Título original: Five go
adventuring again
© Enid Blyton, 1943
© de la traducción española:
Editorial Juventud, Barcelona, 1964
Provença, 101 – 08029 Barcelona
Traducción de Juan Ríos de la Rosa
Editado por Editorial Juventud para RBA
Coleccionables, S. A.
ISBN 84-473-1882-6
Depósito legal, M-29.840-2001
Impresión:
BROSMAC, S. L.
Móstoles (Madrid)
Impreso en España – Printed in Spain
Edición digital Adrastea, Octubre 2007
INSTRUCCIONES PARA ENCONTRAR EL «CAMINO
SECRETO»
LO QUE OCURRIÓ LA NOCHE DEL DÍA DE NAVIDAD
A LA BÚSQUEDA DEL CAMINO SECRETO
UN CONTRATIEMPO PARA JORGE
Y TIMOTEO
INTERESANTES EXPLORACIONES Y DESCUBRIMIENTOS
Éste es el segundo
libro del «Club de los Cinco». En él encontrarás a Julián, Dick, Jorge, Ana y Tim, el perro, como en todos los demás libros de esta misma
colección. Cada libro constituye una aventura completa.
Los títulos son:
LOS CINCO Y EL TESORO DE LA ISLA.
OTRA AVENTURA DE LOS CINCO.
LOS CINCO SE ESCAPAN.
LOS CINCO EN EL CERRO DEL
CONTRABANDISTA.
LOS CINCO OTRA VEZ EN LA ISLA DE
KIRRIN.
LOS CINCO EN LA CARAVANA.
LOS CINCO VAN DE CAMPING.
LOS CINCO SE VEN EN APUROS.
LOS CINCO FRENTE A LA AVENTURA.
UN FIN DE SEMANA DE LOS CINCO.
LOS CINCO LO PASAN ESTUPENDO.
LOS CINCO SE DIVIERTEN.
LOS CINCO EN EL PÁRAMO
MISTERIOSO.
LOS CINCO JUNTO AL MAR.
LOS CINCO TRAS EL PASADIZO
SECRETO.
LOS CINCO EN LA GRANJA FINNISTON.
LOS CINCO EN PELIGRO.
LOS CINCO EN BILLYCOK HILL.
LOS CINCO HAN DE RESOLVER UN
ENIGMA.
LOS CINCO JUNTOS OTRA VEZ.
LOS CINCO EN LAS ROCAS DEL
DIABLO.
Esperamos que os gusten tanto
como los de demás.
Cariñosamente,

Faltaba sólo una semana para la
Navidad y las alumnas del colegio «Gaylands» estaban sentadas alrededor de la
mesa del desayuno, charlando y haciendo planes para las próximas vacaciones.
Ana se sentó a la mesa y abrió el sobre de una carta que acababa de recibir.
—¡Mira esto! —dijo a su prima
Jorgina, que estaba sentada a su lado—. Es una carta de papá, y eso que ayer
mismo él y mamá me escribieron otra.
—Espero que no traiga malas
noticias —dijo Jorge. La primita no
admitía de ninguna manera que la llamasen Jorgina, hasta tal punto, que la
misma profesora la llamaba Jorge. En
realidad, parecía un chico, con sus cortos y rizados cabellos y sus ademanes
algo masculinos. Miró ansiosamente a Ana mientras ésta iba leyendo la carta.
—¡Oh, Jorge, no podremos pasar las vacaciones en mi casa! —dijo Ana, con
lágrimas en los ojos—. Mamá está enferma de escarlatina y papá tiene miedo de
que pueda contagiarnos. ¡Qué noticia más desagradable!
—¡Oh, cuánto lo lamento! —dijo Jorge. Se sentía tan defraudada como
Ana, porque la madre de ésta la había invitado a ella y a su perro Timoteo a pasar las Navidades en su
casa, y le había prometido llevarla a sitios donde nunca había estado, como el
circo y el teatro de polichinelas y, además, había organizado una velada
magnífica alrededor de un estupendo árbol navideño. Todas sus ilusiones se
habían desvanecido de golpe.
—Cualquiera se lo dice a los
chicos —dijo Ana pensando en Julián y Dick, sus dos hermanos—. Con lo
ilusionados que estaban con estas vacaciones.
—Bueno ¿qué pensáis hacer
entonces? —preguntó Jorge—. ¿No
podríais venir a mi casa? Estoy segura de que a mi madre le gustará volver a
veros. Guarda muy buen recuerdo de las vacaciones que pasasteis allí el último
verano.
—Espera un momento: deja que acabe
de leer la carta, a ver qué dice papá —dijo Ana volviendo a coger el papel—.
¡Pobre mamá! ¡Ojalá no esté muy grave!
Leyó un poco más, y de pronto
lanzó una exclamación de alegría. Las otras chicas de su alrededor esperaban
impacientes a que les contara lo que decía la carta.
—¡Jorge! ¡Pasaremos las Navidades en tu casa! Pero, ¡caramba!,
fíjate. ¡Nos pondrán un preceptor! En parte, para que no molestemos demasiado a
tu madre, y, por otro lado, «porque Julián y Dick han estado enfermos los dos
esta temporada y andan retrasados en sus estudios».
—¡Un preceptor! ¡Qué rabia!
¡Apuesto a que nos hará estudiar lo mismo que en el colegio! —dijo Jorge, abatida—. Claro que cuando mis
padres lean las notas que me han dado pensarán que estoy muy atrasada. Al fin y
al cabo, ésta es la primera vez que voy a un colegio y me faltan muchas cosas
que aprender todavía.
—Qué vacaciones más horribles
vamos a pasar teniendo con nosotros un preceptor todo el tiempo —dijo Ana
lúgubremente—. Yo espero que mis notas sean buenas, porque los exámenes los he
hecho bien. Pero no me va a resultar nada agradable tener que estar sin hacer
nada mientras vosotros dais vuestras lecciones. Aunque, por supuesto, podré
distraerme jugando con Timoteo.
¡Supongo que no querrán que él también dé clases!
—¡Pues a él le gustaría! —repuso Jorge rápidamente.
No podía hacerse a la idea de que
su adorado perro se pasara las vacaciones divirtiéndose con Ana mientras ella,
Julián y Dick se dedicaban a estudiar y dar clases.
—Timoteo no puede dar clases, Jorge.
No seas tonta.
—Por lo menos podrá sentarse a mis
pies mientras yo las doy —dijo Jorge—.
Será para mí un gran consuelo tenerlo conmigo. Por Dios, Ana, acaba ya de
comerte las salchichas. Todas hemos terminado ya el desayuno y la campana está
a punto de sonar. Te vas a quedar en ayunas.
—Menos mal que lo de mamá no es
grave —dijo Ana leyendo rápidamente el final de la carta—. Dice papá que ha
escrito también a Julián y a Dick, y, por supuesto, a tu padre, para encargarle
que nos busque un preceptor. Oh, ¿verdad que es desagradable? No quiero decir
que no me guste volver a «Villa Kirrin» y ver de nuevo la isla, pero, al fin y
al cabo, allí no hay teatros, ni circos, ni verbenas.
El tiempo pasó muy aprisa. Ana y Jorge se dedicaron a preparar sus
maletas y etiquetarlas, disfrutando del tumulto de los últimos días de colegio.
Por fin el enorme autocar escolar paró ante la puerta y las chicas montaron en
él.
—¡Otra vez a Kirrin! —exclamó
Ana—. Sube, Timoteo, precioso.
Siéntate entre Jorge y yo.
En el colegio «Gaylands» permitían
a los alumnos tener consigo durante el curso sus animales favoritos. Tim, el gran perro de Jorge, de raza mixta, había tenido muy
buena acogida. Salvo una vez que, en un descuido del basurero, cogió el cubo de
la basura y lo arrastró por todo el colegio hasta meterse en plena clase de Jorge, su comportamiento había sido
ejemplar.
—Estoy segura de que te habrán
dado muy buenas notas, Tim —dijo Jorge abrazando a su adorado can—. Ahora
nos vamos otra vez a casa. ¿Estás contento?
—¡Guau! —ladró Tim con voz profunda. Empezó a mover la
cola. En aquel momento se oyó una exclamación que provenía del asiento de
atrás.
—¡Jorge! Dile a Tim que se
siente de una vez. ¡Me está despeinando con el rabo!
No mucho después, las dos chicas
estaban ya en Londres, dispuestas a tomar el tren que había de llevarlas a
Kirrin.
—Cómo me gustaría que a mis
hermanos les hubiesen dado las vacaciones hoy también —suspiró Ana—. Qué bien
estaría que llegásemos a Kirrin todos juntos.
Pero los dos chicos no estuvieron
libres hasta el día siguiente. Ana estaba ansiosa de volverlos a ver. La
temporada de colegio la había tenido apartada de ellos demasiado tiempo. Menos
mal que por lo menos no se había separado de Jorge. Ella y sus hermanos habían pasado el último verano en casa
de la prima Jorge y juntos habían
disfrutado de una aventura verdaderamente extraordinaria en la pequeña isla que
había cerca de la costa. En esta isla había un antiguo castillo, en cuyos
sótanos los chicos habían hecho maravillosos descubrimientos.
—Cómo me gustará volver a la isla
—comentó Ana cuando el tren estaba ya en las cercanías de Kirrin.
—No creo que podamos ir —dijo Jorge—. El mar está muy movido en
invierno por la parte que rodea la isla. Sería muy peligroso intentar la
travesía.
—¡Oh, qué lástima! —exclamó Ana,
defraudada—. Me había hecho la ilusión de que nos ocurrieran nuevas aventuras
allí.
—En invierno no pueden ocurrir
aventuras, al menos en Kirrin —dijo Jorge—.
Hace mucho frío, y a veces la nieve bloquea la casa y no podemos ni siquiera ir
al pueblo. El viento y la nieve nos impiden el paso.
—¡Oh, eso debe de ser muy
interesante! —dijo Ana.
—No lo creas: no es nada
divertido, realmente —repuso Jorge—.
Resulta la mar de aburrido. Todo lo más que se puede hacer es pasarse el día en
casa sentada y de vez en cuando coger una pala y apartar algo la nieve de la
puerta.
Todavía pasó algún tiempo antes de
que el tren llegara a la estación donde tenían que bajar. Pero, al fin, empezó
a aminorar la marcha la locomotora, vomitando vapor mientras alcanzaba el
pequeño andén. Las dos chicas se levantaron rápidamente de sus asientos y
empezaron a escudriñar a ver si había ido alguien a esperarlas. Efectivamente,
allí estaba la madre de Jorge.
—¡Hola, Jorge querida! ¡Hola, Ana! —dijo la señora Kirrin, mientras
abrazaba a las dos—. Ana, siento mucho el percance de tu madre, pero alégrate:
está ya mucho mejor, me acabo de enterar.
—¡Oh, qué bien! —dijo Ana—. Tía
Fanny: verás cómo te gustará que pasemos aquí las vacaciones. Nos portaremos de
lo mejor. ¿Y tío Quintín? ¿Cómo se ha tomado eso de que pasemos los cuatro otra
vez las vacaciones en su casa? Ya verás cómo no le daremos la lata tan a menudo
como en el verano.
El padre de Jorge era un hombre de ciencia, muy inteligente, pero de un
carácter terrible. Tenía muy poca paciencia con los niños y los cuatro habían
recibido de él más de una fuerte reprimenda el último verano.
—Oh, tu tío sigue trabajando de
firme —contestó tía Fanny—. Es que ha descubierto una nueva fórmula, algo
secreto, y la quiere explicar en su libro. Dice que en cuanto haya terminado el
trabajo lo llevará a que lo examine un experto en la materia y, si tiene
aceptación, será de gran utilidad para el país.
—Oh, tía Fanny, eso suena a cosa
interesante —dijo Ana—. ¿Cuál es el secreto?
—No puedo decírtelo de ninguna
manera, tontina— dijo tía Fanny—. Yo misma no tengo la menor idea de en qué
consiste. Vámonos ya, que aquí hace demasiado frío para estarnos quietas de
pie. Tim tiene muy buen aspecto, Jorge querida.
—Oh, mamá, lo ha pasado muy bien
en el colegio —dijo Jorge—. Realmente
lo ha pasado muy bien. Una vez se quería comer las zapatillas del cocinero...
—Y también se ha dedicado a
perseguir al gato que vive en el establo.
—Y una vez se metió en la despensa
de la cocina y se tragó un pastel de carne —dijo Jorge—. Y además...
—¡Por Dios bendito, Jorge! ¡Seguro que no lo volverán a
admitir en el colegio! —exclamó su madre, horrorizada—. ¿No lo han castigado?
Espero que así sea.
—No, no lo castigaron —dijo Jorge—. Como tú sabes, nosotras somos
responsables del comportamiento de los animales que tenemos. Y cada vez que Tim hizo algo malo me castigaron a mí,
por no tenerlo bien domesticado o cosa parecida.
—Supongo que te habrán castigado
un montón de veces, entonces —dijo su madre, mientras azuzaba con las riendas
al caballito que llevaba la tartana a lo largo del camino—. En realidad, acabo
de tener una buena idea.
Mientras iba hablando, sus ojos
empezaron a brillar de modo inusitado.
—Creo que haré contigo lo mismo
que han hecho en el colegio: castigarte cuando Tim haga una de las suyas.
Las chicas se echaron a reír.
Estaban, en verdad, muy contentas. Las vacaciones iban a resultar estupendas.
Era algo magnífico ir a Kirrin. Al día siguiente llegarían los chicos y
entonces ¡sí que iban a pasar bien las Navidades!
—¡Viva «Villa Kirrin»! —exclamó
Ana cuando la pequeña y vieja mansión apareció ante su vista—. ¡Oh, fíjate, la
isla Kirrin otra vez!
Las dos chicas dirigieron su vista
al mar, donde se destacaba la isla y su castillo, recordando la formidable
aventura que habían corrido allí el último verano.
Por fin llegaron a la casa.
—¡Quintín! —llamó la madre de Jorge—. ¡Quintín! ¡Las chicas ya están
aquí!
Tío Quintín salió de su despacho y
se dirigió al vestíbulo. A Ana le pareció todavía más alto y sombrío que de
costumbre.
«¡Está más ceñudo que nunca!», se
dijo a sí misma.
Tío Quintín podía ser muy
inteligente; pero ella prefería a hombres alegres y festivos como su propio
padre. Le dio cortésmente la mano a su tío y vio como Jorge le daba un beso.
—Bueno —dijo tío Quintín
dirigiéndose a Ana—. Como sabéis, os vamos a traer un preceptor para estas
vacaciones. Supongo que estaréis dispuestas a comportaros con él como es
debido.
Lo había dicho en tono más bien
jocoso, pero Ana y Jorge no estaban
contentas. Las personas con las cuales había que comportarse con toda
corrección y respeto solían ser serias, severas y fastidiosas. Las chicas se
alegraron cuando el padre de Jorge
volvió a su despacho.
—Tu padre ha estado trabajando
últimamente una enormidad —dijo a Jorge
su madre—. Está un poco agotado. Menos mal que ya está a punto de terminar el
libro. Él tenía la idea de acabarlo antes de las Navidades y pasar las fiestas
con nosotros para descansar, pero ahora dice que no podrá ser.
—¡Qué lástima! —dijo Ana para
quedar bien, pero en su fuero interno se había llevado una gran alegría.
No hubiera sido muy distraído para
ella pasar las Navidades oyendo hablar de cosas científicas, a las que era muy
aficionado su tío.
—¡Oh, tía Fanny, estoy deseando
volver a ver a Julián y a Dick! ¡Estoy segura de que ellos también están
ansiosos por ver a Jorge y a Tim! Tía Fanny: en el colegio nadie
llamaba Jorgina a Jorge, ni siquiera
la profesora. Yo tenía ganas de que alguien la llamase Jorgina: me hubiera
gustado ver cómo reaccionaba. Jorge:
¿verdad que lo has pasado bien en el colegio?
—Sí —contesto Jorge—. Es cierto. Yo había creído que lo iba a pasar muy molesto
entre tantas chicas, pero, a pesar de todo, me ha gustado. Mamá: estoy asustada
pensando en lo que vas a decir cuando leas mis notas. Ten en cuenta que me
faltan todavía muchas cosas que aprender.
—Sí, ya sé que es la primera vez
que vas a un colegio —dijo su madre—. Se lo explicaré así a tu padre para que
no se enfade. En fin, será mejor que nos vayamos ya a tomar el té. Es tarde.
Debéis de estar hambrientas.
Un rato después, las chicas subían
por la escalera que conducía al piso donde estaba su dormitorio.
—¡Qué contenta estoy de no pasar
sola las vacaciones! —exclamó Jorge—.
Desde que vinisteis este verano me he aficionado a tener compañía. ¡Eh, Tim! ¿Dónde te has metido?
—Seguro que se ha ido a olfatear
todos los rincones para convencerse de que ésta es su casa —dijo Ana riendo—.
Querrá comprobar que la cocina sigue oliendo igual, lo mismo que el cuarto de
baño y su perrera. La emoción de volver a casa le ha afectado tanto como a
nosotras.
Ana tenía razón. Timoteo estaba embargado por la emoción
del regreso. Empezó a dar vueltas en torno de la madre de Jorge, olisqueándole las piernas amistosamente, encantado de
volverla a ver. Luego corrió a la cocina, pero no tardó en volver, abatido.
Había allí alguien nuevo: Juana, la cocinera, una obesa y jadeante señora, que
le había lanzado una mirada llena de desconfianza.
—Podrás entrar en la cocina sólo
una vez al día, para comer —dijo Juana—. Pero nada más. No estoy dispuesta a
que empiecen a desaparecerme ante mis narices la carne, los pollos o las
salchichas. Te conozco: sé qué clase de perro eres.
Timoteo, en vista del inadecuado
recibimiento, echó a correr hacia el fregadero y, una vez en él, empezó a
olfatearlo al detalle. Luego se dirigió al comedor y después al gabinete,
quedando muy satisfecho al comprobar que todo olía igual que antes de su
partida. Aplicó las narices a la puerta del despacho donde estaba trabajando el
padre de Jorge, pero esta vez
olisqueó con cierta cautela. No tenía la menor intención de introducirse allí. Timoteo adoptaba con el padre de Jorge las mismas precauciones que los
chicos. Estaba tan escarmentado como ellos.
Después corrió escaleras arriba
hasta el dormitorio de las chicas. ¿Dónde estaba su cesta? Ah, allí bajo la
ventana. ¡Estupendo! Eso quería decir que él dormiría, como siempre, en el
dormitorio de las muchachas.
Se metió en la cesta, enroscándose
con toda comodidad, mientras movía expresivamente el rabo.
¡Qué magnífico estar de vuelta!
¡Era estupendo!
Los chicos llegaron al día
siguiente. Ana, Jorge y Tim fueron a esperarlos a la estación. Jorge conducía la tartana con Timoteo sentado tras ella. Cuando llegó
el tren, Ana no tuvo paciencia para esperar a que se parase del todo. Echó a
correr por el andén, buscando a Julián y a Dick por todos los vagones que
pasaban ante su vista.
Por fin los vio. Estaban asomados
a una ventanilla del último vagón, gritando y gesticulando.
—¡Ana, Ana! ¡Estamos aquí! ¡Hola, Jorge! ¡Oh, fíjate, allí está Tim!
—¡Julián! ¡Dick! —gritó Ana.
Timoteo empezó a ladrar y a dar saltos.
Estaba muy emocionado.
—¡Oh, Julián, qué alegría volveros
a ver a los dos! —dijo Ana dando un abrazo a cada uno.
Timoteo, de un salto, se abalanzó sobre
los chicos y empezó a lamerlos. Estaba enormemente satisfecho. Ahora iba a
disfrutar de la compañía de todos ellos, y esto era lo que más le gustaba. Los
tres chicos hablaban alborozadamente mientras un empleado iba sacando el
equipaje. Ana se acordó de pronto de Jorge.
No la veía por ningún sitio, aun cuando la había acompañado hasta el andén.
—¿Dónde está Jorge? —preguntó Julián—. Cuando el tren iba parando la vi aquí
desde la ventanilla.
—Habrá vuelto a la tartana —dijo
Ana—. Dile al empleado que se apresure en sacar el equipaje, Julián. ¡Vámonos
ya! Quiero ir a ver qué está naciendo Jorge.
Jorge estaba quieta, de pie, con el
codo apoyado en el caballito de la tartana y la mano en la frente. Tenía cierto
aire de melancolía, según pensó Ana. Los chicos se le acercaron.
—¡Hola, Jorge, vieja amiga! —gritó Julián dándole un abrazo. Dick hizo lo
mismo.
—¿Qué es lo que te pasa? —preguntó
Ana, al ver que Jorge no pronunciaba
palabra.
—¡Parece que está muy enfadada!
—dijo Julián haciendo una mueca burlona—. ¡Animo, Jorgina!
—¡No me llames Jorgina! —dijo la
muchachita fieramente. Los chicos se echaron a reír.
—Ah, estupendo, está hecha la
misma fierecilla de siempre —dijo Dick dando a su prima un amistoso palmetazo
en el hombro—. Oh, Jorge, qué alegría
volverte a ver. ¿Te acuerdas de las maravillosas aventuras de este verano?
Jorge empezó a pensar que se había
portado un poco ariscamente. Cierto que se había enfadado un poquitín al ver la
magnífica bienvenida que Julián y Dick habían dispensado a su hermanita, pero
los enfados no podían durar mucho con sus simpáticos primos. Con ellos nadie
podía nunca sentirse ofendido o resentido.
Los cuatro chicos montaron en la
tartana. El empleado de la estación había metido allí las dos maletas. Apenas
quedaba sitio para ellos. Timoteo se
sentó encima del equipaje, moviendo el rabo a gran velocidad y con la lengua
fuera, pues estaba jadeando de felicidad.
—Chicas, sí que tenéis suerte al
poder llevaros a Timoteo al colegio
—dijo Dick dándole al enorme can unas cariñosas palmaditas—. En el nuestro no
nos dejarían hacerlo. Hay que ver lo mal que lo pasan mis compañeros cuando se
llevan al colegio animalitos de los que no quieren separarse.
—El hijo del señor Thompson tenía
una rata blanca —dijo Julián—. Y una vez se le escapó y echó a correr por el
pasillo hasta topar con una profesora. Ella salió huyendo dando enormes gritos.
Las chicas se echaron a reír. Los
chicos tenían siempre cosas divertidas que contar cuando volvían a casa.
—Y Kennedy se llevó caracoles al
colegio —dijo Dick—. Ya sabéis que los caracoles duermen durante todo el
invierno, porque hace mucho frío. Pero Kennedy les procuró una caja muy
calentita, y, una vez, empezaron a subir por los bordes y se escaparon unos cuantos.
No os podéis imaginar cómo nos reíamos cuando Thompson, el profesor de
Geografía, nos indicó con el puntero dónde estaba la Ciudad del Cabo, en el
mapa, y vimos que en el mismo sitio se había instalado uno de los caracoles de
Kennedy.
Todos volvieron a reír. Era
delicioso estar juntos otra vez. Tenían una edad parecida: Julián, doce años; Jorge y Dick, once, y Ana, diez. La
perspectiva de pasar juntos las vacaciones navideñas era maravillosa. ¡No era
extraño que se rieran por cualquier cosa, aun por el chiste o la broma más
simple!
—Qué bien que mamá esté ya casi
curada, ¿verdad? —dijo Dick mientras el caballito que tiraba de la tartana
emprendía un alegre trote por el camino—. Me disgusté mucho cuando me enteré de
que no podíamos ir a casa, quiero decir, de que no podría ver a Aladino y su
lámpara, ni ir al circo y otros sitios, pero, de todos modos, estoy muy
contento de volver a «Villa Kirrin». No sabéis las ganas que tengo de que nos
ocurran nuevas aventuras. Pero supongo que esta vez no será como el verano. No
creo que pase nada de particular.
—Estas vacaciones tendremos un
molesto obstáculo para pasarlo bien —dijo Julián—. Me refiero al preceptor. Por
lo que he oído, nos lo pondrán a causa de que Dick y yo hemos faltado bastante
al colegio durante lo que va de curso y tenemos que estar hechos unos perfectos
sabihondos cuando nos examinemos este verano.
—Sí —dijo Ana—. Me pregunto cómo
será el preceptor. Tengo la esperanza de que resulte simpático. Tío Quintín ha
ido hoy a contratarlo.
Dick y Julián se miraron el uno al
otro. Ambos estaban convencidos de que ningún preceptor escogido por tío
Quintín habría de tener nada de simpático. La idea que tenía tío Quintín de los
preceptores era que éstos debían ser severos, ceñudos y antipáticos.
Pero ¿por qué preocuparse? Todavía
tardaría en venir un día o dos. Y siempre cabía la posibilidad de que resultara
simpático y agradable. Los chicos se reanimaron en seguida y empezaron a frotar
animosamente el espeso pelo de la piel de Tim.
Éste aparentaba estar muy enfadado ante la perspectiva del preceptor y parecía
prometer que le iba a morder en cuanto lo viera. Pero ¡dichoso Tim! El can nunca había padecido hasta
entonces las furias de un profesor.
Por fin llegaron a «Villa Kirrin».
Los chicos se pusieron muy contentos de volver a ver a su tía y se sintieron
bastante aliviados cuando ella dijo que el tío no había regresado todavía.
—Ha ido a hablar con dos o tres
señores que han contestado a nuestro anuncio de que precisábamos un preceptor
—dijo—. No creo que tarde en volver.
—Mamá, supongo que no tendremos
que estudiar ni dar clases durante estas vacaciones, ¿verdad? —preguntó Jorge. Hasta entonces nadie le había
dicho con seguridad que esto iba a ocurrir, y estaba ansiosa de enterarse.
—Oh, sí, Jorge —dijo su madre—. Tu padre ha visto las notas que te han dado
en el colegio, y, aunque no son del todo malas (no esperábamos de ningún modo
que fueran excelentes), demuestran, sin embargo, que a tu edad estás todavía un
poco retrasada. Unos estudios extras te pondrán pronto al corriente.
A Jorge se le ensombreció el rostro. Claro que había esperado que le
dijeran una cosa parecida, pero, de todos modos, era fastidioso.
—Ana es la única que no tendrá que
dar clases —dijo.
—Algunas sí que daré —prometió
Ana—. Quizá no todas, Jorge, sobre
todo cuando haga buen tiempo, pero a menudo sí, aunque no sea más que para
hacerte compañía.
—Gracias —dijo Jorge—. Pero no te preocupes, no te
necesitaré. Estará conmigo Tim.
La madre de Jorge no parecía muy convencida de esto último.
—Primero tendremos que saber qué
es lo que opina el preceptor sobre eso —dijo.
—¡Mamá! ¡Si el preceptor no deja
que Tim me acompañe durante las
clases, no daré una sola estas vacaciones! —dijo Jorge, hecha una fiera.
Su madre se echó a reír.
—Caramba, caramba, ¡la misma
fierecilla de siempre! —dijo—. Bueno, chicos —añadió—. Id a lavaros las manos y
a peinaros un poco. Dais la impresión de que toda la tizne del tren se os ha
pegado.
Los chicos y Timoteo empezaron a subir la escalera. Era maravilloso estar los
cinco reunidos. Ellos, por supuesto, consideraban a Timoteo como uno más de la pandilla. Siempre los acompañaba en
todas las aventuras y parecía entender todas las cosas que entre ellos se
decían.
—Me gustaría saber qué especie de
preceptor ha escogido tío Quintín —dijo Dick mientras se limpiaba las uñas en
el lavabo—. Con tal que nos traiga uno bueno, que sea alegre y simpático y que
se haga cargo de que las clases en tiempo de vacaciones tienen que ser molestas
a la fuerza y procure que durante ellas lo pasemos lo mejor posible... Porque
supongo que tendremos clases todas las mañanas.
—Bueno, rápido. Quiero tomar el té
ya —dijo Julián— Vámonos abajo, Dick. No te preocupes, que muy pronto vamos a
saber cómo es el preceptor.
Bajaron todos y se sentaron
alrededor de la mesa del comedor. Juana, la cocinera, había preparado una buena
porción de dulces riquísimos y un gran pastel. ¡Apenas quedaba nada cuando los
chicos terminaron de merendar!
Justamente entonces llegó tío
Quintín. Parecía muy satisfecho de sí mismo. Estrechó las manos a los dos
chicos y les preguntó si lo habían pasado bien en el colegio.
—¿Has encontrado ya al preceptor,
tío Quintín? —preguntó Ana, que había notado que los demás iban a estallar de
ganas de preguntar lo mismo.
—Sí, ya lo he contratado —dijo su
tío. Se sentó en una silla mientras tía Fanny le servía el té—. Me he
entrevistado con tres aspirantes, y estaba a punto de decidirme por el último
de ellos, cuando un compañero suyo entró precipitadamente en la habitación.
Dijo que acababa de leer el anuncio y que esperaba no haber llegado demasiado
tarde.
—¿Y lo contrataste a él? —preguntó
Dick.
—Sí, efectivamente —contestó su
tío—. Parecía muy inteligente. ¡Hasta sabía detalles de mi vida y de mi
trabajo! Y, además, tenía muy buenas cartas de recomendación.
—No creo que los niños necesiten
saber todos esos detalles —dijo tía Fanny—. En resumen: ¿le dijiste que viniese
aquí, al final?
—Oh, sí —dijo tío Quintín—. Es
bastante mayor que los otros, que, a mi parecer, eran demasiado jóvenes. Y
parece muy sensato e inteligente. Estoy seguro de que te agradará, Fanny. Es el
que más nos conviene. Creo que me gustará charlar con él algunos ratos por la
noche.
Los chicos no pudieron impedir el
sentirse algo alarmados con lo que habían oído sobre el preceptor. Su tío
observó, sonriendo, sus cariacontecidos rostros.
—Os gustará el señor Roland
—dijo—. Sabe cómo hay que entrar a los jovencitos y piensa emplear todas sus fuerzas
para que cuando terminen las vacaciones sepáis muchas más cosas que cuando
empezaron.
Los chicos, al oír esto, se
alarmaron más todavía. ¡Cuánto mejor hubiera sido que, en vez de tío Quintín,
hubiese sido tía Fanny la que escogiera al preceptor!
—¿Cuándo llegará? —preguntó Jorge.
—Mañana —contestó su padre—.
Podéis ir todos a esperarlo a la estación. Eso le gustará mucho.
—Nosotros habíamos pensado ir
mañana al pueblo a ver los escaparates y comprar cosas de Navidad —dijo Julián
viendo la cara de disgusto que había puesto Ana.
—No, no. Iréis a la estación, como
os he dicho —dijo su tío—. Yo le dije que iríais. Y tened presente los cuatro:
¡nada de portarse mal con él! Seréis buenos chicos y estudiaréis a fondo: tened
en cuenta que vuestro padre dará al preceptor un fuerte estipendio. Yo
contribuiré con la tercera parte porque quiero que Jorge también dé clases. Ya lo sabes, Jorge: a portarte bien y a estudiar.
—Lo intentaré —dijo Jorge—. Si me resulta simpático, lo haré
lo mejor posible.
—¡Te portarás bien tanto si te es
simpático como si no! —dijo su padre frunciendo el ceño—. Llegará en el tren en
número trece. Procurad estar a tiempo en la estación.
—Espero que no sea muy severo con
nosotros —dijo Dick, por la noche, aprovechando unos minutos en que estaban
solos—. Nos va a hacer polvo las vacaciones si se pasa el tiempo vigilándonos y
reprendiéndonos. Y espero también que le resulte agradable Tim.
Jorge levantó rápidamente la vista y
miró a su primo.
—¡Claro que le gustará Timoteo! —exclamó—. ¿Por qué no iba a
ser así?
—Pues tu padre no simpatizaba
demasiado con Timoteo este último
verano —dijo Dick—. Yo, desde luego, no puedo comprender cómo puede haber
alguien a quien no le guste Timoteo.
Pero, Jorge, sabes muy bien que hay
mucha gente que no ama a los perros.
—¡Si al señor Roland no le gusta Timoteo, no pienso hacerle el más mínimo
caso! —dijo Jorge—. ¡Ni el más mínimo
caso!
—Ya está aquí otra vez la
fierecilla —dijo Dick, echándose a reír—. A fe que habrá tormenta si resulta
que al señor Roland no le agrada nuestro simpático Tim.
A la mañana siguiente hacía un sol
espléndido. La niebla marina de los dos últimos días había desaparecido y la
isla Kirrin, que estaba situada a la entrada de la bahía, podía verse con toda
limpieza. Los chicos se dedicaron a contemplar admirativamente el castillo que
había en su parte más alta.
—¡Qué ganas tengo de volver a ir
al castillo! —dijo Dick—. ¿No podríamos intentarlo? El mar parece que está en
calma, Jorge.
—Por aquí, sí. Pero en las
proximidades de la isla está bastante alborotado —dijo Jorge—. Siempre ocurre lo mismo en esta época del año. Estoy segura
de que mamá no nos dejaría ir hasta allí.
—¡Es una isla maravillosa y nos
pertenece a todos nosotros! —dijo Ana—. ¡Tú dijiste, Jorge, que la repartirías con nosotros y que todos seríamos los
dueños para siempre!
—Sí, es cierto —asintió Jorge—. Y no sólo la isla, sino el
castillo, con sus sótanos y todo lo demás. Vámonos ya. Montemos en la tartana.
Acabaremos llegando tarde a la estación si nos pasamos aquí todo el día
contemplando la isla.
Subieron todos a la tartana y el
caballito empezó a trotar. A poco, la isla Kirrin había desaparecido.
—Todas estas tierras
¿pertenecieron a tus antepasados? —preguntó Julián.
—Sí, así es —contestó Jorge—. Pero ahora lo único que nos
queda en propiedad es la isla Kirrin, nuestra casa y la granja Kirrin, que está
algo más allá, en aquella dirección.
Señaló con el mango del látigo.
Los chicos pudieron ver, sobre una colina, una casita-granja muy pulcra y
agradable a la vista, rodeada de brezos.
—¿Vive alguien allí? —preguntó
Julián.
—Oh, sí, un viejo granjero y su
mujer —dijo Jorge—. Los conozco desde
que yo era muy pequeña. Siempre se portaron muy bien conmigo. Además, durante
el tiempo de vacaciones, buscan siempre algún huésped, porque ellos no quieren
cobrar nada por cuidar la granja.
—¡Oíd! ¡El tren está a punto de
salir del túnel! ¡Oigo el silbato! ¡Por Dios, Jorge, date prisa! ¡No vamos a llegar a tiempo!
Los cuatro chicos y Timoteo vieron como el tren salía del
túnel, aminorando poco a poco la velocidad hasta llegar a la estación. El
caballito empezó a trotar más aprisa. El tiempo apremiaba.
—¿Quién irá al andén a recibirlo?
—preguntó Jorge cuando la tartana
había llegado ya a la estación—. Yo no, desde luego. Tengo que quedarme al
cuidado de Tim y del caballito.
—Yo tampoco quiero ir —dijo Ana—.
Prefiero quedarme con Jorge.
—Está bien, iremos nosotros —dijo
Julián.
Dick y él saltaron de la tartana y
echaron a correr en dirección al andén, a donde llegaron cuando el tren estaba
a punto de arrancar.
Muy pocas personas se habían
apeado: una mujer que llevaba una cesta, un muchacho (el hijo del panadero del
pueblo) y un anciano, que andaba con gran dificultad. ¡Ninguno de ellos podía
ser el preceptor!
De pronto, de la parte delantera
del tren salió un individuo de extraño aspecto. Era de corta estatura y más
bien grueso y tenía una barba de marinero. Sus ojos eran penetrantes y azulados
y su espesa cabellera tenía tonalidades grises. Echó una ojeada arriba y abajo
del andén y luego hizo señas a un empleado.
—Ése debe de ser el señor Roland
—dijo Julián a Dick—. Voy a preguntárselo. Sólo ése puede ser el preceptor.
Los muchachos se acercaron al
hombre barbudo. Julián se quitó la gorra, cortésmente.
—¿Es usted el señor Roland, señor?
—preguntó.
—Sí, yo soy —dijo el hombre—.
Supongo que vosotros sois Julián y Dick.
—Sí, señor —contestaron a la vez
los dos chicos—. Hemos traído una tartana para que usted pueda llevar
cómodamente el equipaje.
—Oh, muy bien —dijo el señor
Roland.
Sus azules y brillantes ojos
recorrieron con la mirada a los dos muchachos. Luego empezó a sonreír. A Julián
y a Dick les produjo una buena impresión.
—¿Y las demás? ¿No están por aquí?
—preguntó el señor Roland mientras caminaba a lo largo del andén, seguido del
empleado, que llevaba su equipaje.
—Sí, Jorge y Ana están fuera, esperando en la tartana —dijo Julián.
—Jorge y Ana —dijo el señor Roland con voz perpleja—. Yo tenía
entendido que las otras dos eran chicas. No sabía que, además de ellas, había
un chico.
—Oh, Jorge es una chica —dijo Dick riendo—. Su verdadero nombre es
Jorgina.
—Un bonito nombre —dijo el señor
Roland.
—Jorge no opina lo mismo —dijo Julián—. Nunca contesta cuando la
llaman Jorgina. ¡Será mejor que la llame siempre Jorge, señor!
—¿Tú crees? —dijo el señor Roland
fríamente. Julián lo miró de reojo.
«¡No es tan simpático como parecía
al principio!», pensó el muchacho.
—Tim está fuera también, esperando —dijo Dick.
—Oh, y ¿es Tim un chico, o una chica? —inquirió el señor Roland con cautela.
—¡Es un perro, señor! —dijo Dick
jocosamente.
El señor Roland parecía
contrariado.
—¿Un perro? —dijo—. No sabía que
hubiera un perro en la casa. Vuestro tío no me dijo nada.
—¿No le gustan a usted los perros?
—preguntó Julián, sorprendido.
—No —dijo el señor Roland
escuetamente—. Pero me atrevería a decir que vuestro perro no me molestará gran
cosa. ¡Hola, hola! ¡Aquí están las muchachitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A Jorge no le gustó que la llamasen muchachita. Por un lado, no
quería que la tuvieran por una persona pequeña, y por otro, ella quería siempre
parecer un chico. Le dio la mano al señor Roland sin pronunciar palabra. Ana,
sin embargo, dedicó una sonrisa al preceptor, y éste pensó en seguida que ella
era la más simpática de las dos.
—¡Tim! ¡Dale la pata al señor Roland! —dijo Julián a Timoteo. Esta era una de las gracias del
can. Siempre que se lo pedían, levantaba la pata derecha con aire muy cortés.
El señor Roland bajó la vista para mirar al perro y éste la subió para mirar al
señor Roland.
Entonces, muy despacio y
deliberadamente, Timoteo volvió la
espalda al señor Roland y montó en la tartana. Esta vez no había querido
ofrecer su pata. Los chicos lo miraron, extrañados.
—¡Tim! ¿Qué te ocurre? —gritó Dick. El can bajó las orejas y no se
movió.
—No le resulta usted simpático
—dijo Jorge mirando al señor Roland
—. Es una cosa muy rara. A él le gusta todo el mundo. Pero tal vez a usted no
le gusten los perros.
—En realidad, no —dijo el señor
Roland—. Una vez, cuando yo era muy joven, me mordió un perro, y, desde
entonces, por una causa o por otra, siempre me han resultado antipáticos los
perros. Sin embargo, me atrevería a decir que tu Tim y yo acabaremos siendo amigos.
Todos montaron en la tartana.
Apenas cabían en ella. Iban apretujados en gran manera. Tim empezó a contemplar codiciosamente los tobillos del señor
Roland, con aire de disponerse a morderlos. Ana se echó a reír.
—¡Tim se está comportando de un modo muy extraño! —dijo—. ¡Es una
suerte que no tenga usted que darle clases a él también, señor Roland!
Contempló sonriente al preceptor y
éste la miró con una sonrisa que mostraba sus dientes blancos y relucientes.
Tenía los ojos de un azul brillante, como los de Jorge.
A Ana le resultó agradable.
Bromeaba con los chicos todo el tiempo, y éstos empezaron a pensar que, a pesar
de todo, el tío Quintín había tenido acierto en escogerle a él.
Únicamente Jorge permanecía callada. Ella notaba que al preceptor no le
agradaba Timoteo, y Jorge no tenía fuerzas para simpatizar
con alguien que no admirase a Timoteo
a primera vista. También reflexionaba sobre el extraño comportamiento del
perro, que no había querido levantar la pata para dársela al preceptor.
«Es un perro muy inteligente
—pensó—. Se ha dado cuenta en seguida de que no le resulta simpático al señor
Roland, y por eso no ha querido levantar la pata. No te preocupes, Tim, querido. ¡Yo no le daría nunca la
mano a nadie que me tuviese antipatía.»
Al llegar a casa mostraron al
señor Roland dónde estaba su habitación y éste se dirigió a ella. Tía Fanny,
después de acompañarlo, volvió a donde estaban los chicos.
—¡Bien! Parece una persona muy
agradable. Resulta gracioso ver a un hombre joven con esa barba.
—¡Un hombre joven! —exclamó
Julián—. Pero ¡si es muy mayor! ¡Lo menos tiene cuarenta años!
Tía Fanny se echó a reír.
—¿Es que lo encuentras demasiado
mayor para ti? —dijo—. Bien. Joven o viejo, estoy segura de que os resultará
simpático.
—Tía Fanny, nosotros no
quisiéramos dar clases hasta después de Navidad —dijo Julián ansiosamente.
—Naturalmente que tendréis que
darlas —dijo su tía—. Falta todavía casi una semana para la Navidad, y supongo
que no creerás que hemos contratado al señor Roland para que se esté todo ese
tiempo sin hacer nada.
Los cinco suspiraron,
descontentos.
—Nos hubiera gustado mucho ir de
tiendas y ver los escaparates navideños —dijo Ana.
—Podéis ir por las tardes —dijo su
tía—. Sólo daréis clases por las mañanas durante tres horas. ¡Eso no os privará
de distraeros luego!
En aquel momento el nuevo
preceptor bajaba por la escalera, y tía Fanny se lo llevó para que fuera a
hablar con tío Quintín. Al cabo de poco volvió con la sonrisa en los labios.
—El señor Roland acabará siendo
amigo íntimo de tu tío —dijo a Julián—. Estoy segura de que lo han de pasar muy
bien juntos. El señor Roland, al parecer, entiende algo de la materia en que
está trabajando tu tío.
—Ojalá se pasen la mayor parte del
tiempo juntos —dijo Jorge en voz
baja.
—Vamos a dar un paseo —dijo Dick—.
Hace un día magnífico. Supongo que esta mañana no tendremos clases, ¿verdad,
tía Fanny?
—Oh, no —dijo su tía—. Empezaréis
mañana. Ahora será mejor que os vayáis a pasear por ahí. Pocas veces hace un
sol tan espléndido como hoy.
—Podemos ir a visitar la granja
Kirrin —dijo Julián—. Parece un sitio muy bonito. Tú, Jorge, indícanos el camino.
—Está bien —dijo Jorge.
Lanzó un silbido a Timoteo y éste se le acercó dando
saltos. Los cinco emprendieron la marcha, primero por la carretera principal y
luego por una escarpada senda que remontaba la colina en cuya cima se
encontraba la casita de la granja.
Era muy agradable pasear bajo el
sol decembrino. El suelo estaba casi helado y Timoteo producía singulares ruidos con sus zarpas mientras iba de
un lado para otro alegremente, muy contento de estar de nuevo con sus cuatro
amiguitos.
Después de caminar bastante rato
por el sendero llegaron los cuatro a la granja. La casa estaba construida con
piedras blancas y ofrecía un sólido y agradable aspecto, bien asentada en la
parte más alta de la colina. Jorge
abrió la puerta exterior y se introdujo en el corral, cogiendo por el collar a Timoteo, pues sabía que en la granja
había dos perros guardianes sueltos.
Se oyó un ruido cercano. Era el
granjero que salía del granero y cerraba la puerta. Jorge lo saludó con fuerte voz.
—¡Buenos días, señor Sanders!
¿Cómo está usted?
—¡Caramba, si es el «señorito Jorge»! —dijo el viejo amigo, con amplia
sonrisa. Jorge sonrió también. Le
gustaba mucho que la llamasen «señorito» en vez de «señorita».
—Éstos son mis primos —exclamó
alegremente. Se volvió a ellos—: Es sordo. Si queréis que os entienda tendréis
que hablarle a gritos.
—Yo soy Julián —dijo Julián con
fuerte voz. Los otros se presentaron también.
El granjero los miró con una
radiante y simpática sonrisa.
—Venid, que os presentaré a mi
mujer —dijo—. Le gustará mucho conoceros. Nosotros conocemos al «señorito Jorge» desde que nació, y a su madre
desde que era una chiquilla. También conocimos a su abuela.
—Usted debe de ser muy mayor —dijo
Ana.
El granjero la miró, sonriente.
—¡Tan viejo como mi lengua y algo
mayor que mis dientes! —dijo con una risotada—. Venid, muchachos. Entremos en
la casa.
Todos entraron en la espaciosa y
caldeada cocina de la casa. Había allí una mujer menuda y anciana, pero
bulliciosa y ágil como un pájaro, que iba de un lado para otro desplegando
energías a raudales. Quedó tan contenta como su marido de conocer a los chicos.
—¡Bien, otra vez aquí! —dijo—.
Hace mucho tiempo que no te veíamos, «señorito Jorge». Según he oído, creo que vas ahora al colegio.
—Sí —dijo Jorge—. Pero nos han dado vacaciones estos días. ¿Le importaría que
dejara suelto a Timoteo, señora
Sanders? Es tan bueno y amigable como los perros que tiene usted aquí.
—Sí, puedes dejarlo suelto —dijo
la anciana señora—. Estoy segura de que lo pasará muy bien en el corral con Ben y Rikky. Y ahora ¿qué os gustaría que os diera para beber? ¿Leche
caliente? ¿Chocolate? ¿Café? Precisamente ayer traje unos panecillos
riquísimos. También os daré de ellos.
—Ah, mi mujer está muy atareada
esta semana —dijo el viejo granjero mientras ella buscaba algo bulliciosamente
dentro de la despensa—. ¡Estas Navidades tendremos compañía!
—¿Tendrán ustedes compañía?
—preguntó Jorge, sorprendida, puesto
que sabía que el matrimonio no tenía hijos ni familiares cercanos—. ¿Quién ha
de venir? ¿Alguien que yo conozca?
—¡Dos artistas de Londres! —dijo
el granjero—. Nos escribieron preguntándonos si les podríamos hospedar estas
Navidades, durante tres semanas, y ofreciéndonos buenos precios. Por eso mi
vieja está trabajando como una endemoniada.
—Y ¿pintan cuadros? —preguntó
Julián, que más de una vez había soñado con ser un artista pintor—. Me
encantaría poder hablar un día con ellos. A mí también me gusta mucho pintar.
Tal vez ellos puedan darme algunos consejos.
—Puedes hacer lo que gustes —dijo
la anciana señora Sanders mientras iba llenando de chocolate una jarra enorme.
Inmediatamente ofreció a todos en una bandeja una buena cantidad de panecillos
calientes, que los chicos empezaron a consumir con avidez.
—Estoy pensando que esos artistas
se encontrarán muy solos, aquí en el campo, durante las Navidades —dijo Jorge—. ¿Conocen, acaso, a alguien de
por aquí?
—Según me han dicho, no conocen a
nadie —dijo la señora Sanders—. Pero los artistas son gente muy rara. Los
conozco algo. No es la primera vez que he tenido huéspedes de ese estilo. Les
gusta la soledad. Estoy segura de que estos que han de venir lo pasarán bien
aquí.
—Claro que lo pasarán bien, con
los buenos platos que les harás —dijo su marido—. Bueno, ahora tengo que
marcharme a vigilar el rebaño. Que lo paséis bien, jovencitos. A ver si venís a
vernos con frecuencia.
Se marchó. La señora Sanders
continuó hablando animadamente con los chicos mientras se removía por la
cocina. Timoteo apareció de pronto,
corriendo. Entró en la cocina y se acomodó junto al fuego.
De pronto vio un gato de atractiva
piel moteada, que se deslizaba pegado a la pared, con los pelos erizados por el
miedo que le producía aquel extraño perro. Éste lanzó un violento ladrido y
acto seguido empezó a perseguir al pobre gato, el cual echó a correr y salió de
la cocina, dirigiéndose al vestíbulo, seguido por el can, que no hacía el menor
caso de los gritos que le daba Jorge.
El gato consiguió a duras penas
trepar hasta la parte alta de un viejo reloj de pared que había en el
vestíbulo. Ladrando animadamente, Timoteo
emprendió a su vez la escalada. En su esfuerzo rozó violentamente el entrepaño
de madera que había en la pared.
Entonces ocurrió algo
extraordinario.
Un recuadro del entrepaño
desapareció, dejando al descubierto una cavidad. Jorge, que había seguido a Timoteo todo el tiempo para reprenderle,
lanzó un grito de sorpresa.
—¡Mirad! ¡Venga, señora Sanders, y
vea esto!
La vieja señora Sanders y los
chicos fueron corriendo al vestíbulo.
—¿Qué ocurre? —gritó Julián—. ¿Qué
ha pasado?
—Timoteo empezó a perseguir al gato. El gato se subió en el reloj,
y, al quererse subir en él también, se apoyó en un recuadro de la pared. ¡El
recuadro se deslizó y ha dejado al descubierto una cavidad, fijaos!
—¡Es una cavidad secreta! —gritó
Dick, lleno de excitación, metiendo la cabeza por la abertura—. ¡Caramba!
¿Sabía usted que existía aquí esta cavidad, señora Sanders?
—Oh, sí —dijo la señora—. Esta
casa está llena de cosas extrañas como ésa. Siempre que limpio la pared procuro
hacerlo con mucha suavidad para que no se mueva el recuadro.
—Y ¿qué habrá dentro? —preguntó
Julián.
La boca de la cavidad era de una
anchura aproximada a la de su cabeza. Se asomó al interior, pero sólo pudo ver
oscuridad.
—¡Traed una vela! ¡Traed una vela!
—dijo Ana, excitadísima—. ¿No tiene usted una linterna, señora Sanders?
—No —dijo la anciana—. Pero sí
tenemos velas. Hay una en la despensa de la cocina.
Ana fue corriendo a cogerla.
Cuando la trajo, Julián la encendió y la introdujo por la abertura que había
dejado el recuadro. Los otros se agolparon junto a él, ansiosos de descubrir
qué había allí dentro.
—¡Esperad! —dijo Julián,
impaciente—. ¡Hay que hacerlo por turnos! Yo echaré un vistazo primero.
Escudriñó la cavidad
detenidamente, pero no parecía que hubiera allí nada digno de verse. Al fondo,
todo estaba oscuro. Le dio la vela a Dick, y sucesivamente todos los chicos
metieron la cabeza por la abertura. La anciana señora Sanders había vuelto a la
cocina. ¡Estaba acostumbrada al recuadro movible y no le daba importancia a la
cosa!
—Ella dijo que esta casa está
llena de cosas extrañas como ésa —dijo Ana—. ¿Qué otras cosas habrá? Podríamos
preguntárselo.
Hicieron deslizarse el recuadro en
sentido inverso, cerrando la abertura de la pared, y se dirigieron a la cocina.
—Señora Sanders: ¿qué otras cosas
raras hay en esta casa? —preguntó Julián.
—Hay arriba un armario que tiene
doble fondo —dijo la señora Sanders—. ¡No os excitéis tanto, que no es nada de
particular! Y una de las piedras de la chimenea es movible y detrás hay como
una cavidad oculta. Yo creo que antaño los habitantes de esta casa lo usarían
para esconder cosas.
Los chicos al momento estuvieron
ante la piedra de la chimenea. Tenía una argolla. Tiraron de ella y pudieron
ver la cavidad a que se había referido la señora Sanders. Era de reducidas
dimensiones, pero no dejaba de ser algo desacostumbrado y excitante.
—¿Dónde está el armario? —preguntó
Julián.
—Mis piernas están esta mañana muy
cansadas para subir escaleras —dijo la granjera—. Pero podéis ir vosotros
solos. Cuando lleguéis arriba torced a la derecha y entrad por la segunda
puerta que veáis. El armario está al final de todo. Abrid la puerta y palpad el
fondo hasta que notéis un pequeño saliente. Cuando lo encontréis, apretad
fuerte y veréis como aquello se abre.
Los cuatro y Timoteo echaron a correr escaleras arriba lo más aprisa que podían,
mientras engullían rápidamente lo que les quedaba de los panecillos que les
había dado la granjera. ¡Realmente, era una mañana muy interesante aquélla!
Por fin encontraron el armario y
lo abrieron. Todos a la vez se pusieron a palpar el fondo. Ana encontró, por
fin, el saliente.
—¡Lo he encontrado! —gritó.
Apretó con todas sus fuerzas, pero
sus deditos no eran lo suficientemente vigorosos como para vencer la
resistencia del mecanismo que abría la pared falsa. Julián tuvo que ayudarla.
Se oyó un crujido y los chicos
pudieron ver en seguida que, efectivamente, la pared falsa se abría. Detrás se
podía ver una especie de cuartucho diminuto, en el que, a lo sumo, podría caber
una persona no muy gruesa.
—Es un escondite estupendo —dijo
Julián—. Cualquiera encuentra a alguien que se esconda aquí.
—Voy a meterme dentro. Quiero
probar. Podéis encerrarme —dijo Dick—. Tiene que ser muy divertido.
Se introdujo en el cuartucho que
había tras la pared falsa. Julián cerró luego ésta herméticamente y dejó a su
hermano sumido en las tinieblas.
—¡Esto sí que es una buena
encerrona! —gritó Dick—. ¡Qué oscuridad más terrible! Abrid, que quiero salir
ya.
Dick salió y los otros chicos, por
turno, se metieron a su vez en el cuartucho y fueron sucesivamente encerrados.
Ana no lo pasó muy bien.
Cuando todos hubieron probado la
encerrona volvieron a la cocina.
—Es un armario muy curioso, señora
Sanders —dijo Julián—. ¡Cómo me gustaría vivir en una casa que estuviera llena
de cosas misteriosas y secretas como ésta!
—¿Podremos volver otro día a
examinar el armario? —preguntó Jorge.
—No, creo que no podrá ser, «señorito
Jorge» —dijo la señora Sanders—. Esa
habitación donde está el armario la tengo destinada a uno de mis futuros
huéspedes.
—¡Oh! —dijo Julián, defraudado—. Y
¿les dirá usted que el armario tiene una pared falsa, señora Sanders?
—No, no lo haré —dijo la anciana—.
Esas cosas sólo interesan a chicos pequeños como vosotros. Los dos caballeros
que han de venir aquí no querrán con seguridad oír hablar dos veces del asunto.
—¡Qué raras son las personas
mayores! —dijo Ana, asombrada—. Yo estaría encantada de vivir en una casa con
recuadros deslizables y puertas falsas aunque las hubiera a cientos.
—Yo igual —dijo Dick—. Señora
Sanders, ¿me deja volver a registrar la cavidad secreta del vestíbulo? Me
llevaré la vela.
Dick no hubiera podido explicarse
nunca por qué había sentido el deseo de volver a manipular el recuadro
deslizable. Pero, sencillamente, la idea le había venido a la cabeza. Los otros
no quisieron acompañarle, pues sabían de sobra que en la cavidad no había nada
digno de verse, salvo la pétrea pared.
Dick cogió la vela y se dirigió al
vestíbulo. Empujó el recuadro hasta conseguir que se deslizara. Acercó la vela
y echó una nueva ojeada al interior del hueco. Dentro no se veía nada de
particular. Dick sacó la cabeza y metió el brazo, extendiéndolo lo más que
pudo. Estaba a punto de retirarlo cuando sus dedos toparon con un agujero que
había en el muro.
—¡Caramba! —dijo Dick—. ¿Por qué
habrá un agujero en este sitio del muro?
Tanteó cuidadosamente el agujero y
sus alrededores con el índice. A poco notó que había tocado algo que parecía
una palanca pequeña. La movió con los dedos, pero nada ocurrió. Luego, con toda
la mano, se puso a tirar fuertemente.
La piedra se apartó. Dick notó
sorprendido cómo caía al suelo de la oscura cavidad produciendo un fuerte
estrépito.
Al oír el ruido, los otros fueron
corriendo al vestíbulo.
—¿Qué estás haciendo, Dick? —dijo
Julián—. ¿Has roto algo?
—No —dijo Dick, con la cara roja
de excitación—. Lo que ha ocurrido es que he metido el brazo en la cavidad y he
encontrado una palanquita. Luego, al tirar de ella, la piedra donde estaba
incrustada se ha caído al suelo. ¡Ese es el ruido que habéis oído!
—¡Caramba! —dijo Julián intentando
apartar a Dick de la boca de la cavidad—. Déjame que mire.
—No, Julián —dijo Dick,
conteniéndolo—. Esto lo he descubierto yo. Espérate a ver si yo puedo encontrar
algo en el hueco que ha dejado la piedra. ¡No es tan fácil hacerlo!
Los otros esperaron pacientemente.
Julián a duras penas podía contenerse, en su deseo de apartar a Dick y tomar él
la iniciativa. Dick metió el brazo en toda su longitud y luego dobló la mano
para meterla en el hueco que la piedra había dejado al descubierto. Rebuscó con
los dedos y al final topó con algo que, al tacto, parecía un libro. Con gran
cautela y cuidado sacó el objeto de su escondrijo.
—¡Un libro antiguo! —exclamó.
—¿De qué trata? —dijo Ana.
Empezaron a pasar las hojas con
gran cuidado. Estaban tan resecas y quebradizas que poco faltaba a algunas de
ellas para convertirse en polvo.
—Creo que es un libro de recetas
—dijo Ana, con sus perspicaces ojos fijos en la vieja y complicada escritura de
mano—. Vamos a llevárselo a la señora Sanders.
Los chicos llevaron el libro a la
anciana señora. Esta se echó a reír al ver sus maravillados y excitados
rostros. Cogió el libro y le echó una ojeada, sin dar muestra alguna de
excitación.
—Sí —dijo—. Se trata de un libro
de recetas, eso es todo. Fijaos en el nombre que hay en la portada: Alicia
María Sanders. Debió de haber pertenecido a mi tatarabuela. Era muy famosa como
curandera, lo sé. Tenía fama de curar toda clase de enfermedades a personas y
animales.
—Qué lástima que apenas se
entienda la escritura —dijo Julián, defraudado—. Además, el libro parece que va
a pulverizarse de un momento a otro, de viejo que está. Debe de ser muy
antiguo.
—A lo mejor hay aún más cosas en
aquel agujero —dijo Ana—. Julián: deberías probar a meter tú el brazo, que lo
tienes más largo que Dick.
—No creo que haya allí ninguna
otra cosa —dijo Dick—. Es un hueco muy pequeño: no más grande que la piedra que
cayó al suelo.
—Bueno, de todos modos, meteré el
brazo para ver —dijo Julián.
Todos fueron otra vez al
vestíbulo. Julián metió la mano en el hueco del muro que había dejado la piedra
al descubierto.
Tanteó por todos sitios con sus
largos dedos para comprobar si había allí escondida alguna otra cosa.
Sí: allí dentro había algo. Algo
blando y liso que parecía como de cuero. Rápidamente asió el objeto con los
dedos y después lo sacó cuidadosamente del escondrijo, temeroso de que pudiera
estropearse, pues debía de ser una cosa muy antigua.
—¡He encontrado algo! —dijo, con
los ojos brillantes de emoción—. ¡Fijaos! ¿Qué será esto?
Los otros se apiñaron a su
alrededor.
—Parece la petaca de papá —dijo
Ana—. Tiene la misma forma. ¿Hay algo dentro?
Era, efectivamente, una tabaquera
blanda de cuero, de color oscuro y deteriorada por los años. Julián la abrió
con gran cuidado, ensanchando la abertura del cuero.
Había en su interior un poco de
polvo de tabaco negro, pero... ¡no era sólo eso lo que había dentro!
Al fondo de todo, fuertemente
enrollada, había una pieza de tela. Julián la cogió y la desenrolló,
extendiéndola sobre la mesa del vestíbulo.
Los chicos la contemplaron unos
instantes. En el lienzo había signos, marcas y letras hechos con tinta negra,
que a duras penas se conservaban a pesar de los estragos del tiempo. Pero todo
ello resultaba ininteligible.
—No es un plano —dijo Julián—.
Parece una especie de clave, o algo por el estilo. Me gustaría entender el
significado de estos signos y letras. Podría tratarse de algún secreto.
Los chicos continuaron
contemplando el trozo de lienzo embargados por la emoción. Era un lienzo muy
antiguo y lo que en él había tenía a la fuerza que ser la indicación de algún
secreto. ¿Cuál sería éste?
Fueron corriendo a enseñárselo a
la señora Sanders. Esta estaba ojeando el viejo recetario y sus ojos brillaban
de satisfacción cuando los levantó para mirar a los excitados chicos.
—¡Este libro es una maravilla!
—exclamó—. Me cuesta mucho trabajo entender la escritura, pero acabo de leer
una receta muy buena contra los dolores. La pienso probar. Me duele la cabeza
muchas noches. Ahora, fijaos...
Pero los chicos no estaban
dispuestos a escuchar recetas contra el dolor. Lo que hicieron inmediatamente
fue poner el trozo de lienzo sobre la falda de la señora Sanders.
—Fíjese, ¿qué es esto, señora
Sanders? ¿Lo había visto antes de ahora? Estaba metido en una petaca que había
en la cavidad aquella del vestíbulo.
La señora Sanders se quitó las
gafas, las limpió con el pañuelo y volvió a ponérselas. Luego examinó el lienzo
atentamente. Movió la cabeza.
—No. No entiendo lo que esto pueda
significar. No tiene sentido para mí. Y eso otro ¿qué es? Parece una petaca
vieja. Oh, estoy segura de que le gustaría a mi Juan. Precisamente acaba de
comprarse una, pero le cuesta mucho trabajo sacar el tabaco. Ésta parece vieja,
pero en buen uso todavía.
—Señora Sanders, ¿se va a quedar
también con este trozo de tela? —preguntó Julián ansiosamente.
Estaba deseoso de llevárselo a
casa y estudiarlo al detalle. Estaba seguro de que en él se escondía un
importante secreto y no podía soportar la idea de dejarlo en la granja.
—Puedes quedarte con él si es que
te gusta, señorito Julián —dijo la señora Sanders echándose a reír—. Yo ya
tengo mi recetario y Juan tendrá la petaca. Tú puedes quedarte con ese trapo
viejo si es que tanto te gusta, aunque me pregunto para qué lo querrás, porque
trapos viejos podrás encontrar siempre por cualquier sitio. Ah, aquí llega
Juan.
Levantó la voz y le habló al viejo
sordo:
—Eh, Juan, aquí tengo una petaca
para ti. Los chicos la han encontrado dentro de la cavidad que hay en la pared
del vestíbulo.
Juan cogió la petaca y la palpó.
—Es una petaca muy rara —dijo—.
Pero mejor que la mía. Bien, chicos, no es que quiera echaros de aquí, pero ya
ha dado la una, y lo mejor que podéis hacer es echar a correr para casa a ver
si llegáis a la hora de comer.
—¡Tiene usted razón! —dijo
Julián—. ¡Vamos a llegar tarde a la comida! Adiós, señora Sanders, y muchas
gracias por los panecillos y también por el trapo este. Nosotros haremos lo
posible por descifrar lo que hay escrito en él y contárselo en seguida. ¡Eh,
muchachos! ¡Vámonos ya! ¿Dónde está Timoteo?
¡Ven aquí, Tim, que tenemos prisa!
Los cinco emprendieron el regreso
a toda velocidad. Realmente se habían retrasado mucho. Andaban tan rápidos, que
apenas se dirigían la palabra unos a otros. Jadeando, dijo Julián:
—Estoy deseando saber qué es lo
que significan los signos que hay en el lienzo. No pararé hasta averiguarlo.
Estoy seguro de que se trata de algún misterio.
—¿Y si se lo preguntamos a
alguien? —preguntó Dick.
—¡No! —negó Jorge—. ¡Se trata de un secreto!
—Si a Ana se le ocurre meter la
pata y hablar del asunto cuando estemos comiendo, ya lo sabéis: tendremos que
darle puntapiés por debajo de la mesa como hacíamos el último verano —dijo
Julián, de buen humor—. Pobre Ana: le cuesta la mar de trabajo guardar un
secreto y siempre acaba recibiendo codazos y puntapiés.
—No pienso decir ni una palabra
—dijo Ana, indignada—. Y no se os ocurra darme puntapiés por debajo de la mesa.
En cuanto noten que grito, los mayores empezarán a sospechar y acabarán
averiguándolo todo.
—Tenemos planteado un gran
problema para resolver después de la comida, con este trozo de lienzo —dijo
Julián—. ¡Apuesto a que descifraremos los signos y las palabras sí ponemos en
ello toda nuestra inteligencia!
—Ya hemos llegado —dijo Jorge—. No es tan tarde como creíamos.
¡Hola, mamá! Espera unos minutos, que vamos a lavarnos las manos. Lo hemos
pasado muy bien.
Después de comer, los cuatro
fueron corriendo escaleras arriba al dormitorio de los chicos y desplegaron el
lienzo sobre una mesilla. En varios sitios de la tela había palabras escritas
toscamente. Había también una señal marcada con compás, con una letra E, que a
las claras indicaba la dirección Este. También había dibujados ocho cuadrados y
en la misma mitad de uno de ellos, una cruz. Era algo realmente misterioso.
—Casi diría que estas palabras
están escritas en latín —dijo Julián mientras se esforzaba en hallar su
significado—. Pero no sé qué quieren decir. Y me parece que aunque pudiera
traducirlas no podría descifrar el sentido de la frase. Ojalá conociera a alguien
que pudiera traducir frases latinas.
—¿No podría traducirlas tu padre, Jorge? —preguntó Ana.
—Supongo que sí —dijo Jorge.
Pero ninguno de ellos era
partidario de contar nada al padre de Jorge.
Hubiera echado el lienzo a la basura, o hubiera mandado quemarlo: desde luego,
prohibiría que se volviera a hablar del asunto. Los hombres de ciencia son así
de raros.
—¿Y si se lo preguntásemos al
señor Roland? —dijo Dick—. Él es profesor. A la fuerza tiene que saber latín.
—Me parece que será mejor que no
le preguntemos nada hasta que no lo conozcamos mejor —dijo Julián,
cautelosamente—. Desde luego, parece un señor simpático y alegre, pero nunca se
puede saber. Caramba. ¿Por qué no podríamos nosotros descifrar estas palabras
sin ayuda de nadie?
—Hay dos palabras al principio
—dijo Dick empezando a deletrearlas—. «VIA OCCULTA». ¿Qué crees que puede
significar eso, Julián?
—Yo creo que eso quiere decir «camino
secreto» o algo parecido —dijo éste arrugando la frente.
—¡Camino secreto! —dijo Ana, con
los ojos brillantes—. ¡Oh, seguro que significa eso! ¡Un camino secreto! Qué
interesante. Y ¿qué clase de camino secreto es, Julián?
—No seas tonta, ¡qué voy a saber
yo! —dijo Julián—. Ni siquiera estoy del todo seguro que esas palabras quieran
decir «camino secreto». Es sólo una suposición mía.
—Bueno, pero suponiendo que tengas
razón, o sea, que esas palabras signifiquen «camino secreto», esas líneas
rectas que hay dibujadas en la tela significarán la explicación de por dónde se
va al camino secreto o dónde está —dijo Dick—. Oh Julián, ¿verdad que es
desesperante no poderlo saber seguro? Estúdialo bien. Tú sabes más latín que
yo.
—Es muy difícil entender estas
letras antiguas —dijo Julián mientras intentaba otra vez descifrar su
significado—. No puede ser. No comprendo nada.
Se oyeron unos pasos que provenían
de la escalera. La puerta se abrió de pronto. El señor Roland apareció y
observó a los chicos.
—Vaya, vaya —dijo—. Me estaba
preguntando dónde os habríais metido—. ¿Qué os parece si fuésemos a dar un
paseo por entre las rocas?
—Muy bien. Vamos —dijo Julián
enrollando el lienzo precipitadamente.
—¿Qué es eso? ¿Algo importante?
—preguntó el señor Roland, observándolo.
—Es una... —empezó a decir Ana;
pero de pronto todos los demás empezaron a hablar alborotadamente, temerosos de
que Ana fuese a revelar el secreto.
—Hace una tarde espléndida para
pasear.
—¡Vámonos ya! ¡Cojamos nuestras
cosas!
—¡Tim, Tim! ¿Dónde estás?
Jorge lanzó un fuerte silbido. Timoteo estaba debajo de la cama y al
oír la llamada de su amita apareció dando saltos enormes. Ana estaba roja de
vergüenza, considerando con qué razón los otros la habían tenido que
interrumpir tan alborotadamente.
—Pareces idiota —le dijo Julián en
voz baja—. No eres más que una criatura.
Afortunadamente, el señor Roland
no volvió a hacer mención del trozo de lienzo que Julián había arrollado tan
rápidamente. Estaba dedicado a observar a Timoteo.
—Supongo que no molestará si viene
con nosotros —dijo. Jorge miró al
preceptor, indignada.
—¡Claro que no molestará!
—contestó—. Nosotros nunca, nunca, vamos a ningún sitio sin Timoteo.
El señor Roland empezó a bajar la
escalera. Los chicos estuvieron pronto preparados para el paseo. Jorge seguía enfurruñada. El solo
pensamiento de que no la dejaran pasear con el perro la llenaba de ira.
—Has estado a punto de revelar
nuestro secreto, tonta —dijo Dick a Ana.
—Ha sido sin querer —dijo la
muchachita, avergonzada—. De todas formas, el señor Roland parece simpático.
Estoy segura de que no pasará nada si le preguntamos el significado de esas
extrañas palabras.
—Deja ese asunto en mis manos
—dijo Julián firmemente—. Y no se te ocurra volver a hablar de ello.
Todos, con Timoteo, salieron de la casa. El can no molestaba por el momento al
señor Roland, porque había decidido caminar lo más lejos posible de él. Era
algo muy extraño, ciertamente. Ignoró la presencia del preceptor con supino
desprecio, incluso en las contadas ocasiones en que éste le dirigió la palabra.
—Normalmente no se porta así —dijo
Dick—. Es, en realidad, un perro muy cariñoso.
—Bueno, si yo viviera con él en la
misma casa durante mucho tiempo, seguro que acabaría tomándome cariño. ¡Eh, Tim! ¡Ven aquí! ¡Tengo una galleta en el
bolsillo para dártela!
Al oír la palabra «galleta», Timoteo no pudo evitar el empinar las
orejas, pero en vez de acercarse al señor Roland, se fue junto a Jorge. Esta le dio unas palmaditas.
—Si no le es simpática una
persona, no se le acerca aunque le ofrezca galletas o huesos —dijo Jorge.
El señor Roland se dio por
vencido. Volvió a meter la galleta en el bolsillo.
—Es un perro muy extraño, ¿verdad?
—dijo—. Es un mestizo horrible. Me gustan más los perros de pura raza.
A Jorge se le puso la cara púrpura.
—¡No es ningún perro raro!
—balbució—. ¡No es ni la mitad de raro que usted! No es ningún mestizo
horrible. ¡Es el mejor perro que hay en el mundo!
—Creo que eres algo arisca —dijo
el señor Roland secamente—. Yo no tolero que mis alumnos sean insolentes,
Jorgina.
El que la llamara Jorgina puso a Jorge mucho más enfurecida. Se rezagó,
con su perro, mostrando un rostro que presagiaba tormenta. Los otros chicos se
sintieron molestos. Claro que conocían al dedillo el temperamento de Jorge, y lo muy difícil que se ponía
muchas veces. A partir del verano último, parecía haber sosegado su carácter,
entusiasmada con la compañía de sus primos. Y éstos aún tenían la esperanza de
que no volviera a las andadas, porque si empezaba a ponerse furiosa por
cualquier cosa acabaría estropeando las vacaciones a todos.
El señor Roland no se preocupó más
de Jorge. No volvió a dirigirle la
palabra. Siguió delante con los demás charlando amigablemente y haciendo todo
lo posible para resultar simpático. En realidad lo era, y los chicos acabaron
riendo de buena gana sus ocurrencias. Cogió a Ana de la mano. La muchachita
brincaba alegremente a su lado, entusiasmada con el paseo.
Julián se sintió apenado por Jorge. Tenía que ser muy desagradable ir
separado de los demás y él sabía cómo Jorge
odiaba estas situaciones. Pensó en hacer algo por ella: algo que, al menos,
suavizara la tirantez.
—Señor Roland —dijo—. Usted nos
haría un gran favor si llamase a nuestra prima con el nombre que a ella le
gusta, o sea Jorge. No puede soportar
que la llamen Jorgina. Además, quiere mucho a Timoteo. Tampoco le gusta que digan de él cosas desagradables.
El señor Roland pareció
sorprenderse.
—Muchacho, quizá tengas razón
—dijo secamente—. Pero yo no necesito que me den consejos sobre el modo como
tengo que tratar a mis alumnos. Ese asunto lo tengo que decidir yo, no
vosotros. Desde luego, quiero que todos seamos amigos. Pero Jorgina todavía tiene
que aprender a portarse juiciosamente.
Julián se sintió apabullado. Con
la cara enrojecida, miró a Dick. Éste le apretó el brazo cordialmente. Todos
sabían que Jorge era huraña y
malhumorada, sobre todo con los que no apreciaban a su adorado perro, pero, de
todos modos, pensaban que el señor Roland podía ser un poco más comprensivo.
Dick se fue atrás con Jorge.
—No tengo ninguna necesidad de que
me acompañes —dijo ésta con ojos relampagueantes—. Puedes volverte con tu amigo
el señor Roland.
—No seas así —dijo Dick—. El señor
Roland no es amigo mío.
—Yo no soy de ninguna manera —dijo
Jorge con voz tensa—. He visto
perfectamente cómo os reíais y os divertíais con él. Más vale que te marches y
vuelvas a su compañía: te seguirás divirtiendo y riendo. Yo no necesito a
nadie: tengo suficiente con Timoteo.
—Jorge, estamos en Navidad. Estamos de vacaciones. Por favor, no te
enfades con nosotros, no nos estropees las fiestas.
—A mí no me gusta tratar con
personas que no quieren a Timoteo
—dijo Jorge, obstinada.
—Pues, al fin y al cabo, el señor
Roland le quiso dar una galleta, e hizo lo posible para hacerse amigo de él.
Jorge no dijo nada. Su menudo rostro
mostraba a las claras que estaba hecha una fiera. Dick todavía intentó
apaciguarla.
—¡Jorge! Por lo menos, promete no enfadarte hasta que haya pasado el
día de Navidad. Por favor, no nos estropees las vacaciones. Vámonos con los
demás.
—Está bien —dijo Jorge después de dudar unos instantes—.
Lo intentaré.
Jorge se reunió con los demás, haciendo
esfuerzos por no parecer enfadada. El señor Roland supuso que Dick había
conseguido apaciguarla y, hablando con todos, se dirigió a ella también. Jorge no rió ninguno de sus chistes,
pero, sin embargo, contestó con toda cortesía a las preguntas que le hizo el
preceptor.
—¿Es aquélla la granja Kirrin?
—preguntó el señor Roland cuando pasaban cerca de la casita de la colina.
—Sí. ¿Es que usted la conocía?
—preguntó Julián, sorprendido.
—No, no —dijo el señor Roland con
rapidez—. Solamente había oído hablar de ella, y me estaba preguntando si podía
ser aquella casita.
—Esta mañana hemos estado allí
—dijo Ana—. Es un sitio muy interesante. —Entonces empezó a mirar a los otros,
temerosa de que no quisieran que contase nada de lo que habían visto en la
granja aquella mañana.
Julián dudó unos instantes. Pero
al fin y al cabo, no tenía ninguna importancia hablar de la piedra movible de
la chimenea y del armario de doble fondo. La señora Sanders habría contado con
seguridad a otras personas la existencia de tales rarezas en la granja. Podrían
muy bien contarle al señor Roland el descubrimiento que habían hecho del
recuadro deslizable del vestíbulo y lo del antiguo recetario que habían
encontrado en la cavidad. Claro que no diría una sola palabra sobre el viejo
lienzo de los misteriosos signos y letras.
En consecuencia, le contó al
preceptor los interesantes descubrimientos que habían hecho en la casita de la
granja. El señor Roland escuchó con el mayor interés.
—Es algo muy interesante —dijo—.
Verdaderamente interesante. ¿Dices que el matrimonio vive solo allá arriba?
—Sí, aunque ahora, en Navidad, van
a tener dos huéspedes —dijo Dick—. Dos artistas. A Julián le gustaría mucho
conocerlos y hablar con ellos. A él le gusta mucho pintar cuadros.
—¿Sabe pintar realmente? —dijo el
señor Roland—. Pues que me enseñe algunas de sus pinturas. Pero quizá no sea
adecuado que moleste a los artistas esos. Tal vez no les agrade su amistad.
Esta observación hizo que Julián
se sintiera más obstinado en sus designios. Decidió que, pasara lo que pasara,
él trabaría amistad con los dos artistas en cuanto encontrara la primera
oportunidad.
El paseo discurría agradable, en
general, aunque la actitud de Jorge
no contribuía a ello. Iba muy callada, y, por su parte, Timoteo no se acercaba en ningún momento al señor Roland. Al llegar
a un estanque helado Dick empezó a tirar piedras para que Timoteo las fuese a buscar. Resultaba muy divertido ver al can
resbalar a cada momento, en su intento de correr como si estuviera en tierra
firme.
Todos tiraron piedras y Timoteo las recogió todas, salvo la del
señor Roland. Cuando éste lanzó una, el perro le dirigió una mirada inefable y
se quedó como si tal cosa.
Parecía como si quisiese decir: «¡Ahí,
conque ¿también usted tira piedrecitas? Pues bien: muchas gracias. No pienso
recogerlas.»
—Será mejor que nos volvamos a
casa —dijo el señor Roland haciendo ver que la actitud del can no le había
molestado—. ¡Tenemos el tiempo justo para llegar a la hora del té!
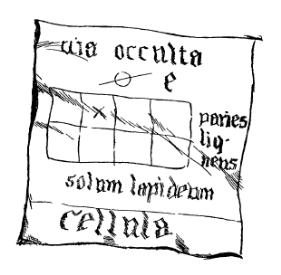
A la mañana siguiente los chicos
estaban algo desanimados. ¡Clases! ¡Qué horrible sonaba esa palabra en tiempo
de Navidad! Desde luego, el señor Roland parecía una persona agradable. La
noche anterior no lo habían visto porque se la había pasado hablando con el
padre de Jorge. Los chicos
aprovecharon la oportunidad para descifrar, o, al menos, intentarlo, el
significado de las raras palabras que estaban escritas en el lienzo.
Pero no consiguieron nada. Ninguno
de ellos pudo resolver el enigma.
¡Un camino secreto! ¿Qué querría
decir eso? ¿Por dónde había que ir a ese supuesto «camino secreto»? Y ¿dónde
estaba? Y ¿por qué tenía que ser secreto? Era desesperante no poder contestar a
ninguna de estas preguntas.
—En realidad, lo mejor que podemos
hacer es preguntarle a alguien que pueda entender este galimatías —dijo
Julián—. Yo no puedo descifrar esta escritura.
Se había pasado la noche pensando
en el asunto. No había conseguido averiguar nada; y había llegado la mañana de
un nuevo día, en la que tendría que dedicarse a los estudios y clases. Se puso
a pensar qué asignatura elegiría el señor Roland. A lo mejor les daría clases
de latín, y entonces tendrían la oportunidad de preguntarle qué significaba la
frase «VIA OCCULTA».
El señor Roland había visto ya las
notas que había obtenido cada uno en el colegio y se había hecho cargo en
seguida de cuáles eran los puntos flacos de los chicos en sus estudios. Estaban
flojos en latín y también en francés. Jorge
y Dick estaban flojísimos en matemáticas. Necesitaban un impulso. Y a Julián no
le había entrado aún la geometría. Ana era la única que no necesitaba tomar
lecciones.
—Pero si quieres estar con
nosotros durante las clases puedes ponerte a pintar; te daré algunos modelos
—dijo el señor Roland con sus brillantes ojos fijos en Ana. La muchachita
resultaba simpática al preceptor. No era tan molesta como Jorge.
—Oh, sí —dijo Ana, muy contenta—.
A mí me gusta mucho pintar. Puedo pintar flores, señor Roland. Pintaré flores
para usted, y, sobre todo, amapolas rojas: creo que eso lo hago bien.
—Empezaremos a las nueve y media
—dijo el señor Roland—. Daremos las clases en el cuarto de estar. Llevaos allí
los libros y procurad ser puntuales.
A las nueve y media estaban todos
los chicos en el cuarto de estar, sentados alrededor de la mesa y con sus
libros escolares delante. Ana había llevado su caja de pintura y un tarrito con
agua. Los otros la miraban envidiosamente. ¡Dichosa Ana, que podía dedicarse a
pintar, mientras ellos tenían que fatigarse estudiando cosas tan arduas como el
latín y las matemáticas!
—¿Dónde está Timoteo? —preguntó Julián en voz baja, mientras esperaban la
llegada del preceptor.
—Está debajo de la mesa —dijo Jorge desafiante—. Estoy completamente
segura de que no molestará. Que nadie hable de él durante la clase. Quiero que
esté cerca de mí. No pienso dar ninguna clase sin Timoteo conmigo.
—No comprendo por qué razón no va
a poder estar contigo —dijo Dick—. Es un perro muy bueno. ¡Chitón! Ya viene el
señor Roland.
El preceptor llegó. Su negra barba
parecía más espesa que nunca. Sus ojos se destacaban a la pálida luz del sol
invernal que penetraba en la habitación. Ordenó a los chicos que se sentaran.
—Primero quiero echar una ojeada a
vuestros cuadernos de deberes, y ver por dónde vais —dijo—. Tú primero, Julián.
Pronto estuvieron todos sumidos en
el trabajo. Ana dedicaba toda su atención a la pintura de amapolas. El señor
Roland miraba el cuadro con admiración a medida que lo iba completando. Ana
pensó una vez más que el preceptor era muy simpático.
De pronto se oyó un tremendo
suspiro que, al parecer, salía de debajo de la mesa. Era Timoteo, que estaba ya cansado de estarse quieto. El señor Roland
levantó la vista, sorprendido. Jorge,
al momento, lanzó por su cuenta un suspiro desgarrado, con la esperanza de que
el señor Roland creyese que era ella la que había suspirado la primera vez.
—Pareces cansada, Jorgina —dijo el
señor Roland—. A las once suspenderemos las clases un rato.
Jorge frunció el ceño. Odiaba que la
llamasen Jorgina. Con gran cautela, tocó suavemente con el pie a Timoteo, advirtiéndole que no volviera a
suspirar ni a hacer ruido de ninguna clase. Timoteo
empezó a lamerle los pies.
Al cabo de un rato, cuando estaba
en el más profundo silencio, Timoteo
empezó a sentir enormes deseos de rascarse violentamente la barriga. Se puso en
pie. Luego volvió a sentarse con gran alboroto y empezó a rascarse con gran
furia. Los chicos todos empezaron a hacer ruidos raros para que no se oyeran
los del perro.
Jorge golpeó repetidamente el suelo con
el pie. Julián se puso a toser y dejó caer al suelo un libro. Dick se dedicó a
zarandear la mesa y a hablar con el señor Roland.
—Oh, señor, este problema es muy
difícil. ¡Realmente es muy difícil! ¡No hago más que pensar y pensar, y no
consigo entenderlo!
—¿Por qué habéis empezado todos de
pronto a hacer ruido? —dijo el señor Roland, altamente sorprendido—. Deja ya de
patear el suelo, Jorgina.
Timoteo, al fin, se recostó, quedándose
otra vez quieto. Los chicos suspiraron todos de alivio. Cesaron los ruidos y el
señor Roland pidió a Dick que le dejara el libro de matemáticas.
El preceptor cogió el libro y
estiró las piernas por debajo de la mesa apoyándose en ellas para inclinarse
hacia Dick y explicarle lo que éste deseaba saber. Con gran pasmo, notó que sus
pies habían topado con algo blando y lleno de vida que se aferraba ávidamente a
sus tobillos. Encogió las piernas, mientras daba un grito, lleno de pánico.
Los chicos lo miraron. El
preceptor se inclinó y miró debajo de la mesa.
—Ah, es el perro —dijo
contrariado—. El muy bestia me ha mordido los tobillos. Me ha agujereado los
calcetines. Llévatelo de aquí, Jorgina.
Jorgina no dijo nada. Miraba para
otro sitio, como si no hubiera oído lo que había dicho el preceptor.
—Nunca contesta cuando la llaman
Jorgina —dijo Julián.
—Pues me ha de contestar la llame
como la llame —dijo el señor Roland con voz profunda y agria—. No estoy
dispuesto a aguantar aquí a este perro. Jorgina: como no lo saques de aquí en
seguida iré a hablar con tu padre.
Jorge lo miró. Ella sabía perfectamente
que si no sacaba al perro de allí y el señor Roland iba a hablar con su padre,
éste hubiera mandado que Timoteo no
volviera a entrar en la casa y que se pasara las horas del día en el jardín,
cosa que sería horrible, con el frío que hacía. Lo único que podía hacer era
obedecer. Con la cara enrojecida y el ceño fruncido que casi le ocultaba los
ojos, le ordenó a Timoteo:
—¡Sal de ahí, Tim! No me extraña que lo hayas mordido. ¡Yo también lo hubiera
hecho si fuese un perro!
—No es necesario que digas
groserías —dijo el señor Roland agriamente.
Los demás miraron estupefactos a Jorge. No comprendían cómo se había
atrevido a hablar de esa manera. Cuando se enfadaba de verdad le traía todo sin
cuidado.
—Vuelve aquí en cuanto saques el
perro —dijo el señor Roland.
Jorge frunció el ceño todavía más. Al
cabo de unos segundos estaba ya de vuelta. Sabía que era imposible hacer nada.
Su padre, al parecer, congeniaba mucho con el señor Roland y era muy amigo
suyo, y seguramente le diría las dificultades que tenía con ella. Si diera
rienda suelta a los sentimientos que albergaba su corazón no cabía la menor
duda de que el pobre Timoteo sería el
que lo había de pagar, pues le prohibirían volver a entrar en la casa. Por eso
obedeció. Pero en el fondo de su alma empezó a odiar con todas sus fuerzas al
señor Roland.
Los demás chicos estaban
apesadumbrados por lo que le había ocurrido a su prima. Pero no compartían con
ella el odio que sentía hacia el preceptor. Éste era un hombre simpático, que a
menudo les hacía reír y, además, era paciente y comprensivo con las equivocaciones
que cometían a menudo en los ejercicios. A veces les enseñaba incluso a hacer
figuritas de papel, sobre todo barcos, y tomaba a broma sus pequeñas
travesuras. Julián y Dick lo pasaban en grande y acumulaban en su memoria
anécdotas de las vacaciones para contárselas a sus compañeros cuando volvieran
al colegio.
Después de terminada la clase, los
chicos salieron al jardín para tomar el tibio sol invernal durante media hora. Jorge llamó a Timoteo.
—¡Pobrecito mío! —exclamó—. ¡Qué
afrenta para ti haberte echado de la habitación! ¿Por qué se te ocurrió morder
al señor Roland? Desde luego, fue una gran idea; pero realmente no consigo
llegar hasta el fondo de tus pensamientos.
—Jorge, no deberías comportarte de esa manera con el señor Roland
—dijo Julián—. Tú eres la única que le hace enfadar. Él es muy orgulloso.
Acabará dejándonos. Estoy seguro de que si no fuera por las cosas que has
hecho, su trato con nosotros hubiera sido de lo más agradable.
—Pues no os portéis con él como lo
hago yo, si es que os gusta —dijo Jorge,
con cierto tono de mofa en la voz—. Yo no pienso cambiar mi comportamiento.
Cuando a mí no me gusta una persona, pues no me gusta y ya está.
—¿Por qué no te es simpático el
señor Roland? ¿Tal vez porque no congenia con Timoteo? —preguntó Dick.
—En gran parte, sí. Pero también
porque me da mala espina. No me gusta nada su repugnante boca.
—¿Por qué dices eso si nunca la
has podido ver? Está completamente tapada con el bigote y la barba —dijo
Julián.
—Sí, pero a veces le he visto los
labios a través del pelo —dijo Jorge,
obstinada—. Son finos y crueles. Si no, fijaos cuando podáis. A mí no me gustan
las personas que tienen los labios finos. Son malvadas y de duro corazón. Y
tampoco me gustan sus ojos, con esa mirada fría que tienen. Vosotros podéis
intimar con él todo lo que queráis, pero yo no pienso hacerlo, desde luego.
Julián no quiso enfadarse con su
terca primita; en vez de eso se echó a reír.
—Nosotros no pensamos intimar con
él —dijo—. Se trata sencillamente de que queremos comportarnos como es debido,
eso es todo. Y tú, vieja amiga, deberías hacer lo mismo.
Julián habló, desde luego, en
vano. Cuando a Jorge se le metía algo
en la cabeza era imposible hacerla cambiar de opinión. Sólo se sintió contenta
cuando se enteró de que aquella tarde iba a ir, en el autobús, al pueblo con
sus primos, a ver los escaparates navideños y hacer compras... ¡sin el señor
Roland! Éste había preferido quedarse en la casa para que su padre le hablase
de su invento.
—Os llevaré al pueblo para que os
hartéis de ver escaparates —dijo tía Fanny a los chicos—. Tomaremos el té en
cualquier establecimiento. Regresaremos en el autobús de las seis.
Era una idea muy agradable.
Tomaron el primer autobús de la tarde, que los llevó velozmente al pueblo, a
través de los campos, donde empezaba a asomar la oscuridad vespertina. Los
escaparates eran preciosos y estaban muy bien iluminados. Los chicos habían
llevado consigo todo su dinero y lo gastaron con largueza comprando cosas
bonitas. ¡Había que hacer muchos regalos!
—¿No estaría bien que comprásemos
algo al señor Roland? —preguntó Julián.
—Yo le pienso comprar un paquete
de cigarrillos —dijo Ana—. Sé la marca que a él le gusta.
—¡Sólo faltaba que le llevásemos
un regalo al señor Roland! —exclamó Jorge
con voz desdeñosa.
—¿Y por qué no, Jorge? —dijo su madre, sorprendida—. Oh,
querida, yo tengo la esperanza de que seas agradable con él y de que no le
tomes mucha antipatía, pobre hombre. Y también espero que no tenga que quejarse
de ti a tu padre.
—¿Qué le vas a comprar a Timoteo, Jorge? —dijo Julián cambiando rápidamente de conversación.
—Voy a ir a una carnicería a
comprarle el hueso más grande que haya —dijo Jorge—. Y tú, ¿qué le vas a comprar?
—Yo estoy segura de que si Timoteo tuviera dinero nos haría un
regalo a cada uno —dijo Ana, cogiendo al can por el collar y alzándolo
cariñosamente—. ¡Es el perro más bueno del mundo!
Jorge perdonó inmediatamente a Ana su
deseo de comprarle algo al señor Roland en cuanto oyó lo que acababa de decir
sobre Timoteo. Se animó en seguida y
empezó a conjeturar con los otros qué regalos querría hacerles Timoteo a cada uno de ellos.
Tomaron el té en un
establecimiento y, poco después, estaban ya dentro del autobús de las seis, que
los llevaba rápidamente a Kirrin.
En cuanto llegaron, lo primero que
hizo tía Fanny fue averiguar si la cocinera había servido al señor Roland y a
su marido el té tal como le había encargado que lo hiciera.
Volvió del despacho con los ojos
brillantes de alegría.
—Realmente nunca había visto a
vuestro tío tan contento —dijo a Julián y a Dick—. ¡Cómo se compenetra con el
señor Roland! Le está explicando todos sus descubrimientos. A él le gusta mucho
poder hablar con alguien que entienda de sus cosas.
Aquella noche el señor Roland se
dedicó a enseñar juegos y pasatiempos a los chicos. Timoteo estaba con ellos en la habitación, y el preceptor todavía
intentó hacer buenas amigas con él, pero el can se negó a todo entendimiento
amistoso.
—¡Tan arisco como su amita! —dijo
el preceptor lanzando una mirada burlona a Jorge,
la cual había estado observando con gran satisfacción cómo su perro se negaba a
trabar amistad con el preceptor. No le contestó nada, limitándose a fruncir el
ceño.
—¿Te parece que le preguntemos
mañana qué significa «VIA OCCULTA»? —dijo Julián a Dick cuando al fin
estuvieron solos—. Yo estoy deseando hacerlo. ¿Qué opinas del señor Roland,
Dick?
—En realidad, todavía no lo
conozco bien —dijo Dick—. Tiene muchos detalles que me agradan, pero, a veces,
sin saber por qué, pierdo toda la simpatía que le tengo. No me gustan sus ojos.
Y Jorge tiene razón en lo que dice de
los labios. Los tiene demasiado finos. Eso quiere decir que algo malo hay en
él.
—Pues yo no lo pienso así —dijo
Julián—. Lo único que le pasa es que no le gustan las estupideces, eso es todo.
Estoy pensando en enseñarle la tela y preguntarle qué significan aquellas
palabras y signos.
—Tengo entendido que se trataba de
un secreto —dijo Dick.
—Sí, ya lo sé, pero ¿qué vamos a
sacar en limpio de tener un secreto que lo es para nosotros mismos? —dijo
Julián—. Quizá lo mejor que podemos hacer sea preguntarle al señor Roland qué
significa todo aquello, pero sin enseñarle la tela.
—Eso no nos serviría gran cosa.
Algunas de las palabras ni siquiera las podemos leer, de tan estropeada como
está. Si es que estás decidido a consultar con el preceptor, lo mejor que
puedes hacer es enseñarle la tela.
—Bien, ya lo pensaré —dijo Julián
mientras se metía en la cama.
Al día siguiente los chicos
tuvieron ciase desde las nueve y media hasta las doce y media. Jorge acudió sin Timoteo. Estaba muy molesta, pero no hubiera sido bueno ponerse en
actitud desafiante y negarse a ir a clase sin el perro. Ahora que el can le
había negado definitivamente la amistad al preceptor, la cosa ya no tenía gran
importancia. El animalito había demostrado a las claras que no le interesaba
verlo y, por la misma razón, el señor Roland hacía bien en no admitirlo en su
presencia; sin embargo, Jorge estaba
muy irritada.
Durante la clase de latín, Julián
encontró la oportunidad de preguntar aquello que deseaba saber.
—Por favor, señor Roland —dijo—.
¿Podría decirme qué significan las palabras «VIA OCCULTA»?
—¿«VIA OCCULTA»? —dijo el señor
Roland contrayendo la frente—. Sí, significa «camino secreto» o «vía secreta».
Un camino oculto, o algo por el estilo. ¿Por qué lo quieres saber?
Todos los chicos estaban oído
atento. Sus corazones latían apresuradamente. Julián tenía razón. Aquello
significaba que había un camino secreto en algún sitio.
Pero ¿dónde? Y ¿dónde empezaba? Y
¿dónde terminaba?
—Oh, sólo era una curiosidad —dijo
Julián—. Gracias, señor.
Les hizo un guiño a los demás.
Estaba tan excitado como ellos. Con sólo que pudieran descifrar el resto de los
extraños signos, acabarían resolviendo el misterio. Bien, lo mejor sería
volverle a preguntar al señor Roland dentro de unos días. El misterio acabaría
resolviéndose de una manera o de otra.
«¡El ''camino
secreto''! —se dijo Julián a sí mismo,
mientras intentaba resolver un problema de geometría—. El ''camino secreto''. Seguro que
acabaremos descubriendo dónde está.»
INSTRUCCIONES PARA ENCONTRAR EL «CAMINO SECRETO»
En los días que siguieron, los
chicos apenas tuvieron tiempo de preocuparse por el camino secreto, porque el
día de Navidad se acercaba y había muchas cosas que hacer.
Había que escribir muchas
felicitaciones y pintarlas, para enviárselas a sus padres y amigos. Había
además que engalanar la casa. Fueron con el señor Roland a coger ramas de acebo
y volvieron cargados a casa.
—Parecéis postales navideñas —dijo
tía Fanny al verlos atravesar la puerta del jardín con los brazos repletos de
ramas y coloreadas frutas. El señor Roland había encontrado un grupo de árboles
que en la parte más alta de las ramas tenían grandes cantidades de muérdago, y
los chicos habían aprovechado la ocasión para coger una buena parte. Los frutos
parecían perlas verdes.
—El señor Roland ha trepado a
varios árboles para cogerlos —dijo Ana—. Es un magnífico trepador. Lo hace
mejor que un mono.
Todos rieron menos Jorge. Ella no reía con nada que se
refiriese al preceptor. Depositaron su carga en el pórtico del jardín y fueron
a lavarse. Aquella tarde tenían que engalanar la casa.
—¿Querrás, tío, que te adornemos
el despacho también? —preguntó Ana.
Tío Quintín tenía su despacho
lleno de extraños instrumentos y tubos de cristal y los chicos casi nunca se
atrevían a meterse allí.
—No. No quiero que me revuelvan
las cosas del despacho —dijo rápidamente tío Quintín—. No se hable más del
asunto.
—Tío, ¿por qué tienes esas cosas
tan raras en el despacho? —preguntó Ana mientras echaba un vistazo por todo el
rededor.
Tío Quintín se echó a reír.
—Estoy trabajando en una fórmula
secreta —dijo.
—¿Qué fórmula es esa? —dijo Ana.
—Aunque te lo dijera, no lo
entenderías —dijo su tío—. Todas esas cosas que tú llamas «extrañas» me ayudan
una enormidad en mis investigaciones, y todo lo que averiguo gracias a ellas lo
pongo en mi libro; y de todo lo que voy aprendiendo y estudiando sacaré una
fórmula secreta que será un invento de gran utilidad cuando haya terminado el
trabajo.
—Tú quieres encontrar una fórmula
secreta y nosotros, por nuestra parte, queremos averiguar dónde está un camino
secreto —dijo Ana olvidándose completamente de que no debía hablar a nadie del
tema.
Julián estaba parado en la puerta
del despacho. Miró ceñudamente a Ana. Por fortuna, tío Quintín no pareció
prestar ninguna atención a lo que su hermanita acababa de decir. Julián la
cogió por el brazo y la sacó de la habitación.
—Ana, estoy pensando que el mejor
método para que no reveles nuestros secretos es coserte la boca, como aquel
conejito quiso hacer con el perro —dijo.
Juana, la cocinera, estaba muy
atareada preparando pasteles navideños. En la despensa estaba colgado un enorme
pavo que habían traído de la granja Kirrin. A Timoteo empezó a parecerle que se trataba de un manjar exquisito y
a partir de entonces Juana tenía a cada momento que echarlo de la cocina.
En el gabinete había muchas cajas
de galletas y paquetes misteriosos repartidos por todos sitios. ¡Se presentaba
una Navidad magnífica! Los chicos se sentían enormemente excitados y felices.
El señor Roland había traído un
elegante abeto que había cortado él mismo.
—¡Tendremos también nuestro árbol
de Navidad! —exclamó—. Muchachos, ¿tenéis con qué adornarlo?
—No, señor —dijo Julián viendo que
Jorge sacudía la cabeza
significativamente.
—Esta tarde iré al pueblo a
comprar cosas para el árbol —prometió el preceptor—. Quedará estupendamente
bien. Lo pondremos en el vestíbulo y, después del té, lo iluminaremos. ¿Quién
quiere venir conmigo a comprar luminarias y los otros adornos?
—¡Yo! —gritaron tres voces.
Pero una persona no dijo nada.
Ésta no podía ser otra que Jorge. En
su obstinación, no quería acompañar al señor Roland ni siquiera a comprar
adornos para el árbol de Navidad. Hasta entonces no había celebrado una Navidad
con árbol en su casa, y a ella en el fondo le gustaba mucho, pero lo que lo
estropeaba todo era que fuese el señor Roland el encargado de traer el árbol y
comprar los adornos.
El árbol navideño estaba ya
dispuesto en el vestíbulo adornado con luminarias coloreadas y toda suerte de
regalos colgando de las ramas. Hileras de plateadas cuerdecillas colgaban como
carámbanos y los trozos de blanco algodón que por todos sitios había puesto Ana
le daban una enorme semejanza a un árbol auténticamente nevado. Había quedado
de lo mejor.
—¡Vaya! ¡Muy bonito! —dijo tío
Quintín mientras atravesaba rápidamente el vestíbulo y observaba como el señor
Roland daba los últimos toques al árbol—. Caramba, y esa hada que hay encima de
todo, ¿para quién es? ¿Para alguna niña buena?
Ana en secreto tenía la esperanza
de que el señor Roland le regalase la muñeca-hada. Estaba segura de que no se
la regalaría a Jorge y, de todos
modos, su primita no la habría aceptado. Era una muñeca muy bonita, con vestido
de gasa y alas de plata.

Julián, Dick y Ana consideraban ya
al preceptor como un verdadero amigo. De hecho, todos habían intimado ya con
él: no sólo los padres de Jorge, sino
también Juana, la cocinera. En ello, Jorge
constituía la única excepción, por supuesto. Ella y su perro seguían
mostrándose ariscos con el preceptor en todas las ocasiones que podían.
—¡Nunca hubiera pensado que un
perro pudiera llegar a ser tan arisco! —dijo Julián observando a Timoteo—. Realmente, está siempre tan
enfurruñado como Jorge.
—Y a veces Jorge produce la impresión de que tiene un rabo, como Timoteo, y lo abate cada vez que llega
el señor Roland —rió Ana.
—Podéis reíros, si os parece bien
—dijo Jorge con tono resentido—. No
os estáis portando bien conmigo. Yo sé que tengo razón en comportarme así con
el señor Roland. Desde el principio me causó mala impresión. Y lo mismo le
ocurrió a Timoteo.
—Eres tonta Jorge —dijo Dick—. Lo único que te ha ocurrido es que te ha dado
rabia que el señor Roland te llame Jorgina y de que no le haya resultado
simpático Timoteo. Me atrevería a
decir que no puede evitar el sentir antipatía hacia los perros. Al fin y al
cabo, hubo un hombre famoso, que se llamaba lord Roberts, que no podía soportar
a los gatos.
—Oh, los gatos son distintos —dijo
Jorge—. Pero si a una persona no le
gustan los perros, sobre todo si no le gusta un perro como Timoteo, a la fuerza tiene que tener malos sentimientos.
—Es inútil discutir con Jorge —dijo Julián—. ¡Cuando se le mete
algo en la cabeza, cualquiera la hace cambiar de opinión!
Jorge salió de la habitación con un
gesto de altivez. Los otros pensaron que se estaba portando algo estúpidamente.
—Estoy realmente sorprendida —dijo
Ana—. Con lo agradable que era en el colegio. Ahora se ha vuelto lo mismo de
rara que cuando la conocimos este verano.
—Yo entiendo que el señor Roland
se ha portado muy bien preparando el árbol y todo lo demás —dijo Dick—. A veces
no me resulta del todo simpático; pero tengo que reconocer que es divertido. En
realidad, creo que deberíamos pedirle que nos tradujera aquellas misteriosas
palabras de la tela antigua; claro que eso no quiere decir que tengamos que
revelarle nuestro secreto.
—A mí me gustaría una enormidad
que él compartiera con nosotros el secreto —dijo Ana, que estaba muy atareada
confeccionando una maravillosa felicitación navideña para el preceptor—. Es un
hombre terriblemente inteligente. Estoy segura de que podrá decirnos en seguida
dónde está el camino secreto. Es mejor que le preguntemos lo que significan
todas aquellas palabras y signos.
—Está bien —dijo Julián—. Le
enseñaré el trozo de tela. Ésta es la noche de Navidad y estoy seguro de que él
pasará a solas con nosotros mucho rato, pues tía Fanny estará muy atareada
preparando nuestros regalos.
Aquella noche, antes de que
apareciera el señor Roland, Julián sacó el trozo de tela antigua, lo
desenvolvió y lo extendió sobre la mesa. Jorge
quedó estupefacta.
—El señor Roland vendrá en seguida
—dijo—. Es mejor que guardes la tela cuanto antes.
—Es que vamos a pedirle que nos
traduzca estas palabras latinas —dijo Julián.
—¡No, eso no lo podemos hacer!
—gimió Jorge—. ¡No podemos revelarle
nuestro secreto! ¿Eres capaz de hacer una cosa así?
—Bien. Lo que nos interesa a
nosotros es averiguar en qué consiste el secreto, ¿no es así? —dijo Julián—. No
tenemos necesidad de contarle cómo y dónde hemos encontrado esta tela, sino
simplemente pedirle que nos traduzca las palabras y nos descifre las señales.
El que le pidamos que use su inteligencia en descifrar esos enigmas no quiere
decir que le revelemos el secreto.
—Nunca creí que fueses capaz de
enseñarle la tela —dijo Jorge—. Y
estoy segura de que él, una vez le hayas preguntado qué significado tienen esas
palabras y esos signos, no parará hasta enterarse de todo, ¡ya lo verás! Es un
individuo muy entrometido.
—¿Por qué dices eso? Yo no he
notado que sea ni un tanto así de entrometido.
—Pues yo le vi ayer registrando el
despacho cuando no había nadie —dijo Jorge—.
Él no me vio. Pero yo estaba agazapada en la ventana con Timoteo. Estaba fisgoneando por todo lo alto.
—Ya sabes lo interesado que está
en el trabajo de tu padre —dijo Julián—. ¿Qué importancia tiene que estuviera
echando una ojeada al despacho? Tu padre es muy amigo suyo. Lo que te pasa es
que no sabes hacer otra cosa que inventar cosas desagradables contra el señor
Roland.
—Oh, haced el favor de dejar de
discutir —dijo Dick—. Es Nochebuena. Basta ya de chillar y decir cosas
desagradables.
Justo en aquel momento entró el
preceptor en la habitación.
—¡Hola! ¡Veo que estáis muy
atareados! —dijo, con labios que aparecían sonrientes bajo el bigote—. ¿Acaso
encontráis muy complicado redactar felicitaciones de Navidad?
—Señor Roland —empezó a decir
Julián—. Quisiéramos que nos ayudara usted a resolver un enigma. Hemos
descubierto un trozo de tela antigua donde hay marcados unos signos que no
podemos entender. Hay también unas palabras que, al parecer, están escritas en
latín, pero tampoco podemos interpretar su significado.
Jorge no pudo evitar una exclamación de
disgusto cuando vio a Julián extender la vieja tela sobre la mesa ante la vista
del señor Roland. Se levantó y salió de la habitación dando un portazo.
—Nuestra simpática Jorgina no
parece estar esta noche de muy buen humor —dijo el señor Roland, acercándose a
la tela—. ¿De dónde habéis sacado esto? Parece una cosa muy antigua.
Nadie contestó. El señor Roland
estudió detenidamente las letras y señales que había en la tela y después
profirió una exclamación.
—¡Ah!, ahora comprendo por qué el
otro día me preguntasteis el significado de aquellas palabras latinas, aquellas
que significaban «camino secreto». Están escritas aquí, al principio de todo.
—Sí —dijo Dick.
Todos estaban agrupados en torno
del señor Roland, esperando que éste pudiera descifrar por lo menos algo del
misterio.
—Sólo queremos saber qué
significan esas palabras, señor —dijo Julián.
—Esto es en realidad muy
interesante —dijo el preceptor mientras seguía examinado la vieja tela—. Al
parecer se trata de una clave para hallar la entrada de un camino secreto.
—¡Eso es lo que nosotros habíamos
supuesto! —dijo Julián con excitación—. Exactamente lo que habíamos pensado.
Oh, señor, por favor, tradúzcanos la clave.
—Pues bien: estos ocho cuadrados
representan los recuadros de un entrepaño de madera, a lo que parece —dijo el
preceptor, señalando los toscos cuadrados que había dibujados en la tela—.
Esperad un poco, que no es tan fácil traducir esto. Es algo fascinante. Solum lapideum parles ligneus. Y esto
¿qué significa?; cellula. ¡Ah, sí! ¡Cellula!
Los chicos estaban todos
pendientes de las palabras del preceptor. ¡Un entrepaño de madera! Seguramente
se trataba de los recuadros que había en el vestíbulo de la granja Kirrin.
El señor Roland siguió examinando
la tela con el ceño fruncido. Luego encargó a Ana que fuera a pedirle prestada
a su tío una gran lupa que éste tenía en su despacho. A poco, estaba ya de
vuelta con la enorme lupa y los chicos pudieron observar las palabras a su
través.
—Bien —dijo el preceptor al fin—.
En lo que está a mi alcance, esto quiere decir: «Una habitación orientada al
Este; ocho recuadros de madera, uno de ellos deslizable, que es este que está
señalado con una cruz; un suelo de piedra...» Sí, creo que es eso: un suelo de
piedra, y un armario. Todo suena a cosa extraordinaria y fantástica. ¿De dónde
habéis sacado esto?
—Oh, nos la encontramos —dijo
Julián después de una pausa—. Señor Roland, muchísimas gracias. Nosotros nunca
hubiéramos podido descifrar el significado de esas letras y signos. O sea que,
según parece, la entrada del camino secreto está en una habitación orientada al
Este.
—Eso parece —dijo el señor Roland,
volviendo a examinar la tela—. ¿Dónde decís que la habéis encontrado?
—No podemos decírselo —contestó
Dick—. Se trata de un secreto.
—No os preocupéis. A mí podéis
decírmelo —dijo el señor Roland fijando sus azules y brillantes ojos en Dick—.
Yo sé guardar muy bien los secretos. No podéis haceros idea de cuántos de ellos
me confían.
—Bien —dijo Julián—. En realidad,
no vemos por qué no vamos a poder decirle dónde hemos encontrado la tela. La
hemos encontrado en la granja Kirrin, dentro de una vieja petaca. Supongo que
el camino secreto no estará muy lejos de allí, pero ¿dónde, exactamente? Y ¿a
dónde llevará?
—¡Habéis encontrado la tela en la granja
Kirrin! —exclamó el señor Roland—. Caramba, caramba, aquello parece un lugar
antiguo y muy interesante. Me gustaría ir un día allí para verla de cerca.
Julián enrolló la tela y la guardó
en el bolsillo del pantalón.
—Muy bien, muchas gracias, señor
—dijo—. Usted nos ha ayudado a resolver una parte del misterio, pero nos queda
todavía encontrar el camino secreto. Un día, después de Navidad, lo
intentaremos.
—Yo iré con vosotros a la granja
Kirrin —dijo el señor Roland—. Seguramente os podré ayudar en algo. Claro que
eso será si no os importa que participe de vuestro fascinante secreto.
—Está bien. Usted nos ha hecho un
gran favor traduciéndonos esas misteriosas palabras —dijo Julián—. A nosotros
nos gustaría que usted nos acompañase, si es que quiere, señor.
—Sí. Nos gustaría mucho —dijo Ana.
—Está bien. Entonces iremos todos
a averiguar dónde está el camino secreto —le dijo el señor Roland—. Será muy
interesante empezar a palpar la pared hasta que aparezca la misteriosa
abertura...
—No creo que Jorge quiera que vayamos allí con el señor Roland —murmuró Dick a
Julián—. No le hemos consultado sobre eso. Seguramente no querrá: ya sabes cómo
le odia.
—Sí, lo sé —dijo Julián, molesto—.
Pero no debemos preocuparnos por eso. Jorge
cambiará seguramente después de Navidad. ¡No va a pasarse enfurruñada todas las
vacaciones!
LO QUE OCURRIÓ LA
NOCHE DEL DÍA DE NAVIDAD
El día de Navidad empezó del modo
más agradable. Los chicos despertaron muy temprano y saltaron rápidamente de la
cama para coger los regalos que les habían dejado amontonados sobre las sillas
de sus dormitorios. Pronto quedó todo inundado de gritos de felicidad y
alegría.
—¡Oh! ¡Una estación de
ferrocarril! ¡Justo lo que yo quería! ¿Quién me habrá regalado esta estación
tan maravillosa?
—¡Una muñeca que abre y cierra los
ojos! Se llamará Betsy-May.
—Vaya, qué libro más enorme. Trata
de aeroplanos. Me lo regala tía Fanny. ¡Qué acierto ha tenido!
—¡Timoteo, fíjate lo que te ha regalado Julián! Un collar rodeado de
púas. ¡Quedarás magnífico con él! ¡Ve en seguida a darle las gracias!
—¿De quién es este regalo? ¿Dónde
está la esquela? Oh, es del señor Roland. ¡Qué acierto ha tenido! Fíjate,
Julián, un cortaplumas de tres hojas.
Entre gritos y exclamaciones
pasaron todos alegremente una hora abriendo paquetes y disfrutando de los
regalos.
Cuando los chicos salieron del
dormitorio, ¡ciertamente que estaba todo alborotado y en desorden!
—¿Quién te ha regalado ese libro
sobre perros, Jorge? —dijo Julián al
ver un magnífico libro dedicado a los canes entre el montón de regalos de Jorge.
—El señor Roland —dijo Jorge brevemente.
Julián sentía curiosidad por saber
si su prima aceptaría el regalo. Opinaba que no. Pero la muchachita había
decidido no estropear a los demás el día de Navidad y no quería ser «difícil».
Por eso, cuando todos empezaron a darle al preceptor las gracias por sus
regalos, ella se unió a los demás, aunque su agradecimiento fue expresado
torpemente y en voz baja.
Jorge no le había regalado nada al
preceptor, pero los otros sí, y éste les había dado las gracias muy sincera y
efusivamente, dando la impresión de estar muy contento. Le dijo a Ana que su
postal navideña era la más bonita que hasta entonces le habían regalado, y ella
estaba radiante de contento.
—¡Bien! ¡Es magnífico estar juntos
en Navidad! —dijo el preceptor cuando todos estuvieron sentados alrededor de la
mesa dispuestos a tomar la suculenta comida navideña—. ¿Quiere que le sirva,
señor Quintín? Me gusta mucho hacerlo.
Tío Quintín le dio el cuchillo y
el tenedor muy satisfecho.
—Es una suerte que esté usted con
nosotros —dijo efusivamente—. Todos hemos congeniado mucho con usted. ¡Para
nosotros es como un amigo de toda la vida!
Realmente, el día de Navidad se
presentaba muy bien. No habría que dar clases, desde luego, y al día siguiente
tampoco. A la alegría de los chicos contribuía no poco el magnífico festín que
se estaban dando, saboreando ricos dulces y en la ansiosa espera de que
encendieran el árbol de Navidad.
El árbol, una vez encendido,
resultaba magnífico. Las luces refulgían en medio de la oscuridad del
vestíbulo, lo mismo que los brillantes adornos. Timoteo se sentó ante él y empezó a contemplarlo extasiado.
—Le gusta tanto como a nosotros
—dijo Jorge. En realidad, Timoteo estaba disfrutando aquel día más
que los propios chicos.
Estaban totalmente exhaustos
cuando llegó la hora de irse a la cama.
—Me voy a dormir en un santiamén
—dijo Ana dando un bostezo—. Oh, Jorge,
qué bien ha resultado todo, ¿verdad? ¡Qué bonito es el árbol de Navidad!
—Sí, todo ha quedado muy bien
—dijo Jorge metiéndose en la cama—.
Ya llega mamá para darnos las buenas noches. ¡Timoteo! ¡Métete en la cesta!
Timoteo se metió en su cesta, que estaba
bajo la ventana. Siempre se metía en ella cuando la madre de Jorge se acercaba para dar las buenas
noches a las chicas, pero en cuanto ésta se marchaba, el can, de un salto,
subía a la cama de Jorge. Allí era
donde dormía siempre, con la cabeza apoyada en los pies de su amita.
—¿No crees que Timoteo debería dormir esta noche abajo?
—dijo la madre de Jorge—. Juana dice
que se ha hinchado a comer en la cocina, y que debe estar ahíto.
—Oh, no, mamá —dijo Jorge al momento—. ¿Cómo va a dormir Timoteo abajo esta noche? ¡Se llevaría
un disgusto enorme!
—Oh, muy bien —dijo su madre
riendo—. Sólo era una sugerencia. Ahora, a dormir mucho, Ana y Jorge. Es muy tarde y debéis de estar
muy cansadas.
Acto seguido se dirigió al
dormitorio de los chicos y les dio también las buenas noches. Estaban ya casi
dormidos.
Dos horas después todos los de la
casa estaban ya en la cama. La casa quedó silenciosa y oscura. Jorge y Ana dormían plácidamente, lo
mismo que Timoteo.
De pronto, Jorge despertó sobresaltada. ¡Timoteo
estaba lanzando ligeros gruñidos! Tenía enderezada su enorme y peluda cabeza,
por lo que Jorge dedujo que estaba
escuchando algo.
—¿Qué te pasa, Tim? —le susurró. Ana no se había despertado.
Timoteo continuaba con sus gruñidos. Jorge se incorporó y lo sujetó por el
collar para indicarle que se callara. Hubiera sido terrible que despertara a su
padre.
Timoteo dejó de gruñir una vez vio
despierta a Jorge. La chica estaba
indecisa: no sabía qué determinación tomar. No quería despertar a Ana. Se
hubiera asustado enormemente. ¿Por qué gruñía Timoteo? ¡Nunca lo hacía por la noche!
«Quizá sea mejor que eche una
ojeada por ahí a ver si todo está normalmente», pensó Jorge. Era una muchachita muy valiente, y el pensamiento de tener
que deslizarse por entre la silenciosa oscuridad de la casa no la alteraba lo
más mínimo. ¡Además tenía a Timoteo! ¿Quién
iba a sentir miedo estando con Timoteo?
Se puso su pequeña bata.
«Tal vez haya saltado un ascua de
alguna chimenea y se esté quemando algo —pensó, aspirando fuerte por la nariz
mientras empezaba a bajar por la escalera—. Seguramente Timoteo lo ha olido y ha querido avisarme.»
Sujetando al can por el collar
para advertirle que no se alborotara, Jorge
atravesó sigilosamente el vestíbulo y llegó al cuarto de estar. El fuego de la
chimenea estaba casi apagado y en la cocina todo estaba también en orden. Las
patas de Timoteo resonaban con
singular ruido al apoyarse contra el linóleo.
Un leve sonido se oyó, que
provenía de la otra parte de la casa. Timoteo
empezó a gruñir fuertemente. El pelo de la nuca se le erizó. Jorge quedó petrificada. ¿Sería posible
que hubiera en la casa un ladrón? De repente Timoteo se empinó y, dando un salto, echó a correr, cruzando el
vestíbulo y desapareciendo por el pasillo que conducía al despacho. Entonces se
oyó una fuerte exclamación y un ruido como de alguien que caía al suelo.
—¡Es un ladrón! —exclamó Jorge echando a correr hacia el
despacho.
Pudo ver una linterna encendida en
el suelo, que seguramente había tenido que abandonar precipitadamente alguien
que en aquel momento estaba luchando con Timoteo.
Jorge encendió la luz. La escena que
vio la dejó estupefacta. El señor Roland estaba allí, en bata, tirado en el
suelo e intentando desembarazarse de Timoteo,
quien, aunque no le mordía, lo tenía fuertemente sujeto por la bata.
—¡Oh, eres tú, Jorge! ¡Dile a esta bestia que me deje
en paz! —dijo el señor Roland con voz agria y más bien baja—. ¿No ves que va a
despertar a toda la casa?
—¿Qué estaba haciendo usted aquí
con una linterna? —preguntó Jorge.
—Oí un ruido aquí abajo y vine a
ver lo que pasaba —dijo el señor Roland sentándose en el suelo y persistiendo
en sus tentativas de separarse del irritado can—. ¡Por Dios bendito! ¡Dile a
esta bestia que se marche!
—¿Por qué no encendió usted la
luz? —dijo Jorge, sin decidirse a
decirle nada a Timoteo. Era algo
agradable y desusado lo que tenía ante la vista: el señor Roland, rabioso y
asustadísimo.
—No pude encontrar el interruptor
—dijo el preceptor.
No tenía nada de particular. El
interruptor de la luz estaba en un sitio tan raro, detrás de la puerta, que
difícilmente podría encontrarlo de noche alguien que no supiera de antes dónde
se encontraba. El señor Roland intentó otra vez desembarazarse de Timoteo. Éste, de pronto, empezó a
ladrar.
—¡Va a despertar a todo el mundo!
—dijo el preceptor—. No quiero que nadie se despierte. Yo me basto solo si es
que aquí hay un ladrón. ¡Ahí viene tu padre!
El padre de Jorge llegó con un atizador en la mano. Quedó petrificado cuando
vio en el suelo al señor Roland, bien sujeto por Timoteo.
—¿Qué pasa aquí? —exclamó.
El señor Roland quiso levantarse,
pero Timoteo no lo dejó. El padre de Jorge le increpó severamente:
—¡Tim! ¡Haz el favor de venir aquí!
Timoteo miró a Jorge para ver si estaba conforme con la orden que le había dado su
padre. Ella no dijo nada. Timoteo,
por tanto, hizo caso omiso de la orden y se limitó simplemente a morder los
tobillos del señor Roland.
—¡Este perro está loco! —dijo el
preceptor desde el suelo—. ¡No es la primera vez que me muerde!
—¡Tim! ¡Ven aquí inmediatamente! —dijo el padre de Jorge con fuerte voz—. Jorge, este perro es un desobediente.
Llámalo tú en seguida.
—Ven aquí, Tim —dijo Jorge con voz
no muy alta.
Al momento, el perro dejó al señor
Roland y se fue con Jorge, con los
pelos de la nuca erizados todavía. Gruñía en voz baja, como diciendo: «Ándese
con cuidado, señor Roland, ándese con cuidado.»
El preceptor se levantó. Estaba
furioso. Se dirigió al padre de Jorge.
—Oí un ruido raro y bajé a ver qué
pasaba —dijo—. Me pareció que el ruido venía del despacho y, como sé cuántas
cosas de valor hay en él, pensé que a lo mejor había entrado un ladrón en la
casa. Pero en cuanto llegué al despacho apareció ese perro y me tiró al suelo. Jorge llegó en seguida, pero no quiso
decirle al perro que dejara de molestarme.
—No comprendo tu conducta, Jorge. Realmente, no la puedo entender
—dijo su padre con tono irritado—. Espero que no acabes volviéndote tan
estúpida como lo eras antes de que tus primos vinieran aquí este verano. Y ¿qué
significa eso de que Timoteo ha
mordido otra vez al señor Roland?
—Jorge metió al perro debajo de la mesa donde damos las clases —dijo
el señor Roland—. Yo no lo sabía, y en una ocasión en que estiré las piernas,
noté que había algo allí debajo: era Timoteo,
que empezó a morderme. No se lo había dicho antes, señor, porque no había
querido ocasionarle preocupaciones. Pero Jorge
y su perro no han hecho más que molestarme desde que llegué a esta casa.
—Bien. Timoteo, de ahora en adelante, vivirá en la perrera del jardín y no
entrará en casa —dijo tío Quintín—. No quiero que esté con nosotros. Ése será
su castigo; y también el tuyo, Jorge.
No estoy satisfecho de tu comportamiento. El señor Roland ha sido benévolo
contigo.
—Yo no quiero que Timoteo se vaya a vivir a la perrera
—dijo Jorge furiosamente—. El tiempo
es muy frío y se pondrá enfermo.
—Me es indiferente si se pone
enfermo o no —dijo su padre—. Desde que admití al perro en esta casa para que
pasara aquí las vacaciones de Navidad, puse como condición, y tú lo sabes, que
te portaras bien. Todos los días me he informado de tu comportamiento con el
señor Roland. Y como, por lo que veo, no es nada ejemplar, he decidido que Timoteo viva fuera de la casa. ¡Ahora,
ya lo sabes! ¡Vuélvete a la cama, pero antes pide perdón al señor Roland!
—¡No quiero! —dijo Jorge conteniendo a duras penas la ira
que la embargaba, mientras salía de la habitación con dirección a la escalera.
Los dos hombres empezaron a seguirla.
—Déjela ya —dijo el señor Roland—.
Es una niña muy complicada y está claro que se le ha metido en la cabeza no
congeniar conmigo. Pero yo estaría muy contento, señor, si supiera que este
perro no iba a volver a pisar esta casa. No estoy seguro de que cualquier día
Jorgina le mandara que se me echara encima.
—Siento mucho todo esto —dijo el
padre de Jorge—. Me pregunto de dónde
habrá venido ese ruido que usted oyó. Supongo que será un trozo de leña que
cayó al suelo. Pero ¿qué haré esta noche con ese fastidioso perro? Tendré que
echarlo de casa ahora mismo.
—Déjelo por esta noche —dijo el
señor Roland—. Oigo ruidos arriba. Todo el mundo se ha despertado. Más vale que
por esta noche no armemos más jaleo.
—Quizá tenga usted razón —dijo el
padre de Jorge, agradecido. Al fin y
al cabo no tenía demasiadas ganas de enfrentarse en plena noche con una niña
arisca y rebelde y con un perro irritado a todas luces.
Los dos hombres volvieron a la
cama. Jorge no dormía. Los otros se
habían despertado mientras ella subía las escaleras y les había contado todo lo
sucedido.
—¡Jorge! ¡En verdad eres idiota! —dijo Dick—. A fin de cuentas, ¿por
qué el señor Roland no iba a bajar si oyó un ruido extraño? ¡Tú misma bajaste!
Todo lo que has conseguido es que el simpático Timoteo se separe de nosotros y tenga que vivir a la intemperie.
Ana empezó a gritar. Por un lado
no le gustaba que al preceptor, que ella tanto estimaba, lo hubiera arrojado al
suelo Timoteo; y por otra, odiaba oír
que a Timoteo lo iban a castigar.
—No seas criatura —dijo Jorge—. El perro es mío y yo no grito.
Sin embargo, cuando ya todos
habían vuelto a dormirse plácidamente, la almohada de la cama de Jorge estaba enteramente húmeda. Timoteo subió a la cama y empezó a
lamerle a su amita las húmedas y saladas mejillas, mientras gimoteaba
calladamente. Timoteo se sentía
siempre muy desgraciado cuando Jorge
estaba triste.
A LA BÚSQUEDA DEL
CAMINO SECRETO
Al día siguiente no hubo clases. Jorge estaba pálida y se portaba muy
comedidamente. A Timoteo lo habían
encerrado ya en la perrera del jardín y los chicos podían oír sus tristes
lamentos.
—¡Oh, Jorge, cuánto siento lo que ha pasado! —dijo Dick—. Lo que daría yo
porque no te portaras siempre tan violentamente. Lo único que consigues es
llevarte disgustos y que se los lleve también el pobre Timoteo.
Jorge estaba llena de sentimientos
contradictorios. Odiaba tanto al señor Roland, que a duras penas podía soportar
verlo, aun cuando cuidaba mucho de no ser arisca ni rebelde, porque tenía miedo
de que si mostraba sus sentimientos, el preceptor le daría malas notas y
entonces quizás hasta le prohibieran ver a Timoteo.
Era realmente muy difícil para una naturaleza tan tempestuosa como la de Jorge tener que comportarse dócilmente.
El señor Roland no le hacía el
menor caso. Los chicos intentaban meter a Jorge
en sus charlas, pero ella permanecía comedida e indiferente.
—¡Jorge! ¡Hoy vamos a ir a la granja Kirrin! —dijo Dick—. ¡Ven con
nosotros! Vamos a buscar la entrada del camino secreto. Tiene que estar en
algún sitio de la casa.
Los chicos le habían contado a Jorge lo que el señor Roland había dicho
sobre el significado de las palabras y los signos del viejo lienzo. Todos se
sentían enormemente interesados por la cuestión, aunque, debido a los sucesos
del día de Navidad, su interés había disminuido momentáneamente.
—Desde luego, iremos todos —dijo Jorge con aire repentinamente alegre—. Timoteo también irá. Quiere dar un
paseo.
Pero cuando la muchachita se
enteró de que el señor Roland iba a ir también, cambió en seguida de
pensamiento. Por nada del mundo quería ir de paseo con el preceptor. Saldría
sola con Timoteo.
—Pero, Jorge, piensa en lo que vamos a disfrutar buscando el camino
secreto —le dijo Julián cogiéndola por el brazo. Jorge se desasió al momento.
—Si va el señor Roland, no iré yo
—dijo obstinadamente. Los otros pensaron que sería mejor no insistir—. Voy a ir
a pasear sola con Timoteo —dijo Jorge—. ¡Vosotros podéis ir con vuestro
querido señor Roland!
Se alejó de ellos, junto con el
perro. Los otros la miraron pesarosos. Era algo horrible lo que sucedía. Jorge se volvía cada vez más insociable,
pero ¿qué iban a hacerle?
—Bueno, muchachos, ¿estáis
preparados? —preguntó el señor Roland—. Podéis ir solos a la granja. Yo me
reuniré con vosotros más tarde. Antes tengo que hacer algo en el pueblo.
Los tres chicos se dispusieron,
pues, a partir solos. Pensaron en llamar a Jorge,
pero a ésta no se la veía ya por ningún sitio. El viejo matrimonio Sanders
recibió efusivamente a los tres chicos, a los que introdujeron en la cocina,
invitándoles a tomar dulce de jengibre y leche caliente.
—Vaya, ¿conque estáis decididos a
encontrar nuevas cosas secretas? —dijo la señora Sanders con una sonrisa.
—¿Nos deja intentarlo? —preguntó
Julián—. Queremos encontrar una habitación orientada al Este, que tenga el
suelo de piedra y entrepaños de madera en las paredes.
—Todas las habitaciones de la
planta baja tienen el suelo de piedra —dijo la señora Sanders—. Podéis
registrarlas todas cuanto queráis, queridos. Supongo que no estropearéis nada.
Pero no vayáis a la habitación de arriba, aquélla con el armario de doble fondo,
ni a la de al lado. Son las habitaciones que tengo preparadas para los
artistas.
—Está bien —dijo Julián, algo
disgustado de no poder registrar el fascinante armario—. ¿Han llegado ya los
artistas, señora Sanders? Me gustaría hablar con ellos de pintura. Yo tengo la
esperanza de llegar un día a ser un artista.
—¿Ah, sí? ¡Caramba! —dijo la
señora Sanders—. Bien, bien. Siempre he encontrado maravilloso que la gente
pueda ganar dinero pintando cuadros.
—Los artistas no lo hacen por el
dinero, sino por el gusto de pintar —dijo Julián con aire de persona entendida.
Esto sorprendió todavía más a la señora Sanders. Movió la cabeza y empezó a
reír.
—¡Son unas personas muy extrañas!
—dijo—. Bueno, chicos. Podéis empezar vuestras investigaciones, aunque, Julián,
hoy no podrás hablar con los artistas. Están fuera.
Los chicos acabaron los pasteles y
la leche y se levantaron, pensando por qué sitio comenzarían el registro. Lo
mejor era empezar por todas las habitaciones que estuvieran orientadas al Este.
—¿Qué parte de la casa da al Este,
señora Sanders? —preguntó Julián—. ¿Lo sabe usted?
—La cocina está orientada
exactamente al Norte —dijo la señora Sanders—. El Este debe de estar por allí.
—Señaló con la mano hacia la derecha.
—Gracias —dijo Julián—. ¡Vamos
todos!
Los tres chicos salieron de la
cocina y torcieron hacia la derecha. Había en esa dirección tres habitaciones:
una especie de fregadero abandonado, una habitación pequeñísima que parecía un
cuarto de guardar trastos viejos y una tercera habitación que en sus tiempos
debió de utilizarse como comedor accesorio, pero que ahora estaba también fría
y abandonada.
—Todas tienen el suelo de piedra
—dijo Julián.
—Tendremos que registrarlas todas
—sugirió Ana.
—No, todas no —dijo Julián—. No
creo que en ese fregadero encontremos nada.
—Y ¿por qué no? —preguntó Ana.
—Porque las paredes son de piedra,
tontina, y lo que tiene que haber son entrepaños de madera —dijo Julián—. Usa
la cabeza, Ana.
—Bien, entonces no tenemos que
molestarnos en registrarla —dijo Dick—. Fijaos, las otras dos sí tienen
entrepaños. Las registraremos.
—Seguramente pintaron ocho cuadros
en el lienzo por alguna razón —dijo Julián mirando otra vez la vieja tela—.
Creo que es una buena idea averiguar qué habitación tiene sólo ocho recuadros
en el entrepaño, ya sabéis, debajo de la ventana o en cualquier lugar
determinado.
Era tremendamente emocionante la
tarea de inspeccionar las dos habitaciones. Los chicos empezaron por la más
pequeña. Tenía las paredes cubiertas de madera de roble oscuro, pero no había
ningún sitio donde hubiera exactamente ocho recuadros. Por tanto, los chicos se
metieron en la segunda habitación.
Allí, la cubierta de madera de las
paredes era distinta. No era tan oscura, no estaba tan vieja. Los recuadros
también eran de tamaño distinto. Los chicos empezaron a golpearlos y a
comprimirlos, en la esperanza de que alguno de ellos cediera y dejara al
descubierto una cavidad, como había ocurrido en el vestíbulo el otro día.
Pero quedaron defraudados. No
ocurrió nada de particular. Estaban todavía enfrascados en su investigadora
tarea cuando oyeron pisadas y voces que provenían del vestíbulo. Alguien se
asomó por la puerta y echó un vistazo al interior de la habitación. Era un
hombre alto y delgado, con gran nariz que servía de soporte a unas gafas.
—Hola —dijo—. La señora Sanders me
ha dicho que estáis buscando un tesoro o algo así. ¿Cómo os va?
—No muy bien —dijo Julián
cortésmente. Miró al hombre y vio que tras él había otro, más joven, que tenía
una gran boca y cierta dureza en la mirada—. Supongo que ustedes son los dos
artistas —dijo.
—Sí, lo somos —dijo el primer
hombre mientras se introducía en la habitación—. Y vosotros ¿qué es lo que
estáis buscando, exactamente?
Julián no tenía ningunas ganas de
decir nada acerca de lo que estaban haciendo, pero resultaba difícil no
contestar a la pregunta del hombre.
—Pues, en realidad, estamos
intentando encontrar un recuadro de la pared que sea deslizable —dijo al
final—. En el vestíbulo hay uno así. Y resulta muy divertido mirar a ver si hay
otro en cualquier sitio.
—¿Queréis que os ayude? —dijo el
otro artista metiéndose a su vez en la habitación—. ¿Cómo os llamáis? Yo me
llamo Thomas, y mi amigo, Wilton.
Los chicos charlaron amigablemente
con los hombres durante unos minutos, pero no tenían el menor deseo de que les
ayudaran en su búsqueda. Lo que fuera, querían encontrarlo ellos. Era
desconsolador pensar que tal vez los mayores podrían resolver el misterio por
su cuenta.
A poco, mayores y pequeños estaban
todos dedicados a sondear y golpear los recuadros de la pared. De pronto se oyó
una voz que los saludaba.
—¡Hola! ¡A fe que debéis de estar
muy atareados!
Los chicos se volvieron y pudieron
ver en la puerta del cuarto al preceptor, que les sonreía. Los dos artistas
también dirigieron a él sus miradas.
—¿Es amigo vuestro? —preguntó el
señor Thomas.
—Sí, es nuestro preceptor y es muy
simpático —dijo Ana acercándosele a toda prisa y tomándole la mano.
—Deberías presentarme a estos
señores, Ana —dijo el preceptor, siempre sonriente.
Ana sabía presentar a las
personas. Estaba acostumbrada a ver cómo lo hacía su madre.
—El señor Roland —dijo a los dos
artistas. Luego se volvió al preceptor—. El señor Thomas —le dijo, señalando a
este último con la mano—. Y —añadió— el señor Wilton.
Los hombres se inclinaron
cortésmente y se dieron la mano.
—¿Viven ustedes aquí? —preguntó el
señor Roland—. Es una granja muy antigua e interesante, ¿verdad?
—¿Es ya hora de volver a casa?
—dijo Julián al oír las campanadas del reloj.
—Temo que sí —dijo el señor
Roland—. He venido más tarde de lo que había previsto. Podemos estar aquí unos
cinco minutos, pero nada más. Los aprovecharemos para echaros una mano en la
búsqueda que habéis emprendido para encontrar el camino secreto.
Pero, por más que todos golpearon,
palparon y comprimieron los recuadros de la pared, nada nuevo ocurrió. Era algo
decepcionante.
—Lo mejor será que nos vayamos ya
—dijo el señor Roland—. Id a despediros de los Sanders.
Todos se dirigieron a la caldeada
cocina, en donde la señora Sanders estaba dedicada a preparar algo que
aparentaba ser delicioso.
—¿Está preparando la merienda,
señora Sanders? —dijo el señor Wilton—. A fe que es usted la mejor cocinera que
he conocido.
La señora Sanders sonrió. Se
volvió a los chicos.
—Queridos: ¿habéis encontrado lo
que buscabais? —preguntó.
—No —dijo el señor Roland,
contestando por ellos—. Al final no hemos conseguido encontrar el camino
secreto.
—¿El camino secreto? —dijo la
señora Sanders, sorprendida—. ¿Sabéis algo de eso? ¡Yo creí que era un asunto
olvidado! Hace muchos años que no pienso en ello.
—Oh, señora Sanders —gritó
Julián—. ¿Sabe usted algo de ese camino? ¿Sabe dónde está?
—No lo sé, querido. El secreto
acabó perdiéndose hace ya muchos años —dijo la anciana señora—. Yo recuerdo que
mi abuela me hablaba de él cuando yo era todavía más pequeña que vosotros. Pero
a mí no me interesaba. Me atraían más las vacas, las gallinas y las ovejas.
—Oh, señora Sanders, por favor,
intente recordar algo —imploró Dick—. ¿Qué era el camino secreto?
—Pues creo que se trata de un
camino oculto que sale de aquí y no sé dónde termina —dijo la señora Sanders—.
Pero no puedo recordar nada más. Lo usaban hace muchos años, cuando la gente
tenía que esconderse.
Era desconsolador que la señora
Sanders supiera tan poca cosa del secreto que anhelaban descubrir. Los chicos
se despidieron de ella y fueron junto al preceptor, con la sensación de que
habían desperdiciado la mañana.
Jorge estaba aguardándolos en la puerta
de «Villa Kirrin» cuando regresaron. Tenía la cara de mejor color y los saludó
festivamente.
—¿Descubristeis algo por fin?
¡Contádmelo todo! —dijo.
—No hay nada que contar —dijo Dick
tristemente—. Había tres habitaciones orientadas al Este, pero sólo dos de
ellas tenían las paredes de madera. Las examinamos a fondo y no pudimos
descubrir nada de particular.
—Hemos conocido a los dos artistas
—dijo Ana—. Uno de ellos es alto y delgado y tiene gafas y una nariz muy
grande. Se llama Thomas. El otro es más joven y tiene los ojos muy pequeños
pero la boca muy grande.
—Yo los he visto esta mañana —dijo
Jorge—. Estoy segura de que eran
ellos... Estaban hablando con el señor Roland. A mí no me vieron.
—Oh, no puede ser que hayas visto
a los artistas —dijo Ana rápidamente—. El señor Roland no los conocía. Yo tuve
que presentárselos.
—Pues estoy segura de que el señor
Roland llamaba Wilton a uno de ellos —dijo Jorge,
sorprendida—. Tiene que conocerlo a la fuerza.
—Esos hombres que tú viste no
podían ser los artistas —dijo Ana otra vez—. No conocían de nada al señor
Roland. El señor Thomas me preguntó si era amigo nuestro.
—Estoy segura de que no me
equivoco —dijo Jorge obstinadamente—.
Si el señor Roland dice que no conoce a los dos artistas es que miente.
—Oh, siempre te las arreglas para
decir cosas horribles del señor Roland —dijo Ana, indignada—. Siempre estás
inventando cosas desagradables de él.
—¡Chitón! —dijo Julián—. Aquí
llega.
Abrióse la puerta y entró el
preceptor en la habitación.
—Bien —dijo—. Es decepcionante no
haber podido encontrar el camino secreto, ¿verdad? Pero, de todos modos, era
una utopía pretender encontrarlo en una habitación donde los revestimientos de
madera son bastante recientes. Si fuesen muy antiguos quizá podríamos esperar
encontrar algo.
—Desde luego. No creo que haya
necesidad de volver a buscar la entrada del camino secreto —dijo Julián,
decepcionado—. En ninguna de las habitaciones encontraremos nada. Es una
verdadera lástima.
—Sí que lo es —dijo el señor
Roland—. Bien, Julián, ¿qué te han parecido los dos artistas? A mí a primera
vista me han resultado muy simpáticos. Me gustará mucho conocerlos más a fondo.
Jorge miró al preceptor. ¿Sería posible
que pudiera mentir tan descaradamente con esa tranquilidad? La muchachita
estaba perpleja. No le cabía la menor duda de que había visto a los dos
artistas hablando con él. Quizá se había equivocado. Pero, aun así, había algo
en todo ello que no acababa de gustarle. Estaba decidida a averiguar la verdad
fuera como fuese.
UN CONTRATIEMPO
PARA JORGE Y TIMOTEO
A la mañana siguiente había que
volver a dar clases ¡sin Timoteo
debajo de la mesa! Jorge acariciaba
la idea de no acudir, pero ¿es que iba a conseguir algo con ello? Tenía miedo a
las personas mayores. Éstas podrían castigarla del mejor modo que les
pareciera. En realidad, no es que le importara mucho que la castigaran a ella.
Lo que no podía soportar era la idea de que también castigasen a Timoteo.
Pálida y sombría, la muchachita no
tuvo otro remedio que sentarse a la mesa con los demás. Ana estaba muy contenta
de volver a dar clases. En realidad, todo lo que representara agradar al señor
Roland la ponía contenta: ¡éste le había regalado por fin la muñeca-hada que
había en la parte más alta del árbol navideño! Para Ana era la muñeca más
bonita que había visto en su vida.
Jorge se enfurruñó cuando Ana le enseñó
la muñeca. No le gustaban nada las muñecas... ¡Y mucho menos la que el señor
Roland había escogido para regalársela a Ana! Pero Ana estaba muy contenta y
agradecida, y había decidido dar clases, como los demás, con todo su entusiasmo
y aprender lo más que pudiera.
Jorge se aplicó en las clases lo menos
que pudo. Sólo lo indispensable para que no la riñeran. El señor Roland no
demostró gran interés hacia ella ni hacia su trabajo. Estaba ensimismado con
las lecciones de los demás, y entregado en cuerpo y alma a enseñarle a Julián ciertos
detalles que éste no acababa de comprender.
Durante las clases, los chicos
podían oír los tristes lamentos que profería Timoteo desde el jardín. Esto los llenaba de congoja, pues a Timoteo lo consideraban un autentico
camarada y lo querían tanto como se querían entre ellos. No podían soportar el
pensamiento de saberlo en la perrera del jardín pasando frío. Cuando se suspendieron
las clases para el almuerzo durante diez minutos y el señor Roland salió de la
habitación, Julián le dijo a Jorge:
—¡Jorge! Es horrible para nosotros oír los lamentos de Timoteo con el frío que hace ahí fuera.
Y estoy seguro de que de vez en cuando tose. Voy a hablar de ello al señor
Roland. Tú debes de estar apenadísima.
—Sí, creo que yo también lo he
oído toser —dijo Jorge abrumada—. A
lo mejor se resfría. Y él no tiene la menor idea de por qué le hacemos eso.
Debe de pensar que yo soy terriblemente mala.
La muchacha volvió la cabeza,
temerosa de que afloraran lágrimas a sus ojos. Ella tenía a gala no llorar
nunca, pero resultaba muy difícil contener las lágrimas sabiendo que Timoteo estaba a la intemperie pasando
frío.
Dick le cogió el brazo.
—Escucha, Jorge: sé que odias al señor Roland y que desde luego no puedes
evitarlo. Pero ninguno de nosotros podemos resistir el pensamiento de que Timoteo esté ahí fuera pasando frío, hoy
precisamente que parece que va a nevar. Eso sería terrible para él. ¿No podrías
portarte muy bien y ser muy simpática con el señor Roland? Entonces cuando tu
padre le pregunte sobre tu comportamiento él le dirá que has sido buena, y así
le podríamos pedir que dejara que Timoteo
entrara en la casa. ¿Quieres?
Se oyó otra vez toser a Timoteo, y a Jorge casi le dolió el corazón. ¿Y si cogiera esa terrible
enfermedad que era la pulmonía, sin que pudiera ella hacer nada para
resguardarlo del frío, porque estaba castigado a vivir en la perrera? ¡Se
moriría ella de pena! Se volvió a Julián y a Dick.
—Está bien —dijo—. Es verdad que
odio mucho al preceptor, pero a Timoteo
lo quiero con más fuerza que el odio que siento por él. Por eso, sólo por causa
de Timoteo, voy a ser buena y
agradable y a trabajar lo más que pueda. Entonces podréis pedir que Timoteo vuelva a entrar en la casa.
—¡Buena chica! —dijo Julián—. Ya
viene. Pórtate bien de ahora en adelante.
Ante la enorme sorpresa del
preceptor, Jorge le dirigió una
sonrisa cuando éste regresó a la habitación. Era algo tan inesperado que lo
dejó perplejo. También le desconcertó el notar que Jorge, a partir de entonces, se aplicaba en los ejercicios más que
los demás y que le contestaba cortés y solícitamente cuando le dirigía la
palabra. Tuvo una frase de elogio hacia ella.
—¡Muy bien, Jorgina! Veo que estás
entrando en razón.
—Gracias —dijo Jorge dirigiéndole otra sonrisa;
sonrisa, desde luego, fría y desangelada, comparada con las de sus primos, pero
¡sonrisa, al fin y al cabo!
A la hora de comer, Jorge estuvo muy amable con el señor
Roland. Le sirvió la sal, le ofreció más pan ¡y hasta se levantó para llenarle
el vaso de agua cuando ya lo tenía vacío! Los demás la miraban con admiración.
La resolución que había tomado de ser simpática era patente. ¡Debía de ser
terrible para ella comportarse de ese modo con el señor Roland, al que tanto
odiaba!
El señor Roland parecía muy
complacido y deseoso de ser amigo de Jorge.
Le contó a ella un chiste y le prometió prestarle un libro que trataba de
perros. La madre de Jorge estaba
encantada, pensando que su difícil hijita había sentado cabeza y empezaba a
portarse como una persona normal. Realmente, aquel día las cosas discurrían del
modo más agradable.
—Jorge, márchate antes de que entre tu padre para preguntarle al
señor Roland cómo te has portado hoy. Cuando él le diga que muy bien, entonces
nosotros le pediremos que deje volver a casa a Timoteo. Creo que será mejor que tú no estés delante.
—Muy bien —asintió Jorge.
Estaba impaciente por resolver de
una vez la situación. Le resultaba insoportable tener que mostrarse agradable y
simpática con el preceptor cuando sus sentimientos la inclinaban a hacer todo
lo contrario. ¡Si no fuera por Timoteo,
nunca, nunca lo hubiera hecho!
Jorge se fue de la habitación poco
antes de las seis, cuando oyó que su padre se acercaba. Éste entró en el cuarto
y se dirigió al señor Roland.
—¿Qué tal? ¿Se han portado bien
sus alumnos? —preguntó.
—Se han portado perfectamente
—dijo el señor Roland—. Julián ha acabado por comprender, con las explicaciones
que le he dado, un problema que para él era escabroso. Dick ha hecho bien su
ejercicio de latín. Ana ha hecho su ejercicio de francés sin una equivocación.
—¿Y Jorge? —preguntó tío Quintín.
—Ahora le iba a hablar de Jorgina
—dijo el señor Roland mirando a su alrededor y percatándose de que la
muchachita se había marchado—. ¡Hoy se ha portado mejor que nunca! Realmente,
estoy muy contento de ella. Ha trabajado de firme y todo el tiempo ha sido muy
simpática y buena chica. Parece como si hubiera decidido mejorar su carácter.
—Se ha portado muy bien y ha
estado muy simpática —dijo Julián acaloradamente—. Tío Quintín, si hubieras
visto lo buena que ha sido... a pesar de lo que sufre...
—¿Por qué sufre? —preguntó tío
Quintín.
—Por causa de Timoteo —dijo Julián—. Hace mucho frío y el pobre tiene que pasarse
todo el tiempo en el jardín. Ha cogido una tos terrible.
—Oh, tío Quintín, por favor, deja
que el pobre Timoteo pueda vivir en
la casa —imploró Ana.
—Si, por favor —dijo Dick—. No
sólo lo pedimos por Jorge, ya sabemos
que ella adora al perro, sino también por nosotros. Es terrible oír sus
lamentos. Y Jorge, con lo bien que se
ha portado hoy, bien merece que le hagas ese favor.
—Bien —dijo tío Quintín mirando
las ansiosas caras de los chicos con aire dubitativo—. En realidad, no sé qué
decisión tomar. Si es que Jorge se ha
vuelto razonable y el tiempo es muy frío, pues...
Miró al señor Roland, esperando
una palabra de éste favorable a Timoteo.
Pero el preceptor no dijo nada. Parecía molesto.
—¿Qué opina usted, Roland?
—preguntó tío Quintín.
—Creo que lo mejor será que usted
se mantenga firme en su decisión de tener el perro fuera de casa —dijo el
preceptor—. Jorge, por ahora,
necesita que la traten con mano firme. Debe usted ser duro con ella. No hay
razón para que vuelva de su acuerdo por el hecho de que ella se haya portado
bien un solo día.
Los tres chicos contemplaron al
señor Roland, estupefactos y desilusionados. Les resultaba muy difícil creer
que el preceptor se negara a que el perro volviera a casa.
—¡Señor Roland, es usted horrible!
—gritó Ana—. ¡Oh, por favor! ¡Diga que no le importa que Timoteo vuelva a casa!
El preceptor ni siquiera miró a
Ana. Contrajo los labios bajo su espeso bigote y enfiló su mirada hacia tío
Quintín.
—Tal vez tenga usted razón —dijo
tío Quintín—. Será mejor que comprobemos cómo se porta Jorge durante una semana entera. Al fin y al cabo, un día no
significa gran cosa.
Los chicos miraron a su tío
enormemente contrariados. Les pareció un hombre débil y cruel. El señor Roland
movió la cabeza.
—Sí —dijo—. Una semana bastará
para ver si Jorge ha mejorado
realmente. Si durante ella Jorgina se porta bien, creo que cambiaré la opinión
sobre el perro, señor. Pero, por ahora, entiendo que es mejor que siga viviendo
fuera de la casa.
—Está bien —dijo tío Quintín
dirigiéndose a la puerta. Se paró un momento volviéndose hacia el preceptor—.
Venga luego un rato a mi despacho —dijo—. He descubierto cosas nuevas relativas
a mi fórmula. Ya verá los progresos que he hecho.
Los tres chicos se miraron uno a
otro sin pronunciar palabra. Parecía mentira que el preceptor hubiera podido
convencer a tío Quintín para no dejar que el perro volviese a vivir en la casa.
Se habían desengañado de él. El preceptor lo notó.
—Siento mucho defraudaros —dijo—.
Pero creo que si os hubiera mordido a vosotros como me ha mordido a mí, y os
hubiera tirado al suelo como también hizo conmigo, no tendríais muchas ganas de
estar en su compañía.
Salió de la habitación. Los chicos
empezaron a pensar cómo le dirían a Jorge
lo que había sucedido. Ella regresó en seguida, impaciente y esperanzada. Pero
cuando vio los cariacontecidos rostros de sus primos se le vino el alma a los
pies.
—¿Es que no dejan que Timoteo vuelva a casa? —preguntó al momento—.
¿Qué ha ocurrido? ¡Contádmelo!
Le contaron todo lo que había
ocurrido. El rostro de la muchachita se tornó sombrío cuando oyó que el
preceptor se había opuesto a la vuelta de Timoteo,
aun cuando su propio padre había sugerido lo contrario.
—¡Oh! ¡Qué hombre más bestia!
—gritó—. ¡Cómo le odio! ¡Me pagará lo que ha hecho! ¡Ya lo creo que me las
pagará!
Salió rápidamente de la
habitación. Sus primos oyeron como cruzaba el vestíbulo y después un enorme
portazo resonó por toda la casa.
—Se ha marchado —dijo Julián—.
Apuesto a que ha ido a ver a Timoteo.
¡Pobre Jorge! Está más alterada que
nunca.
Aquella noche Jorge no podía dormir. Daba vueltas en la cama mientras oía las
toses y los lamentos de Timoteo. El
can tenía frío, ella estaba segura. Le había llenado de paja la perrera en la
esperanza de que no sintiera tanto el fuerte viento norteño, pero el perro
tenía que soportar a la fuerza la amarga y terrible noche, más aún, cuando
estaba acostumbrado a dormir en su cesta, dentro de la casa y al abrigo de toda
intemperie.
Timoteo volvió a toser, esta vez con voz
cavernosa. Era algo que Jorge no
podía soportar. Necesitaba ayudarlo.
«Lo meteré un rato en la casa y lo
frotaré con la medicina que tiene mamá para los resfriados —pensó—. Quizás así
se ponga bueno.»
Se vistió sumariamente y bajó las
escaleras. La casa estaba en el más absoluto silencio. Salió al jardín y soltó
la cadena del perro. El can se puso a lamerla eufóricamente.
—Ven conmigo. Quiero que no pases
frío durante un ratito —susurró Jorge—.
Te voy a dar unas friegas en el pecho con aceite.
Timoteo corría alborozado tras ella
mientras se dirigían a la casa. Lo llevó a la cocina, pero allí el fuego de la
chimenea se había apagado ya y hacía mucho frío. Jorge, por tanto, decidió explorar otras habitaciones.
En el despacho de su padre vio que
la chimenea aún no se había apagado. Por tanto, se metió allí con el perro. No
había necesidad de encender la luz: la chimenea iluminaba suficientemente la
habitación. Jorge llevaba un frasco
de aceite que había cogido del cuarto de baño. Lo acercó al fuego para que se
calentara.
Más tarde se puso a restregar con
aceite la peluda garganta del perro, en la esperanza de que ello aliviara su
resfriado.
—A ver si así dejas de toser
—susurró al can—. Procura no hacerlo porque a lo mejor te oyen. Échate aquí
junto al fuego, querido, y caliéntate. Verás qué pronto se te pasa el frío.
Timoteo, obediente, se echó en el suelo.
Estaba muy contento de haber salido de su gélida perrera y estar en compañía de
su amita querida. Apoyó la cabeza en la rodilla de Jorge. Ella lo acarició, mientras le susurraba palabras de
consuelo.
Las llamas esparcían su luz sobre
los curiosos instrumentos y tubos de cristal que llenaban las estanterías del
despacho. Un trozo de leña restalló, llenándolo todo de chispas. Realmente se
estaba bien allí. No se sentía frío y todo rezumaba tranquilidad.
La muchachita empezó a sentir la
pesadez del sueño. El can cerró los ojos también, enteramente sosegado y
tranquilo al calor del fuego. Jorge
reclinó la cabeza sobre su cuello.
Se despertó cuando oyó que en el
reloj del despacho daban las seis. La habitación estaba ahora fría y ella
tiritaba. ¡Dios mío! ¡Las seis de la mañana! Juana, la cocinera, se levantaría
en seguida. Había que evitar que los encontrara en el despacho a ella y a Timoteo.
—¡Tim, querido, despierta! Tienes que volver a la perrera —le dijo Jorge en voz muy baja—. Estoy segura de
que ya estás mejor del resfriado, porque no has tosido ni una vez desde que
entraste en la casa. Vámonos ya, y, sobre todo, no hagas ruido.
Timoteo se incorporó rápidamente y empezó
a lamer la mano de su amita. Había entendido perfectamente que debía abstenerse
de producir el menor ruido. Los dos salieron del despacho, cruzaron el
vestíbulo y se dirigieron rápidamente a la puerta de la casa.
Al cabo de unos minutos Timoteo estaba ya otra vez en la perrera
plácidamente acomodado sobre la paja. Jorge
hubiera dado algo por poderse quedar allí con él, pero no podía ser, y se
limitó a darle al can una palmadita cariñosa. En seguida volvió a la casa.
Se metió en la cama, muerta de
frío y de sueño. Se olvidó completamente de que estaba casi vestida y no pensó
en desnudarse. Inmediatamente se durmió.
A la mañana siguiente Ana quedó
estupefacta al ver que su prima estaba en la cama con los calcetines puestos,
la falda y el jersey.
—¡Anda! —dijo—. ¡Estás casi
vestida! ¡Cuando te acostaste estabas en pijama!
—Tranquilízate —dijo Jorge—. He ido esta noche al jardín a
buscar a Timoteo. Nos pusimos junto a
la chimenea del despacho y le froté la garganta con un paño mojado en aceite
caliente. ¡No se te ocurra decir de esto ni una palabra a nadie! ¡Promételo!
Ana lo prometió, comprometiendo en
ello su palabra. ¡Qué niña más extraordinaria era Jorge, atreviéndose a hacer esas cosas!
—Jorge, por favor, no te portes mal esta mañana —dijo Julián después
del desayuno—. Ten en cuenta que el pobre Timoteo
podrá sufrir las consecuencias.
—¿Es que crees que voy a poder
portarme bien, sabiendo que el señor Roland está decidido a que Timoteo no esté conmigo durante todo el
tiempo que duren las vacaciones? —dijo Jorge.
—Bueno: él dijo una semana. ¿No
podrías intentarlo durante una semana?
—No. Cuando terminase la semana el
señor Roland diría que había que probar otra semana —dijo Jorge—. No puede tragar al pobre Timoteo. Y a mí tampoco. En lo que a mí se refiere, no estoy
sorprendida, porque cuando yo me propongo ser antipática lo soy de veras. Pero
no veo la razón para que odie al pobre Timoteo.
—Oh, Jorge, nos vas a estropear todas las vacaciones si no te portas
bien —dijo Ana.
—Pues bien: os las estropearé
—dijo Jorge con gesto ceñudo.
—No veo la razón por la que debas
estropearnos a nosotros las vacaciones además de estropeártelas tú a ti misma
—dijo Julián.
—No te preocupes, que no creo que
pueda estropeároslas —dijo Jorge—.
Podréis pasarlo de lo mejor. Podéis ir a pasear con vuestro querido señor
Roland, jugar con él por las tardes y reír y charlar todo lo que os dé la gana.
Lo que haga yo no os tiene que importar.
—Eres una chica muy extraña —dijo
Julián dando un suspiro—. Nosotros te apreciamos y no nos gusta que seas
desgraciada. ¿Cómo vamos a pasarlo bien viendo que Timoteo y tú sois desgraciados?
—No os preocupéis por mí —dijo Jorge con voz áspera—. Ahora me voy a
marchar con Timoteo. Hoy no pienso
dar clases.
—¡Jorge! ¡Eso no lo puedes hacer! —dijeron a la vez Julián y Dick.
—Sí que lo haré —dijo Jorge—. No pienso ir a clase. No puedo
soportar trabajar con el señor Roland desde que se opuso a que Timoteo volviera a vivir en la casa.
—Pero si haces eso te castigarán
—dijo Dick.
—Si las cosas se ponen mal huiré
de casa —dijo Jorge—. Huiré con Timoteo.
Salió de la habitación dando un
portazo. Los otros quedaron estupefactos. ¿Qué iba a hacerse con una persona
como Jorge? En cuanto le cogía odio a
alguien se ponía fuera de sí, como un caballo desbocado.
El señor Roland entró en la
habitación con los libros debajo del brazo. Sonrió a los chicos.
—¿Dispuestos para empezar?
—preguntó—. ¿Dónde está Jorgina?
Nadie contestó. ¡Nadie quería
delatarla!
—¿No sabéis dónde está? —volvió a
preguntar el señor Roland, sorprendido. Miró a Julián.
—No, señor —dijo Julián sin
mentir—. No tenemos la menor idea de dónde está.
—Bueno, a lo mejor se ha ausentado
por pocos minutos —dijo el señor Roland—. Supongo que habrá ido a dar de comer
a su perro.
Todos se sentaron alrededor de la
mesa para empezar las clases. El tiempo pasaba y Jorge no volvía. El señor Roland echó una ojeada al reloj de pared
y chasqueó la lengua con impaciencia...
—Realmente, Jorge es una fresca, llegando tan tarde. Ana, ve tú a buscarla, a
ver si la encuentras por algún sitio.
Ana se marchó. Miró en el
dormitorio. No estaba allí Jorge.
Miró en la cocina. Allí sólo estaba Juana, atareada en la confección de
pasteles. Le dio un trozo a Ana para que probara lo ricos que estaban. No tenía
la menor idea de dónde se encontraba Jorge.
Ana no la pudo encontrar por
ningún sitio. Volvió con los demás y se lo dijo así al señor Roland. Este
parecía enfurecido.
—Tendré que decírselo a su padre
—dijo—. Nunca hasta ahora había tratado a una niña tan rebelde. Enteramente
parece que está empeñada en hacer lo que haga falta para salir perjudicada.
Siguieron las clases. Llegó la
hora del almuerzo y Jorge no había
aparecido aún. Julián fue al jardín y pudo comprobar que la perrera estaba
vacía. ¡Seguro que Jorge se había
marchado con Timoteo! ¡Menuda le
esperaba a su regreso!
No hacía mucho rato que los chicos
habían vuelto al cuarto de estar para proseguir las clases cuando ocurrió algo
turbulento.
Tío Quintín irrumpió en la
habitación hecho una fiera.
—¡Niños! ¿Alguno de vosotros ha
entrado en mi despacho? —preguntó.
—No, tío Quintín —contestaron
todos.
—Puedes estar seguro de que no
—dijo Julián.
—¿Por qué lo pregunta, señor? ¿Es
que le han roto o estropeado algo? —preguntó el señor Roland.
—Sí, me han roto los tubos de
ensayo que ayer traje para hacer unos experimentos y, lo que es peor, han
desaparecido las hojas más importantes de mi manuscrito —dijo tío Quintín—.
Claro que puedo volver a escribirlas, pero para ello necesitaré mucho tiempo.
No puedo entenderlo. ¿Estáis seguros, niños, de no haberos metido en mi
despacho?
—Completamente seguros
—contestaron los chicos.
Ana se puso encarnada. Se había
acordado de repente de lo que Jorge
le había contado. Jorge le había
dicho que aquella noche había llevado a Timoteo
al despacho de su padre y le había restregado la garganta con aceite. ¡Pero era
imposible creer que Jorge hubiera
roto los tubos de ensayo y se hubiera llevado varias hojas del manuscrito de su
padre!
El señor Roland se dio cuenta de
que Ana se había puesto encarnada.
—¿Sabes tú algo de lo que ha
pasado? —le preguntó.
—No, señor Roland —dijo Ana
poniéndose más encarnada todavía.
—¿Dónde está Jorge? —preguntó de pronto tío Quintín.
Los chicos no dijeron nada. Fue el
señor Roland el que contestó por ellos.
—No lo sabemos. Esta mañana no ha
aparecido por aquí para dar clase.
—¡No ha venido a dar clase! ¿Por
qué? —preguntó tío Quintín empezando a enfurecerse.
—No nos ha dicho nada —contestó el
señor Roland secamente—. Supongo que está contrariada porque hemos permanecido
firmes con el asunto de Timoteo la
última noche, señor, y se está tomando el desquite de esa manera.
—¡Qué niña más impertinente! —dijo
el padre de Jorge grandemente
irritado—. No comprendo qué es lo que le ha ocurrido últimamente. ¡Fanny! ¡Ven!
¿Sabías que Jorge ha desaparecido y
no ha asistido a las clases?
Tía Fanny entró en la habitación.
Parecía muy compungida. Llevaba en las manos un pequeño frasco. Los chicos se
preguntaban qué sería aquello.
—¡No ha acudido a clase! —dijo tía
Fanny—. ¡Qué cosa más rara! ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Dónde está?
—No se preocupe por ella —dijo el
señor Roland tranquilamente—. Es probable que se haya marchado con Timoteo en un arrebato de furia. Eso no
tiene gran importancia. Lo que sí es grave, señor, es que hayan robado parte de
su manuscrito. Tengo la esperanza de que no haya sido Jorge, en venganza de la decisión que tomó usted con respecto al
perro.
—¡Claro que no ha sido Jorge! —dijo Dick, irritado ante la idea
de que alguien pudiera pensar tal cosa de su prima.
—Jorge no es capaz de hacer una cosa así —dijo Julián.
—Es verdad, nunca lo haría —dijo
Ana defendiendo valientemente a su prima, aun cuando la atormentaba una
horrible duda. ¡No podía olvidar que Jorge
había pasado en el despacho de su tío gran parte de la noche!
—Quintín, estoy segura de que no
ha sido Jorge —dijo tía Fanny—. Ya
verás como acabarás encontrando las hojas que te faltan. Y los tubos de ensayo
a lo mejor el viento empujó las cortinas y cayeron al suelo, o algo por el
estilo. ¿Cuándo viste esas hojas la última vez?
—Esta noche —dijo tío Quintín—.
Las estuve repasando y comprobando los dibujos para asegurarme de que todo iba
bien. Esas hojas son la médula de mi descubrimiento. Si van a parar a manos
extrañas acabarán descubriendo mi secreto. Es algo horrible para mí. Necesito
saber dónde están o quién las tiene.
—He encontrado esto en tu
despacho, Quintín —dijo tía Fanny enseñándole un frasco que llevaba en la
mano—. ¿Lo pusiste tú allí? Estaba en la repisa de la chimenea.
Tío Quintín cogió el frasco y lo
examinó.
—¡Aceite alcanforado! —dijo—.
Desde luego, yo no lo he llevado al despacho. ¿Para qué lo iba a llevar?
—Entonces ¿quién lo habrá dejado
allí —preguntó tía Fanny, sorprendida—. Ninguno de los chicos está resfriado, y
desde luego, aunque alguno lo estuviera, hubiera sido estúpido llevar el frasco
a tu despacho. ¡Es algo extraordinario!
Todos estaban estupefactos. ¿Por
qué razón tenía que haber aparecido el frasco de aceite alcanforado en la chimenea
del despacho?
Nadie podía decir por qué. Pero,
de pronto, se hizo la luz en la mente de Ana. ¿Jorge le había dicho que ella había estado en el despacho con Timoteo y que le había frotado la
garganta con aceite! El perro tenía tos: eso lo explicaba todo. Y se había
dejado el frasco de aceite en el despacho. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Qué iba a
suceder ahora? ¡Qué mala pata que Jorge
hubiera olvidado llevarse el frasco!
Ana, con estos pensamientos, se
puso más encarnada todavía. El señor Roland, cuyos ojos parecían
extraordinariamente perspicaces aquella mañana, miró fijamente a la muchachita.
—¡Ana! ¿Tú debes de saber algo
sobre eso! —dijo de repente—. ¿Qué es lo que sabes? ¿Fuiste tú la que dejó allí
el frasco?
—No —dijo Ana—. Yo no he entrado
en el despacho. Le digo la verdad.
—¿Sabes algo de lo que ha pasado
con el frasco de aceite? —preguntó otra vez el señor Roland—. Seguramente lo
sabes.
Todos miraron a Ana. Ella agachó
la cabeza. Era una situación horrible para ella. No podía delatar a Jorge. No debía hacerlo de ninguna
manera. Jorge estaba ya metida en un
atolladero y no sería bueno agravar las cosas. Contrajo los labios y no dijo
nada.
—¡Ana! —dijo el señor Roland
severamente—. Ten la bondad de contestar.
Ana no dijo nada. Los dos chicos
la miraban, conjeturando que Jorge
debía de tener algo que ver con el asunto, aunque no sabían que ella había
metido aquella noche a Timoteo en la
casa.
—Ana, querida —dijo su tía
cariñosamente—. Si es que sabes algo, dínoslo. A lo mejor puedes ayudarnos en
averiguar qué es lo que ha ocurrido con las hojas que han desaparecido a tu
tío. Es una cosa muy importante.
Ana siguió sin decir nada. Tenía
los ojos llenos de lágrimas. Julián le apretó el brazo.
—No molestéis más a Ana —dijo a
los mayores—. Si ella no quiere hablar, debe de ser por alguna buena razón.
—Me parece que está encubriendo a Jorge —dijo el señor Roland—. ¿Verdad
que sí, Ana?
Ana rompió a llorar. Julián la
rodeó con el brazo y volvió a hablar a los mayores.
—¡No la hagáis sufrir más! ¿No
veis que está muy apenada?
—Será mejor que Jorge nos lo cuente todo cuando tenga a
bien volver a casa —dijo el señor Roland—. Estoy convencido de que ella es la
que ha puesto el frasco de aceite en el despacho, y si ella es la única persona
que ha entrado allí, fácil será adivinar quién lo ha hecho todo.
Los chicos no podían creer de
ninguna manera que hubiese sido Jorge
la autora del latrocinio de los papeles de su padre. Pero Ana tenía sus dudas,
y esto la trastornó más aún. Empezó a sollozar, apoyada en el brazo de su
hermano.
—Cuando regrese Jorge, enviádmela en seguida a mi
despacho —dijo tío Quintín muy irritado—. ¿Cómo va a poder trabajar un hombre
si le ocurren estos contratiempos? ¡Nunca me gustó la idea de tener niños en
casa!
Salió rápidamente de la
habitación, furioso a más no poder. Los chicos lo vieron marchar,
aterrorizados. El señor Roland cerró violentamente todos los libros que había
en la mesa.
—Se terminaron las clases por hoy
—dijo—. Coged vuestras cosas e iros a pasear hasta la hora de comer.
—Sí, es mejor que lo hagáis así
—dijo tía Fanny, pálida y contrariada—. Es una buena idea.
El señor Roland y tía Fanny
salieron de la habitación.
—No sé si el señor Roland querrá
acompañarnos en el paseo —dijo Julián en voz baja—. Lo mejor que podemos nacer
es eludirle y salir rápidamente de casa a ver si encontramos a Jorge y le advertimos de la situación.
—¡Exacto! —dijo Dick—. Sécate los
ojos, Ana querida. Date prisa y coge tus cosas. Vamos a atravesar corriendo el
jardín antes de que aparezca el señor Roland. Apostaría cualquier cosa a que Jorge ha ido a pasear por su lugar
preferido: las rocas. ¡Seguro que la encontraremos!
Los tres chicos recogieron sus
cosas y se dirigieron silenciosamente a la puerta del jardín. Querían evitar la
compañía del señor Roland. Salieron sin ser vistos y se dirigieron directamente
a las rocas, donde empezaron a buscar afanosamente a Jorge.
—¡Allí está, con Timoteo! —exclamó Julián señalando con
el dedo—. ¡Jorge, Jorge, rápido! ¡Tenemos unas cuantas
cosas que contarte!
—¿Qué es lo que hay? —preguntó Jorge cuando estaban todos reunidos—.
¿Ha ocurrido algo de particular?
—Sí, Jorge. ¡Alguien ha robado las tres hojas más importantes del libro
que tu padre está escribiendo! —dijo Julián, jadeante—. Y han roto también los
tubos de ensayo con los que tu padre estaba haciendo experimentos. ¡El señor
Roland cree que tú tienes algo que ver con eso!
—¡El muy bestia! —exclamó Jorge, con sus azules ojos rezumando
ira—. ¡Como si yo fuera capaz de hacer una cosa así! ¿Por qué dice que he sido
yo?
—Es que dejaste un frasco de
aceite en la chimenea del despacho —dijo Ana—. Yo no le he dicho a nadie lo que
tú me contaste que hiciste esta noche, pero, de todos modos, el señor Roland ha
adivinado que fuiste tú la que dejó allí el frasco.
—¿No les has dicho a tus hermanos
lo que hice esta noche? —preguntó Jorge—.
Bien, de todos modos, no hay mucho que contar, Julián. Se trata de que oí al
pobre Timoteo tosiendo fuerte por la
noche y, a medio vestir, fui a recogerlo y lo metí en el despacho, donde había
todavía fuego en la chimenea. Mamá tiene siempre en el cuarto de baño un frasco
con aceite para los resfriados, y yo se lo apliqué a Timoteo en la garganta pensando que él también se curaría. Nos
dormimos los dos y nos despertamos alrededor de las seis. Yo tenía mucha prisa,
estaba medio dormida y olvidé recoger el frasco. Eso es todo.
—Y ¿no cogiste ninguna hoja del
libro que está escribiendo tu padre, ni rompiste nada? —preguntó Ana.
—Claro que no, tonta —repuso Jorge, indignada—. ¿Cómo puedes
preguntarme una cosa así?
Jorge nunca mentía y los chicos la
creían siempre a rajatabla, dijese lo que dijese. La miraron todos, y ella les
devolvió la mirada.
—Me pregunto quién habrá robado
esas hojas, entonces —dijo Julián—. Si lo supiésemos, tu padre dejaría de estar
reñido contigo. A lo mejor es que las ha guardado en un sitio seguro para no
perderlas y luego lo ha olvidado. Y los tubos de ensayo deben de haberse roto
por cualquier causa. Siempre noté que eran muy frágiles.
—Veréis la regañina que me voy a
ganar por haber metido a Timoteo en
el despacho —dijo Jorge.
—Y también por no haber ido a las
clases esta mañana —dijo Dick—. En realidad, has metido la pata, Jorge. Enteramente parece que te has
propuesto que te castiguen.
—¿No será mejor que no entres en
seguida en casa, sino que esperes el tiempo suficiente hasta que los ánimos
contra ti se hayan calmado? —dijo Ana.
—No —dijo Jorge rápidamente—. Si me han de reñir y castigar, pues bien: ¡que
me riñan y castiguen cuanto antes! ¡No tengo ni chispa de miedo!
Reemprendió el camino por la
rocosa senda, con Timoteo correteando
alrededor de ella, como siempre. Los demás la siguieron. Estaban preocupados.
No les agradaba nada la idea de saber que Jorge
estaba a punto de llevarse una reprimenda mayúscula.
Por fin llegaron a la casa. El
señor Roland los vio desde la ventana y corrió a abrir la puerta. Miró a Jorge con los ojos brillantes de ira.
—Tu padre quiere que vayas
inmediatamente al despacho —dijo el preceptor. Luego miró a los otros con aire
enojado—. ¿Por qué habéis salido sin mí? Yo pensaba acompañaros.
—¿Quería acompañarnos, señor?
¡Cuánto lo siento! —dijo Julián cortésmente, pero sin mirar al preceptor—.
Hemos dado un corto paseo por entre las rocas.
—Jorgina, ¿has estado tú esta
noche en el despacho de tu padre? —preguntó el señor Roland mirando a Jorge mientras ésta se quitaba el
sombrero y la gabardina.
—Lo que tenga que decir se lo diré
a mi padre, no a usted —dijo Jorge.
—Lo que te pasa a ti es que estás
empeñada en que te den una buena azotaina. ¡Y si yo fuera tu padre no dudaría
un momento en propinártela!
—Usted no es mi padre —contestó Jorge.
Se dirigió a la puerta del
despacho y la abrió. No había nadie allí.
—Papá no está aquí —dijo Jorge.
—Estará dentro de un minuto —dijo
el señor Roland—. Métete ahí y espera. Y vosotros, id arriba a lavaros para la
merienda.
Los otros chicos se sentían algo
culpables de dejar sola a Jorge en
esas circunstancias. Pudieron oír a Timoteo
que emitía desde el jardín lastimeros aullidos. Él sabía que su amita estaba en
un grave aprieto y deseaba sobremanera estar con ella.
Jorge se sentó en una silla y empezó a
contemplar el fuego, recordando la última noche cuando se sentó sobre la
alfombra y empezó a dar friegas en la garganta de Timoteo. ¡Qué tonta había sido olvidándose el frasco!
Su padre entró poco después en la
habitación, con el ceño fruncido y la cara agria. Miró severamente a Jorge.
—¿Has entrado en el despacho esta
noche? —preguntó.
—Sí, he entrado —contestó Jorge rápidamente.
—¿Qué es lo que has hecho aquí? —preguntó
su padre—. Sabes muy bien que tengo prohibido que ningún niño entre en mi
despacho.
—Sí, lo sé —dijo Jorge—. Pero es que estaba toda la noche
oyendo cómo tosía Timoteo y llegué a
no poder soportarlo. Por eso, alrededor de la una, salí al jardín y lo traje
aquí. Ésta era la única habitación que tenía fuego en la chimenea. Acomodé al perro
en el suelo y le di unas friegas en la garganta con el aceite que tiene mamá
para los resfriados.
—¡Le has dado friegas al perro con
aceite alcanforado! —exclamó su padre, sorprendido—. ¡Qué locura! ¡Como si eso
pudiera hacerle algún bien!
—Yo no estoy loca —dijo Jorge—. Al contrario, me he portado con
mucho juicio. Timoteo está hoy mucho
mejor de la tos. Siento haberme metido en el despacho. Y, por supuesto, no he
tocado nada de lo que hay aquí.
—Jorge, ha ocurrido algo muy serio —dijo su padre mirándola
gravemente—. Han roto unos cuantos tubos de ensayo que yo estaba utilizando
para hacer unos importantes experimentos. Y, lo que es peor, han desaparecido
las hojas más importantes del libro que estoy escribiendo. Prométeme por tu
honor que no sabes nada de todo eso.
—No sé nada de todo eso —dijo Jorge mirando a su padre directa y
serenamente, con ojos más brillantes y azules que nunca.
Él se convenció en seguida de que Jorge decía la verdad. Ella no tenía la
menor idea de nada que se relacionase con el percance ocurrido aquella noche.
Entonces, ¿dónde estaban las hojas desaparecidas?
—Jorge: esta noche, a las once, antes de irme a la cama, todo estaba
en orden —dijo el padre—. Repasé mi trabajo y lo leí, sobre todo, las hojas
esas que son tan importantes para mí. Pero esta mañana habían desaparecido.
—Entonces seguro que las han
robado entre las once y la una —dijo Jorge—.
Yo estuve aquí desde la una hasta las seis.
—Pero ¿quién puede haberlas
robado? —dijo su padre—. La ventana está bien cerrada y segura. Y nadie, salvo
yo, podía saber que esas hojas contenían un trabajo de lo más importante para
mí. Es algo muy extraordinario.
—El señor Roland sí lo sabía,
seguramente —dijo Jorge despacio.
—No pienses cosas raras —dijo su
padre—. Aunque hubiera sabido que se trataba de algo muy importante, él nunca
hubiera robado nada. Es muy buen amigo mío. Por cierto, esto me recuerda algo
que te concierne a ti: ¿por qué no has ido a clase hoy, Jorge?
—Porque no quiero volver a dar
clases nunca más con el señor Roland —dijo Jorge—.
Se trata, simplemente, de que le odio.
—¡Jorge, no quiero que hables así! —dijo su padre—. ¿Es que quieres
que te obligue para siempre a separarte de Timoteo?
—No —dijo Jorge sintiendo cómo le temblaban las piernas—. Y yo pienso que no
es nada noble obligarme a hacer cosas con la amenaza de separarme de Timoteo. Si... si lo haces así, creo que
me escaparé de casa con él.
No había lágrimas en los ojos de Jorge. Estaba quieta y serena en la
silla mirando a su padre con ojos desafiantes. ¡Era, en verdad, una chica muy
difícil y complicada! Su padre suspiró, recordando que él, en su niñez, también
había sido calificado de «difícil y complicado». Seguramente Jorge había heredado su carácter. ¡Ella,
que, si quisiera, podría ser una chica agradable y simpática, se estaba
volviendo de lo más imposible!
El padre no sabía qué resolución
tomar con ella. Decidió llamar a su mujer. Se dirigió a la puerta del despacho.
—Quédate ahí. Volveré en seguida.
Quiero hablarle de ti a tu madre.
—Por favor, no le cuentes todo
esto al señor Roland —dijo Jorge, que
tenía la convicción de que el preceptor estaba dispuesto a urdir los más
terribles castigos para ella y para Timoteo—.
Oh, papá, ten en cuenta que si Timoteo
hubiese podido estar en casa toda la noche, durmiendo en mi cuarto como siempre
lo hacía, hubiera oído en seguida que alguien había entrado en tu despacho para
descubrir tu secreto y habría ladrado fuerte hasta despertar a toda la casa.
Su padre no respondió. Pero sabía
perfectamente que lo que decía Jorge
era verdad. Timoteo no hubiera
permitido que nadie entrase en el despacho. Hubiera sido muy raro que no
ladrara si alguien intentase entrar en la casa por la ventana. Pero su perrera
la tenía al otro lado de la casa. Era muy posible que no hubiera oído nada.
La puerta se cerró. Jorge quedó tranquilamente sentada en la
silla contemplando la repisa de la chimenea donde había un reloj emitiendo su
tictac. Se sentía muy desgraciada. ¡Hacía mucho tiempo que todas las cosas le
salían mal!
Miró un poco más arriba y pudo ver
el entrepaño de madera que había en la pared. Contó los recuadros. Eran ocho.
¿Cuándo había oído ella hablar de ocho recuadros? Ah, claro, cuando intentaban
encontrar el camino secreto. Había ocho recuadros dibujados en la vieja tela.
¡Qué lástima que no hubiera en la granja Kirrin ocho recuadros de madera
agrupados en cualquier sitio!
Jorge echó una ojeada a la ventana y
empezó a considerar la posibilidad de que estuviera orientada al Este. Se
acercó para mirar dónde estaba el sol, que ya no entraba en la habitación,
aunque sí por la mañana temprano. Seguramente la habitación estaba orientada al
Este. Caramba, caramba, era aquélla una habitación que daba al Este y que tenía
ocho recuadros en la pared. ¿Y el suelo? ¿Era de piedra?
El suelo estaba cubierto por una
espesa alfombra. Jorge fue a un
rincón del despacho. Allí levantó la alfombra por el pico. Pudo ver que el
suelo estaba construido con grandes piedras lisas. ¡El suelo del despacho era
también de piedra!
Volvió a sentarse en la silla y a
contemplar los recuadros de madera, haciendo esfuerzos por recordar cuál de
ellos era el que estaba señalado con una cruz en la tela. Pero era tarea
inútil. La entrada del camino secreto tenía a la fuerza que estar en la granja
Kirrin.
Pero ¿no podía estar, a lo mejor,
en «Villa Kirrin»? Cierto que el lienzo que contenía la clave se había
encontrado en la granja, pero eso no quería decir que precisamente allí tenía
que estar la boca del camino secreto, aun cuando la señora Sanders así lo
creía.
Jorge empezó a sentirse excitada.
«Puedo palpar los ocho recuadros
hasta topar con el que está señalado en el lienzo con una cruz —pensó—.
Seguramente uno de ellos es deslizable.»
Cuando empezaba a probar suerte se
volvió a abrir la puerta y su padre entró en el despacho. Estaba muy serio.
—He estado hablando con tu madre
—dijo—. Está conforme conmigo en que te has comportado muy mal, muy arisca y
rebelde. No podemos tolerar que seas así. Debes ser castigada, Jorge.
Jorge miró ansiosamente a su padre.
¡Con tal que no castigasen también a Timoteo...!
Pero, por supuesto, no fue así.
—Te irás a la cama ahora mismo
para pasarte allí el resto del día, y al perro no lo verás durante tres días
—dijo su padre—. Encargaré a Julián que le lleve la comida y que le dé los
paseos durante este tiempo. Y si persistes en ser tan rebelde, Timoteo se irá de casa para siempre. En
realidad, tengo el temor de que ese perro ejerza sobre ti una mala influencia.
—¡Eso no es verdad, no lo es!
—gritó Jorge—. ¡Oh, qué desgraciado
va a sentirse sí no me ve durante tres días enteros!
—No tengo nada más que decir —dijo
su padre—. Vete en seguida a la cama y reflexiona sobre lo que te he dicho, Jorge. Estoy muy disgustado por tu
comportamiento durante estas vacaciones. Realmente, había creído que el trato
con tus primos te había hecho cambiar, pero, por lo que veo, sigues siendo la
chica extraña de siempre.
El padre abrió la puerta y Jorge la atravesó muy erguida, con la
cabeza enhiesta. Oyó los murmullos de los demás que estaban comiendo. Subió la
escalera y se desnudó, metiéndose en seguida en la cama. ¡Qué desgracia más
terrible no poder ver a Timoteo
durante tres días! ¡Era algo que no podía soportar! Nadie tenía la menor idea
de lo que ella quería a Timoteo.
Juana subió al dormitorio con una
bandeja y un plato.
—Vaya, señorita, ¡qué pena que
tenga que quedarse en la cama! —dijo cariñosamente—. Pero si se porta bien, muy
pronto la veremos andar por casa.
Jorge empezó a probar la comida. No
tenía nada de apetito. Se echó en la cama y empezó a pensar intensamente en Timoteo y en los ocho recuadros del
despacho. ¿Sería posible que los signos del lienzo se refirieran a ellos? Se
puso a contemplar la ventana, llena de profundas ideas.
—¡Vaya! ¡Está nevando! —dijo de
pronto, incorporándose—. Lo supuse cuando vi esta mañana el cielo tan plomizo.
¡Y nieva fuerte! ¡Seguramente por la noche nevará mucho más todavía! ¡Oh, pobre
Timoteo! Espero que Julián se dé
cuenta de que la perrera está totalmente desguarnecida contra la nieve y haga
algo.
Jorge, en la cama, no hacía más que
pensar. Juana volvió y se llevó la bandeja. Nadie más fue a verla. Jorge estaba segura de que a sus primos
les habían prohibido subir a verla y hablar con ella. Se sentía sola y
desamparada.
Empezó a pensar en las hojas de
manuscrito que había perdido su padre. ¿Las habría robado el señor Roland? Al
fin y al cabo, él estaba muy interesado con el trabajo de su padre y parecía
entender de ello. El ladrón tenía que haber sido alguien que conociera
perfectamente dónde estaban aquellas importantes hojas del manuscrito. Era casi
seguro que Timoteo habría ladrado si
alguien hubiese entrado en el despacho por la ventana, aunque, también era
verdad, el can estaba en el extremo opuesto de la casa. Timoteo tenía un oído muy fino.
—Estoy segura de que ha sido
alguien que vive en esta casa —dijo Jorge—.
De los chicos nadie ha sido, eso es seguro. Y tampoco mamá ni Juana. Sólo puede
haber sido el señor Roland. Y, además, yo lo descubrí la otra noche en el
despacho cuando Timoteo me despertó
con sus gruñidos.
Se sentó de pronto en la cama.
«¡Claro! El señor Roland se empeña
en que el perro no viva en la casa porque piensa volver a hacer una incursión
por el despacho y tiene miedo de que despierte a todo el mundo con sus ladridos
—pensó—. No quiso de ninguna manera que volviera a entrar, aun cuando mi padre
y todos compartían mi deseo. Estoy segura de que el señor Roland es el ladrón!
¡Ya lo creo que estoy segura!»
La muchachita se sentía muy
excitada. ¿Era posible que el señor Roland hubiera robado las hojas del
manuscrito y roto los tubos de ensayo? ¡Cómo echaba de menos a sus primos!
¡Cuántas ganas tenía de hablar con ellos un rato sobre todas estas cosas!
Los chicos estaban echando mucho
de menos a Jorge. Tío Quintín les
había prohibido subir a su cuarto para verla.
—Unas cuantas horas de meditación
tal vez mejoren su carácter —dijo.
—¡Pobre Jorge! —dijo Julián—. ¡Qué desgraciada es! ¡Anda, fijaos cómo
nieva!
La nieve caía abundantemente.
Julián se acercó a la ventana y contempló el paisaje.
—Tengo que salir al jardín y ver
cómo lo pasa Timoteo —dijo—. No
quisiera que el pobre se helara. Supongo que estará perplejo, preguntándose qué
es la nieve.
Timoteo estaba, en verdad, perplejo,
contemplando cómo iba cubriéndose todo de una capa blanca. Se sentó en la
perrera sin dejar de observar la caída de los copos. Se sentía muy desgraciado.
¿Por qué tenía él que estar en esa perrera, muerto de frío? ¿Por qué no venía Jorge a recogerlo? ¿Es que su amita ya
no le quería? El perrazo estaba abatido: tan abatido como Jorge.
Se alegró mucho de ver a Julián.
Dio un salto y se abalanzó sobre él, lamiéndole la cara.
—¡Buen perro! —dijo Julián—. ¿Te
encuentras bien? Ahora voy a limpiarte esto de nieve y ponerte la perrera en
otra dirección para que no se metan dentro los copos. Así, ¿ves?, está mejor.
No, muchacho, no nos vamos de paseo. Al menos, por ahora.
El chico le dio unas palmaditas
cariñosas y le prodigó otras carantoñas, pero en seguida volvió a meterse en la
casa.
—¡Julián! El señor Roland va a
salir él solo a dar un paseo. Tía Fanny está dedicada a sus ocupaciones y tío
Quintín trabajando en el despacho. ¿No podemos aprovechar la ocasión para subir
y hacerle a Jorge una visita?
—Nos lo han prohibido —dijo
Julián, dubitativo.
—Ya lo sé —dijo Dick—. Pero
valdría la pena de arriesgarnos con tal de darle una alegría a Jorge. Debe de ser terrible para ella
tener que estar metida en la cama sabiendo, además, que no podrá ver a Timoteo durante varios días.
—Será mejor que vaya yo solo, que
soy el mayor —dijo Julián—. Vosotros dos quedaos en el cuarto de estar y
charlad. Así tío Quintín creerá que estamos todos reunidos abajo. Voy arriba un
momento a ver a Jorge.
—Muy bien —dijo Dick—. Dile que no
la olvidamos, ni a ella ni a Timoteo.
Julián subió silenciosamente la
pequeña escalera. Abrió la puerta del cuarto de Jorge y se introdujo en él, cerrándola luego tras sí. Pudo ver a Jorge sentada en la cama y mirándolo
agradablemente sorprendida.
—¡Sssssss! —dijo Julián—. Nadie
sabe que he venido aquí.
—¡Oh, Julián! —dijo Jorge alegremente—. ¡Cómo me alegra que
hayas venido! Me encontraba muy sola. Siéntate aquí, en la cama. Así, si oímos
que alguien de pronto se acerca te podrás esconder debajo.
Julián se sentó en la cama. Jorge empezó en seguida a ponerlo al
corriente de todo lo que había estado pensando.
—¡Estoy segura de que el señor
Roland es el ladrón! ¡Ya lo creo que estoy segura! Por favor, Julián, no te
creas que te digo eso porque le odio. No es por eso. Al fin y al cabo, yo lo vi
una tarde registrando el despacho y luego otra vez, a medianoche. Seguramente
se enteró de que mi padre estaba haciendo un trabajo importante y decidió robar
las hojas manuscritas. Le ha venido como anillo al dedo que necesitásemos un
preceptor. Estoy segura de que él es quien ha robado las hojas y de que se
opone a que Timoteo viva en la casa
para poder seguir haciendo sus fechorías sin que el perro pueda oírle y
despertar a los demás.
—Oh, Jorge, creo que te equivocas —dijo Julián, que no podía soportar la
idea de que el preceptor pudiera hacer cosas así—. Todo eso que dices son
fantasías increíbles.
—Ocurren montones de cosas
increíbles —dijo Jorge—. Montones. Y
ésta es una de ellas.
—Bien. Si es cierto que el señor
Roland robó las hojas, éstas deben de estar en algún lugar de la casa —dijo
Julián—. Él no ha salido en todo el día. Seguramente las tiene en su
dormitorio.
—¡Desde luego! —dijo Jorge, excitadísima—. ¡Qué ganas tengo
de que se vaya un rato! Entonces podré registrar su dormitorio.
—Jorge, tú no harás eso —dijo Julián, molesto.
—Lo que a ti te ocurre,
sencillamente, es que no sabes las cosas que soy capaz de hacer si se me mete
en la cabeza hacerlas —dijo Jorge,
contrayendo firmemente los labios—. Oh, ¿qué es ese ruido?
Había sonado un portazo. Julián se
dirigió cautelosamente a la ventana y miró fuera. En aquel momento había cesado
de nevar y el señor Roland había aprovechado la ocasión para salir de la casa.
—Es el señor Roland —dijo Julián.
—¡Oooooh!, yo podría ahora mismo
registrar su habitación si tú te quedas en la ventana vigilando para avisarme
si regresa —dijo Jorge destapándose.
—No, Jorge, no lo hagas —dijo Julián—. Te lo digo de verdad: no está
bien registrar el dormitorio de una persona así como así. Y, de todos modos, me
atrevería a decir que, si es que robó las hojas, se las ha llevado consigo
ahora. Seguramente ha ido a entregárselas a alguien.
—No se me había ocurrido —dijo Jorge mirando a Julián con los ojos muy
abiertos—. Qué contrariedad. Por supuesto que posiblemente eso es lo que ha ido
a hacer. Él conoce a los artistas de la granja Kirrin. Seguramente están
complicados también en el asunto.
—Oh, Jorge, no seas tonta —dijo Julián—. Estás haciendo una montaña de
un granito de arena, hablando de «complots» y de lindezas por el estilo.
Cualquiera diría que estamos metidos de lleno en una aventura de lo más
extraordinaria.
—Pues bien: yo estoy segura de que
es así —dijo Jorge inesperadamente y
con acento solemne—. ¡Tengo la impresión de que estamos metidos en una gran
aventura!
Julián miró a su prima
detenidamente. ¿Era posible que fuera verdad lo que acababa de decir?
—Julián: ¿quieres hacer algo por
mí? —pidió Jorge.
—Desde luego —dijo el muchacho
rápidamente.
—Sal de casa y sigue al señor
Roland —dijo Jorge—. No dejes que él
te vea. Hay en el armario del vestíbulo un impermeable blanco. Póntelo, que no
será fácil distinguirte así entre la nieve. Síguelo y comprueba si se reúne con
otras personas y les entrega alguna cosa que puedan ser los papeles que han
desaparecido. Los podrás distinguir bien. Son muy grandes.
—Está bien —dijo Julián—. Lo haré.
Pero, a cambio, prométeme que no registrarás el dormitorio del señor Roland.
Esas cosas no se deben hacer, Jorge.
—Yo las debo hacer —dijo Jorge—. Pero no haré nada si es que por
mí resuelves seguir los pasos del señor Roland. Estoy segura de que lo que ha
robado se lo entregará a sus cómplices. ¡Y estoy segura también de que esos
cómplices no son otros que los dos artistas que simulaban no haberlo conocido
nunca!
—Ya verás como te equivocas —dijo
Julián dirigiéndose a la puerta—. Y, de todas formas, no creo que pueda seguir
los pasos al señor Roland, porque hace ya lo menos cinco minutos que se ha
marchado.
—No seas tonto. Podrás seguirlo
muy bien. Habrá dejado sus huellas en la nieve —dijo Jorge—. Oh, Julián, había olvidado decirte lo más interesante.
Pero, querido, ahora no hay tiempo ya. Te lo diré cuando regreses, si es que
vuelves a tiempo. Se trata del «camino secreto».
—¿De veras? —dijo Julián,
entusiasmado. Había constituido para él una gran decepción no haber podido
hasta entonces averiguar nada sobre el particular—. Está bien. Haré lo posible
por regresar pronto. Si no vuelvo en seguida, no te apures: aunque sea a la
hora de acostarnos, seguro que regresaré.
Se dirigió a la puerta y la cerró,
desapareciendo tras ella. Bajó la escalera y asomó la cabeza al cuarto de
estar, donde encontró a los demás y les dijo que se disponía a seguir los pasos
del señor Roland.
—Más tarde os diré por qué —dijo.
Se puso el impermeable y salió al
jardín. Estaba comenzando a nevar de nuevo, pero no tan fuerte como para que se
hubieran borrado las huellas del señor Roland. Éste se había puesto para su
excursión unas grandes botas «Wellington» y sus huellas estaban bien marcadas
sobre la nieve, que formaba una capa de seis pulgadas de espesor.
El muchacho empezó a seguirlas
andando muy aprisa. El campo tenía un aspecto auténticamente invernal. La nieve
era muy densa y espesa y, al parecer, iba a nevar mucho más todavía. Siguió
corriendo tras las huellas, pero del preceptor no había ni señal.
Por todo el helado camino se
distinguía la doble hilera de las huellas. Julián empezaba a desalentarse. De
repente oyó voces y se detuvo. Había allí un gran matorral de genista y las
voces procedían, al parecer, del otro lado. El muchacho se acercó al matorral.
Oyó la voz del preceptor hablando bajo. No podía entender ninguna palabra de
las que decía.
«¿A quién podrá estar hablando?»,
pensó.
Se adentró entre el matorral por
un hueco que, aunque a propósito, era bastante espinoso. Julián pensó que a
través de ese hueco podía llegar hasta el otro lado del matorral. Apartó las
punzantes ramas con gran cuidado y, una vez en el otro lado, vio, ante su
asombro, al señor Roland hablando con los dos artistas de la granja Kirrin. ¡El
señor Thomas y el señor Wilton! Pues Jorge
tenía razón. El preceptor se había ido a reunir con ellos y, según veía Julián,
le entregaba en aquel momento un paquete de hojas dobladas al señor Thomas.
«Parecen iguales que las que usa
tío Quintín para escribir —se dijo Julián a sí mismo—. A fe que es un asunto
extraño. Empieza a parecerme que se trata de un 'complot' en el que el señor
Roland es el centro.»
El señor Thomas se metió los
papeles en el bolsillo de su abrigo. Musitó después unas palabras que los
aguzados oídos de Julián no pudieron captar, y luego los artistas se marcharon,
dirigiéndose a la granja Kirrin. El señor Roland retrocedió por la senda que
llevaba al camino principal. Julián se agazapó lo más que pudo dentro de su
espinoso escondite de genista, confiando en que el preceptor no volviese la
cara y lo descubriese. Afortunadamente no ocurrió así. Siguió rectamente su
camino y desapareció entre la nieve, que ahora caía en gran abundancia. El
tiempo empezaba a ponerse oscuro y Julián, incapaz casi de distinguir el
camino, corrió veloz tras el señor Roland, atemorizado ante la idea de perderse
en medio de la tempestad de nieve.
El señor Roland también procuraba
por todos los medios llegar cuanto antes a la casa. Virtualmente, corría hacia «Villa
Kirrin». Por fin llegó a la puerta del jardín y Julián lo vio como se dirigía a
la casa. Necesitaba dar tiempo al preceptor para que se quitara el impermeable
y las botas. Le dio un golpecito a Timoteo
mientras pasaba junto a él y por fin se introdujo, a su vez, en «Villa Kirrin».
Se quitó su indumentaria de nieve y se metió rápidamente en el cuarto de estar,
antes de que el señor Roland pasase por allí camino de su dormitorio.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntaron
Dick y Ana al ver a Julián en un estado de gran excitación. Pero no pudo
decirles nada, porque en aquel momento llegaba Juana para servir el té.
Ante la gran decepción de Julián,
no pudo decir nada a los demás en todo el resto de la tarde, porque los
mayores, uno u otro, estaban siempre con ellos en la habitación. Tampoco podía
ir a ver a Jorge. Le costaba mucho
trabajo aguantarse sin decir nada pero, quisiera o no, tenía que hacerlo.
—¿Está nevando todavía, tía Fanny?
—preguntó Ana.
Su tía fue a la puerta y miró
fuera. ¡La nieve había sobrepasado la altura del escalón de la entrada!
—Sí —dijo al volver—. Está nevando
una enormidad. Si sigue nevando así vamos a quedar bloqueados como ocurrió hace
dos años. Estuvimos sin poder salir de casa durante cinco días. Ni el lechero
ni el panadero podían venir. Afortunadamente teníamos leche condensada en gran
cantidad, y el pan lo hice yo misma. ¡Pobres chicos! Seguramente mañana no
podréis ir de paseo. ¡Nieva mucho!
—¿También quedaría bloqueada por
la nieve la casa de la granja Kirrin? —preguntó el señor Roland.
—Oh, sí, y más que esta casa —dijo
tía Fanny—. Pero eso no preocupa a los granjeros. Tienen provisiones en
abundancia. ¡Quedarían bloqueados más días que nosotros!
Julián empezó a hacer cábalas
sobre por qué había hecho esa pregunta el señor Roland. ¿Estaría preocupado por
si sus dos amigos no iban a poder salir a enviar por correo los papeles a algún
sitio o tomar un autobús o un coche para el mismo menester? El muchacho estaba
convencido de que ésa era la razón por la cual el señor Roland había hecho la
pregunta. El tiempo se le hacía larguísimo, buscando una manera de decir a los
demás lo que sabía.
—Estoy cansado —dijo alrededor de
las ocho—. ¿Puedo acostarme ya?
Dick y Ana lo miraron atónitos.
Normalmente, como él era mayor, era el último en irse a la cama. ¡Y esta noche,
antes de que nadie se fuera a acostar, él estaba pidiendo permiso para hacerlo!
Julián les guiñó un ojo y ellos empezaron a comprender. Dick dio un enorme
bostezo y Ana hizo lo mismo. Su tía soltó la prenda que estaba cosiendo.
—¡Parecéis muy cansados! —dijo—.
Creo que será mejor que os vayáis todos a la cama.
—¿Puedo ir antes fuera a echar un
vistazo a Timoteo a ver si está bien?
—preguntó Julián.
Su tía asintió con un gesto. El
muchacho se puso el impermeable y las botas y salió de la casa. La nieve estaba
ya bastante alta y casi cubría la perrera de Timoteo. El can había escarbado en la parte que daba a la puerta y
había hecho un hoyo, desde donde observaba a Julián cuando éste salió.
—Pobre viejo, tener que pasar la
nevada aquí solo —dijo Julián.
Le dio al perro unos golpecitos y
éste empezó a gimotear. Estaba pidiendo a Julián que lo dejara volver con él a
casa.
—Yo bien lo quisiera —dijo
Julián—. Pero no puede ser, Timoteo.
Mañana vendré otra vez a verte.
Volvió a la casa. Los chicos
dieron las buenas noches a su tía y al señor Roland y se dirigieron a la
escalera.
—¡Desnudaos rápido! ¡Poneos las
batas y vamos al cuarto de Jorge!
—susurró Julián a los otros—. Y nada de hacer ruido, no vaya a ser que suba tía
Fanny. ¡Venga, rápido!
Antes de que transcurrieran tres
minutos los chicos se habían desnudado y estaban con sus batas en la cama de Jorge. Ella estaba muy contenta de
verlos. Ana se metió en la cama con ella, porque tenía mucho frío.
—Julián, ¿cómo ha ido la
persecución del señor Roland? —preguntó Jorge.
—¿Por qué lo has seguido? —dijo
Dick, que no tenía la menor idea del asunto.
Julián contó lo más rápidamente
que pudo todo lo que Jorge había
sospechado y cómo se había puesto a seguir al preceptor, y lo que había visto
después. Cuando Jorge oyó a Julián
decir que el preceptor le dio un paquete de hojas de papel a los artistas, sus
ojos fulguraban de indignación.
—¡El muy ladrón! Aquéllas serán
seguramente las hojas que ha robado. ¡Y pensar que papá es tan amigo suyo...!
Oh ¿qué podríamos hacer? Esos hombres se llevarán las hojas lo más pronto que
puedan, con todo el tiempo que le ha costado a papá escribirlas, y su secreto
acabará siendo descubierto, probablemente para utilizarlo en un país
extranjero.
—No podrán llevarse los papeles
—dijo Julián—. No tienes idea de cómo está nevando, Jorge. Nosotros tendremos que estar aquí sin poder salir de casa
durante varios días y lo mismo les pasará a los que viven en la granja Kirrin.
Probablemente esconderán los papeles en algún sitio de la casa. Si nosotros
pudiéramos de algún modo llegar hasta allí y registrarlo todo...
—No podemos de ninguna manera
—dijo Dick—. Acabaría llegándonos la nieve al cuello.
Los cuatro se miraron unos a otros
con cierto aire de tristeza. Dick y Ana difícilmente podían creer que el
simpático señor Roland fuese un ladrón —quizás un espía— dedicado a sustraer un
secreto científico a un amigo suyo. Pero, sea como fuere, ellos no podían
impedirlo.
—Quizá sea mejor que se lo digas a
tu padre —dijo Julián al final.
—No —dijo Ana—. Él no se lo
creerá, ¿verdad, Jorge?
—Se reiría de nosotros y se iría
directamente a decírselo al señor Roland dijo Jorge. Porque ello significaría que yo le quería dar un consejo y
él no admite consejos de nadie.
—¡Sssssssss! Viene tía Fanny —dijo
Dick de pronto. Los chicos salieron rápidamente del cuarto y se metieron en la
cama. Ana salió de la de Jorge y en un
momento estuvo acostada en la suya. Todo era paz y tranquilidad cuando tía
Fanny entró en el dormitorio.
Les dio las buenas noches y los
arropó. Tan pronto como se hubo marchado, los chicos estaban otra vez reunidos
en el cuarto de Jorge.
—Jorge, cuéntanos ahora lo que tenías que decir sobre el camino
secreto —dijo Julián.
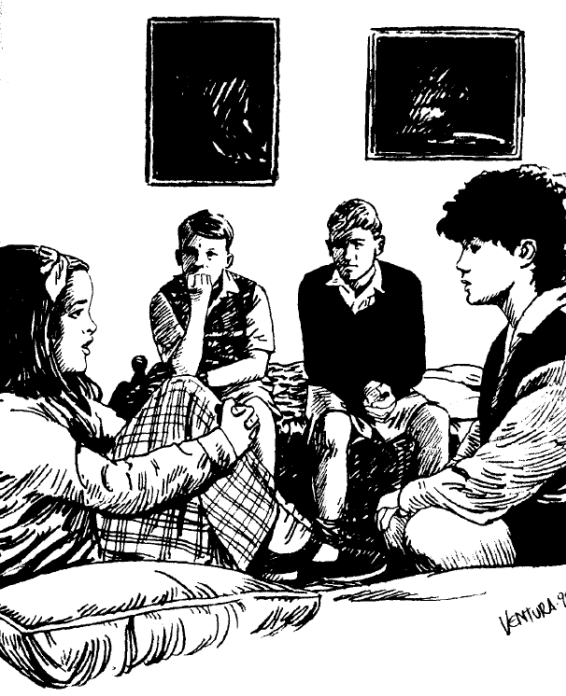
—Oh, sí —dijo Jorge—. Claro que a lo mejor lo que yo he pensado es una tontería,
pero es el caso que allá abajo en el despacho, hay ocho recuadros en el entrepaño
de la pared y, además, el suelo es de piedra ¡y la habitación está orientada al
Este! Una serie de coincidencias, ¿verdad? Justo lo que decían aquellas
instrucciones de la tela antigua.
—¿Hay allí también un armario? —preguntó
Julián.
—No, pero sí todo lo demás. Yo me
pregunto si no será que la boca del camino secreto está en el despacho y no en
la granja. Al fin y al cabo, las dos cosas forman una sola propiedad, como
sabes.
—¡Estupendo, Jorge! ¡Tal vez
tengas razón! A lo mejor la entrada al camino secreto está en esta casa. ¿No es
maravilloso? —dijo Dick—. Vamos rápido al despacho a ver si encontramos algo.
—No seas tonto —dijo Julián—. ¿Es
que quieres que nos metamos en el despacho, ahora que está allí tío Quintín
trabajando? ¡Prefiero enfrentarme con veinte leones antes que con el tío! Sobre
todo, después de lo que le ha ocurrido.
—Bueno, nosotros tenemos
simplemente que averiguar si lo que dice Jorge
es cierto. Se trata únicamente de que tenemos que averiguarlo —dijo Dick
olvidándose de hablar en voz baja.
—¡Calla, idiota! —dijo Julián
dándole un golpe—. ¿Es que te has propuesto que toda la casa suba y se meta
aquí?
—Lo siento —dijo Dick—. Pero,
caramba, todo esto es muy interesante. Es una nueva aventura.
—Tal como yo había dicho —dijo Jorge ávidamente—. Escuchad: podemos
esperar hasta medianoche, cuando todos estén ya dormidos, para bajar y meternos
en el despacho. ¿Os parece que probemos suerte? A lo mejor mi idea es
equivocada, pero tenemos que comprobarlo. Creo que no podré dormir ya hasta que
no comprobemos si uno de los ocho recuadros que hay encima de la chimenea se
mueve.
—Yo tampoco podré pegar ojo —dijo
Dick—. Oíd: ¿no sube alguien? ¡Vámonos, Julián! Volveremos aquí a medianoche y
bajaremos luego al despacho para ver si Jorge
tiene razón.
Los dos chicos fueron a su
dormitorio. Ninguno de los cuatro podía dormir, sobre todo Jorge. Estaba boca arriba en la cama, despierta, y dándole vueltas
y más vueltas a todo lo que había ocurrido desde las vacaciones.
«Es un terrible rompecabezas
—pensó—. Al principio no entendía nada, pero ahora parece que las piezas van
encajando entre ellas.»
Los cuatro chicos empezaron a
deslizarse escaleras abajo en la oscura noche. Ninguno de ellos hacía el menor
ruido. Se metieron en el despacho. Jorge
cerró tras sí la puerta con mucho cuidado y encendió la luz.
Lo primero que hicieron fue
dirigir la vista a los ocho recuadros que había en el entrepaño de encima de la
chimenea. Sí: eran exactamente ocho. Cuatro en una fila y cuatro en la fila de
abajo. Julián sacó la vieja tela, la extendió sobre la mesa y todos se pusieron
a examinarla.
—La cruz está en medio del segundo
recuadro en la fila de arriba —dijo Julián en voz baja—. Voy a intentar
correrlo. ¡Esperaos vosotros!
Se dirigió a la chimenea. Los
otros le siguieron, con los corazones latiendo apresurados y muy excitados.
Julián palpó y comprimió hacia el centro del segundo recuadro. Nada ocurrió.
—¡Aprieta más fuerte! ¡Golpéalo!
—dijo Dick.
—No me atrevo a hacer mucho ruido
—dijo Julián pasando los dedos sobre el entrepaño para ver si había alguna
rugosidad indicadora de un resorte o palanca escondidos.
De pronto, bajo sus manos, el
recuadro se deslizó suavemente, lo mismo que había ocurrido en el vestíbulo de
la granja Kirrin. Los chicos se sintieron entusiasmados.
—No es lo suficientemente grande
para poder meternos dentro —dijo Jorge—.
No puede ser la entrada del camino secreto.
Julián sacó una linterna del
bolsillo de su bata, iluminó la cavidad que el recuadro había dejado al
descubierto y profirió una exclamación en voz baja.
—Hay una especie de palanca con un
grueso alambre atado a ella. Voy a tirar a ver qué ocurre.
Tiró, pero no tenía fuerza
suficiente para mover la palanca, que parecía estar clavada en la pared. Dick
empezó a ayudar a su hermano.
—Se está moviendo algo —dijo
Julián—. ¡Vamos, Dick, tira fuerte!
De pronto la palanca se separó de
la pared, haciendo mover el alambre. Al mismo tiempo un inefable ruido se
produjo debajo de la alfombra, enfrente mismo de la chimenea. Ana por poco se
desmaya.
—¡Julián! ¡Hay algo debajo de la
alfombra que se mueve! —dijo, aterrorizada—. ¡Lo estoy notando! ¡Debajo de la
alfombra, rápido!
La palanca no se podía separar ya
más de la pared. Los chicos dejaron de tirar y miraron al suelo. Enfrente de la
chimenea, bajo la alfombra, algo se había movido. No había duda de ello: la
alfombra, en lugar de estar estirada, se había combado.
—Una piedra del suelo se ha movido
—dijo Julián con voz altamente excitada—. Debe de estar en contacto con el
alambre y la palanca de aquí. ¡Rápido! ¡Levantad la alfombra y arrolladla!
Con manos temblorosas los chicos
empezaron a enrollar la alfombra. Al fin vieron lo que había pasado. Una gran
piedra lisa de las que formaban el suelo había salido de su sitio, empujada de
algún modo por el alambre que estaba atado a la palanca de detrás del recuadro
de la pared. En el lugar donde la piedra estaba antes se veía ahora un espacio
oscuro.
—¡Mirad esto! —exclamó Jorge en un excitado susurro—. ¡Es la
boca del camino secreto!
—¡Estaba aquí, al fin! —exclamó
Julián.
—¡Vamos adentro! —dijo Dick.
—¡No! —dijo Ana, temblando ante la
idea de tener que meterse por aquel negro agujero.
Julián encendió la linterna y
enfocó el oscuro espacio. La piedra, al deslizarse, había dejado espacio
suficiente para que por él pudiera pasar una persona.
—Supongo que esto será una vía
subterránea que termina fuera de la casa —dijo Julián—. ¡Caramba, qué ganas
tengo de averiguarlo!
—Pues es muy sencillo —dijo Jorge—. Averigüémoslo.
—No ahora —dijo Dick—. Está muy
oscuro y debe de hacer mucho frío ahí dentro. No tengo ganas de meterme por el
camino secreto a medianoche. No es que no esté deseando explorarlo, pero vale
más que lo dejemos para mañana.
—Tío Quintín se pondrá a trabajar
aquí mañana —dijo Julián.
—Él dijo que la mañana la iba a
dedicar a despejar de nieve la puerta principal —dijo Jorge—. Podemos aprovechar la oportunidad para meternos en el
despacho. Es sábado. No tendremos que dar clases.
—Está bien —asintió Julián,
resignado. Tenía unas ganas enormes de explorar el camino en aquel mismo
instante—. Pero, ¡por Dios bendito! ¡Dejadme al menos que eche una ojeada a ver
si se trata, en realidad, de un camino secreto! ¡Hasta ahora lo único que
sabemos es que detrás de la piedra hay una cavidad!
—Yo te ayudaré a entrar —dijo
Dick.
Le dio a su hermano la mano para
que se apoyara y Julián se introdujo ágilmente dentro de la cavidad, con la
linterna encendida. A poco, profirió una fuerte exclamación.
—¡Esto es, desde luego, la boca
del camino secreto! De aquí sale un pasadizo que va por debajo de la casa. Es
muy estrecho y está muy abajo. Pero puedo ver que se trata de un pasadizo.
¡Cómo me gustaría saber a dónde lleva!
Se estremeció. Hacía allí dentro
mucho frío y humedad.
—Acerca la mano, que voy a subir
—le dijo a Dick. Pronto estuvo de nuevo en el caldeado despacho.
Los chicos se miraron unos a otros
llenos de contento y excitación. Tenían ante ellos una aventura. ¡Una verdadera
aventura! Era una lástima que no pudieran meterse de lleno en ella a aquellas
horas.
—Procuraré traer mañana con
nosotros a Timoteo —dijo Jorge—. ¡Oh!, por cierto, ¿cómo vamos a
cerrar la boca del túnel cuando estemos todos dentro?
—No podemos dejar la alfombra
arrollada junto a la boca —dijo Dick—. Ni tampoco podemos dejar abierto el
recuadro de la pared.
—Veré si hay alguna manera de
volver la piedra a su sitio —dijo Julián.
Se dirigió a la cavidad de la
pared y palpó por todos sitios con los dedos. Al final encontró una gran
prominencia, la que comprimió fuertemente. Entonces la palanca que primero
había manipulado volvió al sitio de antes, impulsada por el alambre. Mientras
tanto, la piedra se había deslizado otra vez por el suelo, produciendo un ruido
extraño.
—¡Caramba, parece cosa de magia!
—dijo Dick—. ¡Realmente lo es! Es fantástico que todo este mecanismo funcione a
las mil maravillas después de los años que hace que nadie lo maneja. ¡Es la
cosa más maravillosa que he visto en mi vida!
Se oyó un ruido procedente de la
habitación de encima. Los chicos quedaron en silencio y aguzaron el oído.
—¡Es el señor Roland! —dijo Dick—.
Nos ha oído. ¡Rápido! ¡Hay que meterse en la cama antes de que pueda vernos!
Apagaron la linterna y cerraron
cuidadosamente la puerta del despacho. Se deslizaron luego escalera arriba con
un asombroso silencio y latiéndoles tan fuerte y rápidamente el corazón, que
parecía que sus latidos tendrían que oírse por toda la casa. Las chicas pronto
estuvieron seguras en su dormitorio, lo mismo que Dick en el suyo. Pero no tuvo
la misma suerte Julián, el cual fue visto por el señor Roland cuando, con la
linterna en la mano, iba a entrar en el dormitorio.
—¿Qué haces por aquí, Julián?
—preguntó el preceptor con aire sorprendido—. ¿Es que has oído algún ruido
extraño? Por supuesto, yo sí que lo he oído.
—Sí, he oído varios ruidos raros
por allí abajo —dijo Julián sin mentir—. Pero quizá la causa del ruido sea la nieve
que empieza a caer del tejado al suelo, ¿no le parece?
—No lo creo —dijo el preceptor,
dubitativo—. Iremos abajo a mirar.
Fueron abajo, pero, desde luego,
no había nada que ver. Julián se alegró una enormidad de haber descubierto la
manera de volver la piedra a su sitio. El señor Roland era la última persona a
que hubiera querido ver descubriendo el secreto.
Volvieron arriba y Julián pudo
meterse en la cama.
—¿Ha ido bien todo? —preguntó
Dick.
—Sí —dijo Julián—. Pero no
hablemos ahora. El señor Roland anda por ahí despierto y no quiero que sospeche
nada.
Acabaron durmiéndose. Cuando
despertaron por la mañana pudieron ver que todo alrededor de la casa estaba
blanco. Había nevado abundantemente y la nieve lo cubría todo bajo una espesa
capa. ¡No podía verse la perrera de Timoteo!
Sin embargo, había huellas de zarpas a su alrededor.
Jorge profirió un grito cuando vio
cuánto había nevado.
—¡Pobre Timoteo! Voy a ir ahora mismo a recogerlo y meterlo en la casa. ¡Me
importa un comino lo que vayan a decirme! ¡No quiero que acabe enterrado bajo
la nieve!
Se vistió y salió corriendo
escalera abajo. Se dirigió a la perrera. La nieve le llegaba a las rodillas.
Pero ¡Timoteo no estaba allí!
Un fuerte ladrido procedente de la
cocina la hizo dar un salto. Juana, la cocinera, estaba dando golpes en la
ventana, llamándole la atención.
—¡Está muy bien! ¡No podía
soportar verlo entre la nieve y me lo he traído a la cocina, pobrecito! Tu
madre me dijo que podía meterlo en la cocina, con la condición de que no
vinieses a verlo.
—¡Oh, qué bien! ¡Timoteo ya no pasa frío! —dijo Jorge muy contenta.
Le gritó a Juana:
—¡Muchísimas gracias! ¡Es usted
muy buena!
Volvió a la casa y les contó a los
demás lo que había ocurrido. Todos se sintieron enormemente satisfechos.
—Y nosotros tenemos también una
porción de noticias que darte —dijo Dick—. El señor Roland está en cama con un
fuerte resfriado. Hoy no nos podrá dar clases. ¡Hurra!
—Caramba, eso sí que es una buena
noticia —dijo Jorge sintiéndose
tremendamente animada—. Timoteo en la
cocina, calentándose, y el señor Roland, en la cama. ¡La cosa no puede ir
mejor!
—Ahora podremos explorar el camino
secreto sin ningún peligro —dijo Julián—. Tía Fanny tiene que pasarse la mañana
en la cocina ayudando a Juana, y tío Quintín piensa dedicarse a despejar de
nieve la puerta principal. Creo que lo mejor que podemos hacer es decirles a
los mayores que vamos a darnos clases nosotros mismos, y entonces, cuando
veamos que cada uno de ellos está en su tarea, iremos tranquilamente a explorar
el camino secreto.
—Pero ¿por qué tenemos que
estudiar y dar clase? —dijo Jorge,
desalentada.
—Tonta, porque si no lo hacemos,
nos harán ir a ayudar a tu padre a despejar la nieve —dijo Julián.
O sea que, ante la sorpresa de su
tío, Julián le propuso pasarse la mañana con los demás en el cuarto de estar
dándose clases mutuamente.
—Bueno, yo había pensado que
quizás os gustase más ayudarme a quitar la nieve, pero tal vez sea mejor que os
pongáis a estudiar.
Los chicos se sentaron todos con
sus libros de estudio alrededor de la mesa en el cuarto de estar, con aire muy
aplicado. Oyeron al señor Roland tosiendo en su cuarto. Oyeron también a su tía
dirigirse a la cocina y empezar a hablar con Juana. Oyeron también a Timoteo dando zarpazos en la puerta de
la cocina. Luego, inesperadamente, pudieron oír sus pasos a través del pasillo.
Después, un enorme e imperativo ruido en la puerta y, por fin, ¡allí apareció
triunfante el viejo amigo Timoteo,
con su ansiosa mirada clavada en su querida amita!
—¡Timoteíto! —gritó Jorge
corriendo junto a él.
Extendió los brazos alrededor del
cuello del can y lo abrazó fuertemente.
—Parece como si hiciera un año que
no lo ves —dijo Julián.
—A mí me ha parecido un año todo
este tiempo —dijo Jorge—. Por cierto:
mi padre está inmerso en la tarea de quitar nieve. ¿No podríamos ir ya al
despacho? Estoy segura de que nadie nos descubrirá. Tenemos mucho tiempo por
delante.
Dejaron el cuarto de estar y se
dirigieron al despacho. Poco después estaba Julián tirando de la palanca del
recuadro secreto. Jorge ya había
arrollado la alfombra. La piedra volvió a apartarse. ¡El Camino Secreto estaba
otra vez abierto!
—Metámonos —dijo Julián—. ¡Rápido!
Se metió en el agujero. Dick le
siguió. Detrás iba Ana y, por último, Jorge.
Julián los condujo en seguida al estrecho y profundo pasadizo que había
descubierto la noche antes. Luego se detuvo y miró hacia arriba. Quizás hubiera
sido mejor haber dejado extendida la alfombra sobre el suelo, por si a alguien
se le ocurría ir al despacho. Tardó pocos segundos en cumplir el cometido.
Luego regresó y se reunió con los demás dentro del pasadizo. ¡Por fin iban a
explorar el Camino Secreto!
INTERESANTES
EXPLORACIONES Y DESCUBRIMIENTOS
Timoteo se metió de un salto en el
agujero después que lo hubo hecho Jorge.
Empezó a correr delante de todos, entregándose voluntariamente a la difícil
tarea de explorar un sitio misterioso, oscuro y frío. Las linternas que
llevaban Julián y Dick iluminaban ampliamente el camino que tenían delante.
Por lo pronto, no había nada
particularmente interesante. El Camino Secreto discurría bajo la casa, estrecho
y profundo, tan estrecho, que los chicos se veían obligados a andar en fila
india y a encorvarse a cada momento. Sintieron todos un gran alivio cuando el
pasadizo empezó a ensancharse y el techo a ser más alto. Era, en verdad, muy
cansado tener que andar encorvado tanto tiempo.
—¿Tienes formada alguna opinión
sobre a dónde conduce el Camino Secreto? —preguntó Dick a Julián—. ¿Terminará,
tal vez, junto al mar?
—Nada de junto al mar —dijo
Julián, que tenía muy buen sentido de orientación—. Por lo que creo, nos
estamos dirigiendo directamente a la carretera principal. Fíjate en las
paredes: están llenas de arena y, como sabes, en la carretera hay arena en
abundancia. Espero que la arena no llegue a acumularse demasiado en algún sitio
y nos interrumpa el paso.
Siguieron caminando. El Camino
Secreto era recto, aun cuando en ocasiones formaba alguna curva para sortear
partes rocosas.
—¡Qué oscuro y frío está todo!
—dijo Ana, tiritando—. Me alegro de haberme traído el abrigo. ¿Cuántas millas
hemos hecho ya, Julián?
—Ni una sola, tonta —dijo Julián—.
¡Hola! Fijaos allí. La arena parece que impide el paso.
Las dos linternas enfocaron el
camino que tenían delante y los chicos pudieron ver a su luz que un gran montón
de arena había caído del techo. Julián empezó a dar puntapiés en la arena.
—No es nada de particular.
Despejaremos fácilmente el camino. No hay demasiada arena y, además, está muy
blanda. Voy a seguir dando puntapiés.
Después de un buen rato de
puntapiés empezó a despejarse el camino. El montón de arena había dejado en su
parte alta un resquicio por donde los chicos podían pasar, aun cuando muy
estrechamente y procurando tener las cabezas bien gachas, no fueran a darse un
golpe contra el techo del túnel. Julián, una vez arriba, iluminó con su
linterna el camino que había a continuación y pudo ver que estaba despejado.
—¡Ahora el Camino Secreto se
ensancha enormemente! —dijo de pronto enfocando a los otros con su linterna.
—Casi parece una habitación —dijo Jorge—. Fijaos, ahí hay una especie de
banco labrado en la roca. Podríamos descansar un rato en él.
Jorge tuvo una buena idea. Estaban
todos muy cansados de su largo recorrido a través del estrecho pasadizo. La
especie de habitación con su singular banco era en realidad un lugar muy
agradable para descansar. Los extenuados chicos, muertos de frío pero muy entusiasmados,
se apretujaron unos contra otros en el extraño asiento. Timoteo apoyó la cabeza
en la rodilla de Jorge. Estaba
satisfechísimo de estar de nuevo con ella.
—Bueno, vamos a seguir —dijo
Julián al cabo de pocos minutos—. Me estoy muriendo de frío. Tengo unas enormes
ganas de averiguar dónde termina este pasadizo.
—Julián, ¿no crees que debe de
terminar precisamente en la casa de la granja Kirrin? —dijo Jorge de pronto—. Acuérdate de que lo
dijo la señora Sanders: que había un pasaje secreto que salía de la granja y
que conducía a un lugar que ella ignoraba. Pues yo creo que el pasadizo debe de
ser éste y que el otro extremo lo tiene en la granja Kirrin.
—¡Jorge! ¡Creo que tienes razón! —exclamó Julián—. Claro, las dos
casas forman una misma propiedad. Y antiguamente las casas solían tener
pasadizos secretos que las comunicaban unas con otras. ¿Por qué no se me habrá
ocurrido a mí antes?
—¡Anda! —dijo Ana dando un fuerte
grito—. ¡A mí también se me ha ocurrido algo!
—¿El qué? —preguntaron todos a
una.
—Pues que si esos artistas tienen
en su poder las hojas del cuaderno de tío Quintín, nosotros podríamos muy bien
recuperarlas antes de que las lleven al correo o a cualquier otro sitio —dijo
Ana, tan excitada por la idea que había tenido, que apenas podía pronunciar
palabra—. ¡Están cercados por la nieve y no pueden salir de la granja!
—¡Ana, tienes razón! —dijo Julián.
—¡Inteligente chica! —dijo Dick.
—¡Caramba! ¡Qué cosa más
maravillosa sería que pudiéramos rescatar esos papeles! —dijo Jorge.
Timoteo participaba del general contento,
dando saltos arriba y abajo con gran alegría. Todo lo que ponía contentos a los
chicos lo ponía contento a él.
—¡Vamos! —dijo Julián cogiendo a
Ana de la mano—. Esto es magnífico. Si Jorge
tiene razón y este Camino Secreto desemboca en algún lugar de la granja Kirrin,
nos las podremos arreglar de algún modo para registrar la habitación de esos
hombres y encontrar los papeles.
—Tú dijiste que registrar los
dormitorios de las personas era una cosa que no se debía hacer —dijo Jorge.
—Sí, pero yo entonces no sabía las
cosas que ahora sé —dijo Julián—. Esto lo tenemos que hacer por tu padre. Y
quién sabe si lo haremos también en beneficio del país, en el caso de que su
fórmula sea eficaz. Tenemos ahora que emplear toda nuestra inteligencia en
burlar a nuestros sagaces y peligrosos enemigos.
—¿Crees realmente que son
peligrosos? —preguntó Ana, algo asustada.
—Sí, creo que lo son —contestó
Julián—. Pero no tienes por qué preocuparte, Ana. Me tienes a mí, y a Dick y a Timoteo para protegerte.
—Yo también puedo protegerla —dijo
Jorge, indignada—. ¡Yo soy tan
valiente como cualquiera de vosotros!
—Sí, lo eres realmente —dijo
Dick—. En realidad, eres más impetuosa que ningún chico.
—Vamos ya —dijo Julián—. Estoy
impaciente por saber dónde termina este pasadizo.
Todos reemprendieron el camino.
Ana iba detrás de Julián, y Dick detrás de Jorge.
Timoteo iba de un extremo a otro de
la fila, apretujándose de vez en cuando contra los chicos en los sitios más
estrechos. ¡No comprendía cómo éstos empleaban toda la mañana en pasear por un
sitio tan singular!
Después que hubieron marchado
durante un buen rato, Julián se detuvo de pronto.
—¿Qué ocurre? —preguntó Dick desde
atrás—. ¡Supongo que no será otro montón de arena!
—No, pero creo que hemos llegado
ya al final del pasadizo —dijo Julián, excitadísimo.
Los otros se agolparon a su
alrededor. Ciertamente, el pasadizo terminaba allí. Había enfrente una especie
de muro rocoso que tenía fuertemente incrustados unos salientes de hierro, como
especie de argollas, que seguramente estaban allí para servir de apoyo a los
que quisieran trepar por el muro. Julián enfoco con la linterna hacia arriba y
todos pudieron ver una especie de pozo que ascendía a gran altura desde el
sitio donde ellos estaban.
—Ahora tendremos que trepar por
aquí —dijo Julián. Tenemos que escalar toda esta oscura sima y, Dios mío,
supongo que al final estará la otra boca del Camino Secreto. Yo subiré solo
primero. Vosotros esperad aquí a que vuelva y os cuente lo que hay.
El muchacho sujetó la linterna con
los dientes y empezó la escalada, apoyándose en las argollas de hierro, hasta
desaparecer en la oscuridad.
Trepó durante un buen rato. Pensó
que aquello era igual que el tubo de una chimenea. Estaba frío y olía a viejo.
De pronto llegó a una especie de
plataforma. Cogió la linterna de la boca e iluminó los alrededores.
Tras él, a los lados y en el
suelo, todo era de roca. A sus pies tenía el oscuro agujero del cual acababa de
salir. Iluminó luego la parte frontera y quedó sorprendido.
Enfrente de él había una gran
puerta de roble. A la altura de la cintura tenía un recipiente. Julián lo hizo
girar con manos temblorosas. ¿Qué habría al otro lado?
La puerta se abría para dentro.
Resultaba difícil franquearla sin caer dentro del agujero. Julián se apretó
contra el muro y se aproximó a la puerta sorteando con dificultad el agujero.
Previamente se las había arreglado para abrirla lo más posible. Al franquear la
puerta supuso que entraría en una habitación.
Pero su mano tanteó y pudo notar
que había enfrente de él otra puerta de madera. La empujó con la mano y se
abrió un poco, silenciosamente.
¡Julián se dio cuenta en seguida
de dónde se encontraba!
«Estoy en el armario de doble
fondo que hay en el primer piso de la casa de la granja Kirrin —pensó—. El
Camino Secreto arranca de aquí. ¡Está claro! ¡Poco nos imaginábamos cuando nos
metimos aquí el otro día que el armario no sólo tenía doble fondo, sino que
éste no era ni más ni menos que el principio del Camino Secreto!»
El armario estaba ahora lleno de
trajes pertenecientes a los artistas. Julián quedó quieto y prestó oído. No
parecía que en la habitación hubiese nadie. ¿Tendría tiempo de echar un vistazo
para ver si en algún sitio estaban los papeles robados?
Entonces se acordó de los otros,
que estarían abajo, muertos de frío, esperándolo impacientes. Era mejor
regresar en seguida y contarles todo lo que le había ocurrido. Entre todos
podrían registrar mejor la habitación.
Se dirigió al espacio que había
tras la puerta falsa. Una vez allí abrió de nuevo la puerta de roble. No le
costó gran trabajo volver a cerrarla. En seguida se metió en el agujero, usando
como escalones las argollas de hierro. Apoyándose con pies y manos y con la
linterna entre los dientes, llegó por fin abajo.
—¡Julián! ¡Cuánto has tardado!
¡Rápido! ¡Cuéntanos lo que has visto! —gritó Jorge.
—Es algo emocionante a más no
poder —dijo Julián—. ¡Algo absolutamente súper! ¿Dónde os figuráis que termina
este pozo? ¡En el mismo armario de la casa de la granja Kirrin, aquel que tiene
doble fondo!
—¡Cáspita! —dijo Dick.
—¡Caramba! —dijo Jorge.
—¿Te metiste dentro de la habitación?
—gritó Ana.
—Trepando, trepando, llegué a
encontrar, en una especie de plataforma, una gran puerta de roble —explicó
Julián—. Tenía un picaporte y pude abrirla del todo. Entonces vi que delante de
mí había otra puerta de madera. Yo no sabía entonces que se trataba precisamente
de la puerta falsa del armario. Era muy sencillo abrirla y franquearla. De
pronto me encontré rodeado de trajes por todos sitios. En seguida volví para
contároslo todo.
—¡Julián! ¡Ahora podremos ir a
buscar esos papeles! —dijo Jorge—.
¿Había alguien en la habitación?
—No creo. Yo no oí ningún ruido
—dijo Julián—. Ahora yo propongo que vayamos todos allá arriba y registremos
las dos habitaciones. Los artistas esos tienen dos habitaciones contiguas.
—¡Oh, qué bien! —dijo Dick,
entusiasmado con la idea de disfrutar de una fantástica aventura—. Vayamos
ahora mismo. Tú, Julián, ve delante. Detrás, Ana y Jorge, y yo el último.
—Y ¿qué hacemos con Timoteo? —preguntó Jorge.
—Pues él no puede trepar por esas
argollas —dijo Julián—. Es, desde luego, un perro maravilloso, pero ciertamente
no puede trepar, Jorge. No tendremos
más remedio que dejarlo solo aquí abajo.
—Eso no le gustará —repuso Jorge.
—Pero nosotros no podemos cargar
con él —dijo Dick—. Timoteo, viejo
amigo, ¿verdad que no te importará quedarte aquí solo un ratito?
Timoteo movió la cola alegremente. Pero
en cuanto vio que los chicos desaparecían pozo arriba, la abatió al punto.
¡Vaya! ¡Se marchaban sin él! ¿Cómo eran capaces de hacer una cosa así?
Se empinó y dio un salto contra el
muro, pero al momento estaba otra vez en el suelo. Dio otro salto, profiriendo
amargos aullidos. Jorge le ordenó con
voz profunda:
—¡Estáte quieto, Tim querido! Tardaremos muy poco.
Timoteo dejó de lamentarse. Se sentó al
pie de la rocosa pared con los ojos entornados. ¡Esta aventura estaba
haciéndose cada vez más rara!
Pronto los chicos estuvieron en la
estrecha plataforma. La enorme puerta de roble permanecía todavía abierta.
Julián enfocó con la linterna y todos pudieron ver la puerta del armario de
doble fondo. Julián la empujó con la mano y ésta se entornó silenciosamente.
Entonces la linterna iluminó una muchedumbre de trajes y batas.
Los chicos, al pronto,
permanecieron quietos aguzando el oído. No se oía nada que procediera de la
habitación.
—Voy a abrir la puerta del armario
y meterme en la habitación —susurró Julián—. ¡No hagáis ningún ruido!
El muchacho apartó los trajes y
tanteó con la mano para dar con la puerta del armario. Cuando dio con ella la empujó
suavemente. Se abrió un poco y un rayo de luz del día penetró en el armario.
Cautelosamente, Julián se metió en la habitación. No había nadie allí. La cosa
iba bien.
—¡Vamos! —susurró a los demás—. ¡La
habitación está vacía!
Uno a uno los chicos atravesaron
el amasijo de trajes y I se introdujeron
en la habitación. Había allí una cama muy grande,
un pupitre con varios cajones, una mesa pequeña y dos sillas. Nada más. Iba a
resultar fácil registrarlo todo.
—Mira, Julián, aquí hay una puerta
que comunica con I la habitación de al
lado —dijo Jorge de pronto—. Dos de nosotros
podemos ir a registrarla mientras los otros dos se quedan aquí a hacer lo
mismo. Será mejor que cerremos las puertas de entrada de las dos habitaciones.
Así no podrán sorprendernos.
—¡Buena idea! —dijo Julián, que
estaba temeroso de que en cualquier instante pudiera llegar alguien que los descubriera
registrándolo todo—. Ana y yo iremos a la habitación de al lado, y tú y Dick
podéis registrar ésta de aquí. Cierra la puerta de la habitación, Dick, y echa
el cerrojo, que yo cerraré la otra. Dejaremos abierta la puerta que comunica
ambas habitaciones. Así podremos hablar. Sigilosamente el muchacho cruzó la
puerta común y se introdujo en la habitación, que no se diferenciaba gran cosa
de la primera. Tampoco había nadie en ella. Julián se dirigió a la puerta de
entrada y echó el cerrojo. Oyó como Dick hacía lo mismo con la otra puerta.
Suspiró fuertemente. ¡Ahora podían considerarse seguros!
—Ana, levanta la alfombra y mira a
ver si hay debajo papeles escondidos —dijo—. Luego mira debajo de los cojines
que hay en los sillones y levanta la ropa de la cama y mira también debajo del
colchón.
Ana y Julián se pusieron a
registrar afanosamente. Empezó él por los cajones del pupitre, pensando que era
un magnífico lugar para ocultar cosas. Las manos de los chicos se movían
nerviosamente mientras esperaban de un momento a otro encontrar los papeles
robados. Era algo terriblemente emocionante.
Empezaron a pensar dónde estarían
los dos hombres. Seguramente abajo, al calor de la cocina. ¡No podían estar
fuera de la casa porque ésta estaba bloqueada por la nieve!
Dick y Jorge estaban en la otra habitación registrándolo todo afanosamente
también. Miraron en todos los cajones. Levantaron la ropa de la cama y la
alfombra. Hasta la misma chimenea fue examinada y registrada punto por punto.
—¿Has encontrado algo, Julián?
—preguntó Dick en voz baja asomándose por la puerta que comunicaba las dos
habitaciones.
—Nada —repuso Julián tristemente—.
¡Han sabido esconder bien los papeles! ¡Con tal que no los tengan encima,
guardados en el bolsillo o algo así...!
Dick se sintió muy desanimado al
oír esto. No había pensado en ello hasta entonces.
—¡Es desesperante! —exclamó.
—Vuelve a tu puesto y regístralo
todo, enteramente todo —dijo Julián—. ¡Saca las fundas de las almohadas, no
vaya a ser que hayan escondido los papeles allí!
Dick desapareció. El ruido que en
seguida se produjo en la habitación demostraba a todas luces que estaba
entregado totalmente a la tarea de registrarlo todo lo más aprisa posible.
Ana y Julián continuaron su tarea
también. Estaban sencillamente decididos a no dejar nada sin registrar. Incluso
volvieron del revés los cuadros, por si tras ellos podían estar escondidos los
papeles. Pero en ningún sitio encontraban nada. Era decepcionante a más no
poder.
—No podemos regresar sin haberlos
encontrado —dijo Julián, desesperado—. ¡No vamos a desaprovechar la suerte que
hemos tenido de poder llegar hasta aquí a través del Camino Secreto! ¡Tenemos
que encontrar los papeles a la fuerza!
—¡Cuidado! —dijo Dick—. Oigo
voces. ¡Escuchad!
Los cuatro chicos prestaron oído.
¡Sí! ¡Alguien estaba hablando al otro lado de la puerta de una de las
habitaciones!
—¿Qué podemos hacer? —susurró Jorge.
Estaban todos juntos en una de las
habitaciones, escuchando.
—Será mejor que volvamos al Camino
Secreto —dijo Julián.
—¡Oh, no, no po...! —empezó a
decir Jorge.
En aquel momento el picaporte de
la puerta empezó a moverse. Quienquiera que lo estuviese manipulando lo hacía
en vano. No se podía abrir la puerta. Se oyó una exclamación de enfado y en
seguida los chicos reconocieron la voz del señor Wilton.
—¡Thomas! ¡La puerta de mi
dormitorio no puede abrirse! Entraré por tu cuarto y veré qué le ocurre al
picaporte.
—Sí, será mejor —dijo Thomas.
Entonces se oyeron pasos que se
dirigían a la puerta de la otra habitación. Luego se oyó el ruido que producía
el picaporte al ser manipulado.
—¿Qué significa esto? —preguntó el
señor Wilton, exasperado—. Esta puerta tampoco se abre. ¡Están cerradas las
dos!
—¡Eso parece! —dijo el señor
Thomas.
Hubo una pausa. Luego los chicos
pudieron oír unas cuantas palabras pronunciadas en voz baja.
—¿Habrá ocurrido algo con los
papeles? ¿Nos habrán descubierto?
—Estaban en tu habitación,
¿verdad? —dijo el señor Thomas.
Hubo otra pausa. Los chicos se
miraron unos a otros. O sea, que los hombres aquellos habían robado las hojas
y, lo que era peor, éstas estaban en el dormitorio. ¡En la misma habitación
donde estaban los chicos! Éstos empezaron a mirar agitadamente por todo el
rededor, pensando intensamente para averiguar dónde había otros sitios que
todavía no habían registrado.
—¡Rápido! ¡Registremos por todos
sitios mientras dispongamos de tiempo! —susurró Julián—. Procurando no hacer
ruido.
Todos a la vez, los chicos se
pusieron a registrarlo todo una vez más. ¡Cómo trabajaron! Hasta abrieron los
libros que había sobre la mesa por si entre sus páginas podían encontrarse los
papeles. Pero no encontraban nada.
—¡Eh, señora Sanders! —gritó
Wilton—. ¿Ha cerrado usted por casualidad estas dos puertas? ¡No podemos entrar
en nuestros dormitorios!
—¡Dios bendito! —dijo la señora
Sanders desde abajo—. Voy a subir a ver. ¡Desde luego, yo no he cerrado ninguna
puerta!
Una vez más fueron movidos los
picaportes, pero una vez más las puertas no quisieron abrirse. Los hombres
empezaban a impacientarse.
—¿Es que hay alguien en nuestros
dormitorios? —preguntó el señor Wilton a la señora Sanders.
Ella se echó a reír.
—Señor: ¿quién quiere usted que
esté en su dormitorio? Las dos únicas personas que hay en la casa, aparte
ustedes dos, son mi marido y yo. Además, saben ustedes muy bien que nadie puede
entrar en la granja: está cercada por la nieve. No acabo de entenderlo. Por lo
visto, las puertas se han cerrado solas.
Ana, en aquel momento estaba
levantando el jarro de agua del lavabo para mirar debajo. Pesaba más de lo que
había pensado y le resbaló de la mano, chocando contra el mármol con fuerte
ruido. El agua se derramó por la habitación.
Los que estaban al otro lado de la
puerta oyeron el ruido. El señor Wilton empezó a golpearla y a remover
nerviosamente el picaporte.
—¿Quién hay ahí? ¡Déjennos entrar
o será peor para ustedes! ¿Qué están haciendo ahí dentro?
—¡Ana, eres idiota! —dijo Dick—.
¡Ahora echarán la puerta abajo!
Eso era exactamente lo que los dos
hombres estaban intentando hacer. Temerosos de que alguien pudiese encontrar
los papeles robados, estaban enloquecidos, y daban fuertes empujones y
puntapiés a la puerta. Esta empezó a ceder con fuertes crujidos.
—¡Cuidado con lo que hacen! —gritó
la indignada voz de la señora Sanders.
Los hombres no le hicieron el
menor caso. Se oyó un crujido más fuerte que los otros mientras los dos a la
vez empujaban con todas sus fuerzas.
—¡Rápido! Será mejor que nos
vayamos —dijo Julián—. Los hombres esos no saben por dónde hemos entrado y nada
nos impedirá volver a registrar estas habitaciones otra vez. Ana, Jorge, Dick, ¡rápidos al armario!
Los chicos echaron a correr hacia
el armario.
—Yo me meteré primero y os ayudaré
a bajar —dijo Julián.
Se introdujo luego en el cuartucho
de detrás del armario, abrió la última puerta y se encaramó en los salientes de
hierro del pozo con la linterna entre los dientes.
—Ana, ven tú ahora —dijo—. Y Dick,
ve tú detrás y dale a Ana la mano, si lo necesita. Jorge es una buena escaladora. Ella podrá valerse por sí misma.
Ana bajaba muy despacio. Estaba
muy excitada y, cada vez que avanzaba un pie, tenía miedo de no encontrar el
saliente de hierro donde apoyarlo.
—¡Rápido, Ana! —dijo Dick, tras
ella—. ¡Los hombres esos están a punto de derribar la puerta!
Se podía oír los tremendos golpes
que estaban propinando a la puerta del dormitorio. De un momento a otro los
hombres entrarían en la habitación. Dick suspiró satisfecho cuando pudo al fin
empezar a descender por el pozo. En cuanto Jorge
cerrara la puerta de roble podían considerarse seguros.
Jorge estaba metida en el armario,
entre la ropa, esperando que le llegase su turno de bajar, y todavía
discurriendo sobre dónde podían aquellos hombres haber metido los papeles. De
pronto sus manos toparon con algo crujiente, algo que estaba en el bolsillo de
un impermeable que estaba allí colgado. El corazón de la muchachita empezó a
latir apresuradamente.
¿Y si el hombre a quien el señor
Roland entregó los papeles los hubiera metido en el bolsillo de su impermeable
y los hubiera dejado allí? Ése era el único sitio donde los chicos no habían
registrado, o sea los bolsillos de los impermeables que estaban colgados en el
armario. Jorge metió sus temblorosos
dedos en el bolsillo donde había notado algo que crujía como el papel.
Sacó un paquete de papeles. Estaba
todo sumido en la oscuridad y ella no podía saber si los papeles que había
cogido eran los que estaban buscando, pero tenía la enorme esperanza de que sí
fueran. Los metió por el escote de su jersey, pues no tenía en la ropa bolsillo
bastante grande para guardar el paquetón. Susurró a Dick:
—¿Puedo bajar ya?
¡Crash! La puerta se quebró
produciendo un ruido espantoso, y los dos hombres entraron precipitadamente en
la habitación. Miraron en torno de ellos. ¡Estaba vacía! Pero allí estaba el
agua derramada del jarro del lavabo. Allí había estado alguien.
—¡Miremos en el armario! —dijo el
señor Thomas.
Jorge se deslizó suavemente entre las
ropas que colgaban en el armario y traspasó la puerta falsa que había en el
fondo. En el pozo todo era silencio. Jorge
descendió un par de escalones y cerró la puerta de roble, que ahora quedaba por
encima de su cabeza. No la pudo cerrar del todo, le fallaron las fuerzas, pero,
sin embargo, pensó que estaba a salvo de toda contingencia.
Los dos hombres se dirigieron al
armario y examinaron su interior por si alguien podía estar escondido allí. El
señor Wilton lanzó una fuerte exclamación:
—¡Han cogido los papeles! ¡Estaban
en este bolsillo! No hay ningún rastro de ellos. ¡Rápido, Thomas, a ver si
sorprendemos al ladrón! ¡No puede estar muy lejos!
Los dos hombres no tenían la menor
idea de que detrás del armario había un camino desconocido que llevaba bien
lejos. Se dedicaron a rebuscar afanosamente por la habitación, una vez se
convencieron de que dentro no se había podido esconder nadie.
En aquel momento, todos los
chicos, excepto Jorge, estaban ya en
el fondo del pozo, a la vista del Camino Secreto, esperando impacientemente a Jorge. Ésta estaba en aquel momento
pasando un serio apuro: la falda se le había enredado en uno de los soportes de
hierro y a duras penas conseguía remediar su situación.
—¡Por Dios, Jorge, baja ya! —dijo Julián.
Timoteo daba saltos, arañando las paredes
del pozo. Se había dado cuenta perfectamente de la ansiedad y el temor que
embargaba a los chicos y eso lo tenía sobresaltado. Esperaba impaciente el
regreso de su amita. ¿Por qué no volvía? ¿Por qué tenía que estar metida en
aquel pozo oscuro? Timoteo, pensando
en ella, se sentía muy desgraciado.
Agachó la cabeza y lanzó un
profundo y desgarrador aullido que hizo estremecerse a los chicos.
—¡Calla, Timoteo! —dijo Julián.
Timoteo volvió a aullar, produciendo unos
ecos fantásticos que resonaban por todos sitios. Ana empezó a gritar,
aterrorizada. Timoteo seguía aullando
y no paraba. Cuando empezaba a aullar era difícil que dejase de hacerlo en
seguida.
Los dos hombres, desde el
dormitorio, oyeron los aullidos y quedaron estupefactos.
—¿Qué es eso que se oye? —preguntó
uno de ellos.
—Parece como si un perro estuviera
aullando desde el centro de la tierra —dijo el otro.
—Es curioso —dijo el señor
Wilton—. Parece que los aullidos provienen de dentro del armario.
Se acercó inmediatamente al
armario y abrió la puerta. Timoteo
escogió aquel momento para lanzar un aullido especialmente lúgubre. El señor
Wilton dio un salto. Empezó a palpar con las manos el fondo del armario y pudo
notar que allí la pared se abría. La puerta había cedido.
—¡Thomas! ¡Aquí ha ocurrido algo
extraordinario! —gritó el señor Wilton—. ¡Tráeme la linterna, que la he dejado
sobre la mesa!
Timoteo volvió a aullar con todas sus
fuerzas, cosa que hizo estremecer de pavor al señor Wilton. Los aullidos de Timoteo eran particularmente horrísonos.
Remontaban el pozo y parecían estallar en el mismo armario del dormitorio.
El señor Thomas trajo la linterna.
El otro la cogió e iluminó el fondo del armario. Profirió una exclamación.
—¡Fíjate en esto! ¡Aquí hay una
puerta!
La señora Sanders, que había
estado observándolo todo con sorpresa e indignación, muy irritada porque habían
derribado la puerta, se acercó al armario.
—¡Caramba! —dijo—. Yo sabía que
este armario tenía una puerta falsa, pero no tenía la menor idea de que detrás
había otra puerta. Ésta debe de ser la entrada al Camino Secreto que la gente
usaba antiguamente.
—¿Adónde conduce? —preguntó el
señor Wilton.
—¡No tengo ni idea! —dijo la
señora Sanders—. Nunca sentí gran interés por esta clase de cosas.
—Vamos, Thomas, metámonos dentro
—dijo el señor Wilton iluminando con su linterna el oscuro cuartucho que había
detrás del armario, y viendo los salientes de hierro que había en el pozo—.
Seguro que por aquí es por donde se ha escapado el ladrón. No puede estar muy
lejos. Lo perseguiremos. ¡No tenemos más remedio que rescatar esos papeles!

Al poco, los dos hombres estaban
descendiendo por el pozo, ayudándose en los salientes de hierro, y haciendo cábalas
sobre adonde conduciría el camino. No oían ningún ruido. ¡Seguramente el ladrón
se había escapado ya!
Jorge, al fin, había llegado abajo. Timoteo, embargado por la alegría, por
poco la derriba. Ella puso la mano en la cabeza del can.
—¡Viejo tonto! —dijo—. Me parece
que por tu culpa han descubierto nuestro secreto. ¡Rápido, vayámonos ya! Dentro
de un minuto estarán aquí esos dos hombres. A la fuerza tienen que haber oído a
Timoteo.
Julián cogió de la mano a Ana.
—Vamos, Ana —dijo—. Ya puedes
empezar a correr lo más que te permitan las piernas. ¡Apresurémonos! Dick,
acompaña tú a Jorge.
Los cuatro echaron a correr a
través del estrecho y oscuro pasadizo. ¡Cuánto tenían que recorrer todavía,
antes de llegar a casa! El pasadizo era muy largo. Pronto el corazón de los
chicos empezó a latir rápida y penosamente.
Julián mantenía la linterna
encendida, iluminando el camino por delante, y Dick lo iluminaba por detrás.
Ana iba casi a rastras, de la mano de Julián. De pronto, oyeron una exclamación
detrás de ellos.
—¡Fíjate! ¿No ves una luz allá
delante? ¡Tiene que ser el ladrón! ¡Vamos rápido, verás qué pronto lo
atrapamos!
—¡Ana, por favor, ve más aprisa!
—exclamó Dick, que estaba detrás de ella.
Para la pobre Ana resultaba
verdaderamente difícil correr más. Arrastrada por Julián y empujada por Dick,
estuvo dos o tres veces a punto de caer. Jadeaba pesadamente y parecía que iba
a estallarle el corazón.
—¡Quiero descansar un poco!
—jadeó.
¡Pero no había tiempo para ello!
¡Los dos hombres se les estaban acercando corriendo por detrás! Llegaron a la
parte del camino más ancha, allí donde estaba el rocoso banco. Ana lo miró
codiciosamente. Pero los chicos no la dejaron sentarse.
De pronto la muchachita tropezó
con una piedra y cayó pesadamente al suelo, arrastrando, casi, a Julián.
Intentó levantarle y empezó a gritar:
—¡Me he hecho daño en el pie! ¡Me
lo he torcido! ¡Oh, Julián, no puedo andar!
—Lo siento, pequeña, pero tendrás
que hacerlo —dijo Julián, que estaba apenado por lo que le había ocurrido a su
hermanita, pero que, sin embargo, pensaba que todos ellos serían atrapados si
no se mantenía firme—. Corre lo más que puedas.
Pero ahora le era imposible a Ana
llegar muy lejos. Cada vez que apoyaba el pie en el suelo daba un grito de dolor.
Andaba cojeando y tan despacio, que Dick por poco se le echa encima. Dick echó
un vistazo detrás de él y vio la luz de la linterna de aquellos hombres
acercándose más y más. ¿Qué hacer?
—Me quedaré aquí con Timoteo y los detendremos— dijo Jorge de pronto—. Toma esos papeles,
Dick. Creo que son los que buscábamos, pero no estaré segura hasta que no los
vea con buena luz. Los encontré en el bolsillo de un impermeable que había en
el armario.
—¡Caramba! —dijo Dick,
sorprendido. Cogió el paquete de papeles y lo guardó en el pecho, debajo del
jersey, lo mismo que había hecho Jorge,
pues el paquete era demasiado grande para que cupiera en el bolsillo del
pantalón—. Yo me quedaré contigo, Jorge,
y los otros dos que sigan adelante.
—No. Yo quiero que esos papeles,
sin son los de mi padre, estén a buen seguro. ¡Vete, Dick! Yo tengo suficiente
con Timoteo. Lo haré ladrar
estrepitosamente. Ya verás cómo resuenan sus ladridos por estas curvas rocosas
del pasadizo.
—Pero, ¿y si los hombres llevan
revólveres? —dijo Dick, dubitativo—. A lo mejor os disparan.
—Apuesto a que no llevan —dijo Jorge—. ¡Márchate ya, Dick! Los hombres
están a punto de llegar. Fíjate en la luz de la linterna.
Dick fue a reunirse con Julián y
Ana. Le contó a Julián la decisión que había tomado Jorge.
—¡Bien por Jorge! —dijo Julián—. Es una chica maravillosa. ¡No se asusta por
nada! Entretendrá a los hombres hasta que yo haya conseguido llevar a casa a la
pobre Ana.
Jorge se agazapó tras una roca que
había en el pasadizo, esperando, con la mano puesta en el collar de Timoteo.
—¡Ahora, Tim! —susurró—. Ladra lo más fuerte que puedas. ¡Ahora!
Timoteo hasta entonces se había limitado
a gruñir levemente, pero ante la orden de Jorge
abrió el hocico y empezó a ladrar. ¡Cómo ladraba! Sencillamente, la voz de Timoteo era estruendosa y espantable, y
producía multitud de ecos que los recovecos y curvas del oscuro y estrecho
pasadizo. Los dos hombres, que estaban ya casi llegando a la roca de Jorge, se detuvieron.
—¡Si pasáis de esta roca, os
echaré al perro! —gritó Jorge.
—Quien grita es una niña —dijo un
hombre al otro—. Sólo una niña. ¡Sigamos!
Timoteo volvió a ladrar y a tirar del
collar. Estaba deseando echarse encima de los hombres. La luz de su linterna
iluminaba la roca. Jorge soltó a Timoteo y el gran can emprendió
alegremente el camino por la curva que rodeaba a la roca para enfrentarse con
sus enemigos.
Estos lo vieron de repente, a la
luz de su linterna. Era para ellos una visión terrorífica. En primer lugar se
trataba de un perro muy grande y, además, parecía irritado sobremanera, todo
ello unido a que, al tener el pelo totalmente erizado a causa de la ira,
parecía mucho más enorme. Además, enseñaba los dientes y éstos relucían a la
luz de la linterna. En resumen, un espectáculo nada agradable para los dos
hombres.
—¡Si dan ustedes un solo paso
adelante, ordenaré al perro que les ataque! —gritó Jorge—. ¡Espera, Tim,
espera! Quédate quieto hasta que yo te lo mande.
El perro quedó quieto, iluminado
por la linterna, gruñendo por lo bajo. Tenía el aspecto de un animal
extremadamente feroz. Los hombres lo miraron con la duda reflejada en sus
rostros. Uno de ellos dio un paso y Jorge
lo oyó. Rápidamente gritó a Timoteo:
—¡Atácalo, Tim, atácalo!
Timoteo, de un salto, se abalanzó sobre
su garganta. Esto cogió al hombre de sorpresa, el cual cayó al suelo
pesadamente, intentando apartar de sí al perro. El otro hombre fue a ayudarle.
—¡Dile a tu perro que nos deje, o
le zurraremos!— gritó el segundo hombre.
—¡Es mucho más probable que les
zurre él a ustedes! —dijo Jorge
saliendo de detrás de la roca, con aire divertido—. Tim, déjalos.
Tim dejó a los hombres y empezó a
mirar a su amita con ojos que parecían decir: «Lo estaba pasando muy bien. ¿Por
qué no me dejas seguir?»
—¿Quién eres? —preguntó el hombre
que todavía estaba en el suelo.
—No les contestaré a ninguna
pregunta —dijo Jorge—. Y les
recomiendo que vuelvan ustedes a la granja Kirrin. Si persisten en su intención
de seguir adelante volveré a decir a mi perro que los ataque, y esta vez verán
cómo les hace un poquitín más de daño.
Los hombres se volvieron y
emprendieron el camino de regreso. Ninguno de ellos tenía la menor intención de
enfrentarse otra vez con Timoteo.
Jorge esperó a que no se distinguiera
ya la luz de la linterna y entonces se volvió y zarandeó cariñosamente a Timoteo.
—¡Perro bueno y valiente! —dijo—.
¡Cómo te quiero! ¡No puedes imaginarte lo orgullosa que estoy de ti! Vámonos
ya, que tenemos que encontrarnos con los otros. Estoy segura de que esos
hombres intentarán esta noche volver a explorar el pasadizo, pero ya verás lo
que les pasa cuando vean dónde termina y quién les espera allí.
Jorge echó a correr por el largo
pasadizo seguida de Timoteo. Llevaba
la linterna de Dick y con ella no tardó en encontrar a los otros chicos. Pronto
les contó todo lo que había ocurrido. Hasta la pobre Ana gritó de alegría
cuando se enteró de cómo Timoteo
había tirado al suelo al señor Wilton.
—Creo que hemos llegado —dijo
Julián cuando llegaron al final del pasadizo, en la parte que estaba bajo el
suelo del despacho—. Hola, ¿qué es esto?
Un rayo de luz llegaba hasta abajo
y los chicos, sorprendidos, pudieron ver que la alfombra que tan cuidadosamente
habían dejado cubriendo la abertura del suelo estaba otra vez levantada.
Allí, asomados al agujero, estaban
tío Quintín y tía Fanny, los cuales, al ver a la luz de la linterna los rostros
de los chicos, quedaron tan sorprendidos que por poco caen dentro.
—¡Julián! ¡Ana! ¿Qué diablos
estáis haciendo ahí dentro? —gritó tío Quintín.
Ayudó a cada uno de ellos a subir,
cogiéndolos por la mano. Pronto los cuatro chicos y Timoteo estuvieron a salvo dentro del caldeado despacho. ¡Qué
agradable era sentir de nuevo el calor del fuego! Se acercaron todos a la
chimenea lo más que pudieron.
—Niños, ¿qué significa todo esto?
—preguntó tía Fanny. Estaba pálida y horrorizada—. Entré en el despacho para
quitar algo de polvo cuando topé con un bulto que formaba la alfombra y que
pareció ceder bajo mis pies. Levanté entonces la alfombra y vi este agujero del
suelo y otro en la pared. Me di cuenta entonces de que todos vosotros habíais
desaparecido y fui a buscar a vuestro tío. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Adónde
lleva este pasadizo?
Dick sacó el paquete de papeles de
su jersey y se lo entregó a Jorge.
Esta lo cogió y se lo dio a su padre.
—¿Son éstos los papeles que
perdiste? —preguntó.
Su padre se abalanzó sobre ellos
con la misma ansiedad que si los valorase en cien veces su peso en oro.
—¡Sí, sí! Éstos son los papeles.
¡Gracias a Dios que los habéis recuperado! He tardado años en escribirlos y
corregirlos y representan la médula de mi descubrimiento. Jorge: ¿dónde los has encontrado?
—Es una historia muy larga —dijo Jorge—. Cuéntasela tú, Julián, yo estoy
muy cansada.
Julián empezó a contar la
historia. No omitió ni un detalle. Contó como Jorge había visto al señor Roland registrando el despacho, y lo
segura que ella estaba de que él no quería que el perro estuviera en la casa
porque a la fuerza tenía que estorbar sus movimientos nocturnos, como Jorge lo había visto hablando con los
dos artistas, aun cuando él había negado conocerlos. Cuando hubo terminado de
hablar, tío Quintín y tía Fanny estaban estupefactos a más no poder.
Sencillamente, no podían creer nada de lo que les habían contado.
Pero, a pesar de todo, allí
estaban los importantes papeles rescatados por Jorge. Era algo maravilloso. Tío Quintín abrazó el paquete de hojas
con el mismo cariño que si se tratara de un precioso bebé. No lo soltaba ni un
momento. Jorge contó lo que Timoteo había hecho para amedrentar a
los hombres y conseguir que los otros chicos pudieran escapar.
—Fíjate, papá: a pesar de que lo
tienes viviendo a la intemperie con el frío que hace, no sólo nos ha salvado a
todos, sino también ha cooperado en el rescate de los papeles —dijo a su padre,
con sus azules y brillantes ojos fijos en él.
Su padre parecía incómodo. Se
sentía culpable por haber castigado a Jorge
y a Timoteo, Ellos tenían razón en lo
que se refería al señor Roland, y él no: se había equivocado.
—Pobre Jorge —dijo—. Y pobre Timoteo.
Cuánto siento lo que he hecho.
Jorge no podía guardar rencor a nadie
que confesase que se había equivocado. Sonrió a su padre.
—No tiene importancia —dijo—. Pero
¿no crees que si yo he sido castigada injustamente, mucho más debe serlo el
señor Roland? ¡Bien que se lo merece!
—Oh, seguro que las pagará, seguro
—prometió su padre—. Ahora está en cama aquejado de un resfriado, como tú
sabes. Espero que no haya oído nada de lo que hemos hablado, pues de lo
contrario intentará escapar.
—No puede —dijo Jorge—. Estamos cercados por la nieve.
Puedes llamar tranquilamente a la policía y pedirles que vengan aquí en cuanto
la nieve empiece a desaparecer. Por otro lado, estoy convencida de que los
otros dos hombres volverán al Camino Secreto en un intento desesperado de
recuperar los papeles. ¿No estaría bien que los atrapásemos cuando lleguen?
—¡Magnífico! —dijo tío Quintín muy
contento, aun cuando tía Fanny parecía no tener ganas de más aventuras—. Ahora
será mejor que os vayáis a calentaros a la chimenea del comedor. Estáis muertos
de frío y debéis de tener hambre. Es casi la hora de comer. Luego hablaremos de
lo que hay que hacer.
Por supuesto, nadie dijo una
palabra de nada al señor Roland. Este estaba en cama, tosiendo a cada momento. Jorge fue arriba y cerró por fuera la
puerta de su cuarto. No tenía intención de que a lo mejor el preceptor saliera
de él y oyese algo de todo lo que tenían que hablar.
Una vez hubieron comido, pronto
les pasó a todos el frío. Era muy agradable estar todos reunidos hablando de la
aventura que habían corrido y haciendo planes sobre cómo resolver mejor el
asunto y darle fin.
—Desde luego, llamaré a la policía
—dijo tío Quintín—. Y esta noche meteremos a Timoteo en el despacho para que les dé a los dos artistas la
adecuada bienvenida cuando lleguen.
Aquella tarde el señor Roland
quedó estupefacto y muy irritado cuando vio que la puerta de su cuarto no podía
abrirse, una vez que decidió salir de allí e ir al piso de abajo. La golpeó
indignadamente durante un buen rato. Jorge,
sonriente, fue al piso de arriba. Les había contado ya a los otros chicos cómo
había cerrado la puerta del dormitorio del señor Roland.
—¿Qué es lo que pasa, señor
Roland? —preguntó con toda cortesía.
—Oh, ¿eres tú, Jorge? —dijo el preceptor—. Procura averiguar
qué ha pasado. No puedo abrir la puerta.
Jorge se había guardado en el bolsillo
la llave de la puerta del dormitorio del señor Roland. Le contestó con acento
simpático:
—Oh, señor Roland, resulta que no
hay llave en la cerradura de la puerta de su cuarto. No puedo abrirla. ¡Haré lo
posible por encontrarla!
El señor Roland estaba irritado y
estupefacto. No podía entender cómo podía haber desaparecido la llave de la
puerta de su cuarto. No tenía, por supuesto, la menor idea de lo que habían
descubierto los de la casa sobre sus actividades. Tío Quintín se echó a reír,
satisfecho, cuando Jorge le contó el
incidente.
—Está a buen recaudo —dijo—. Ahora
sí que no podrá escapar.
Aquella noche todos fueron
temprano a la cama. Timoteo quedó en el despacho, guardando la entrada del
Camino Secreto. El señor Roland había llegado al grado supremo de la
irritación: seguía sin poder abrir la puerta de su cuarto. Había llamado a
voces a tío Quintín. Pero sólo había acudido Jorge a su llamada. Eso no lo podía entender. Ella había mandado al
perro que ladrase a la puerta del cuarto de él. Esto lo dejó más sorprendido
aún. Creía que el can no podría entrar en la casa hasta pasados unos días, según
había dicho el dueño de la casa. Cruzaron su cabeza los pensamientos más
dispares y desaforados. ¿Acaso Jorge,
esa fiera de niña, había encerrado a sus padres y a la cocinera lo mismo que lo
había encerrado a él? Desde luego, no tenía la menor idea de lo que realmente
había ocurrido.
A eso de la medianoche, Timoteo despertó a todo el mundo con
locos ladridos. Tío Quintín y los chicos corrieron escaleras abajo, seguidos
por tía Fanny y la perpleja Juana. ¡Un singular espectáculo apareció ante su
vista!
El señor Wilton y el señor Thomas
estaban en el despacho agazapados detrás del sofá, aterrorizados por Timoteo, que profería espantosos
ladridos. Timoteo estaba junto al
agujero del suelo y por eso los hombres no podían escapar por allí. ¡Astuto Timoteo! Había esperado silenciosamente
a que los hombres se metieran en el despacho y empezaran a explorarlo
preguntándose dónde se encontraban y acto seguido se había puesto en guardia
junto al agujero, evitando la escapada de los intrusos.
—Buenas noches, señor Wilton.
Buenas noches, señor Thomas —dijo Jorge
con acento muy cortés—. ¿Han venido ustedes a ver a nuestro preceptor, el señor
Roland?
—¡Así es aquí donde él vive! —dijo
el señor Wilton—. ¿Eres tú la que estaba este mediodía en el pasadizo?
—Sí, y mis primos también —dijo Jorge—. ¿Han venido a buscar los papeles
que le robaron a mi padre?
Los dos hombres permanecieron
silenciosos. Comprendían que los habían atrapado. Después de una pausa habló el
señor Wilton.
—¿Dónde está Roland?
—¿Los llevamos con el señor
Roland? —preguntó Julián guiñándole un ojo a Jorge—. Aunque es medianoche, estoy seguro de que se alegrará de
verlos.
—Sí —dijo su tío dándose cuenta de
lo que el chico quería hacer en realidad—. Lleváoslos arriba. Timoteo, ve tú también.
Los hombres siguieron a Julián
escaleras arriba con Timoteo
pisándoles los talones. Jorge también
iba detrás, sonriendo. Le dio a Julián la llave. Abrió la puerta del cuarto y
los hombres entraron en él justo mientras Julián encendía la luz.
El señor Roland estaba despierto y
profirió una exclamación de sorpresa cuando vio a sus amigos.
Antes de que tuvieran tiempo de
intercambiar palabras, Julián cerró la puerta de nuevo y le entregó a Jorge la llave.
—Una bonita colección de presos
—dijo—. Pondremos al viejo Timoteo a
la puerta para que vigile. Es imposible que se puedan escapar por la ventana, y
aunque así fuera no podrían salir de la casa: estamos bloqueados por la nieve.
Todos volvieron a acostarse, pero
los chicos difícilmente podían dormir después de los últimos excitantes
acontecimientos. Ana y Jorge hablaban
en voz baja y lo mismo hacían Julián y Dick. Había muchas cosas de que hablar.
Al día siguiente se llevaron todos
una sorpresa. ¡Había llegado la policía! La nieve no les había estorbado el
paso, pues se habían provisto de esquís. Fue una gran emoción para todos.
—No queremos sacar de la casa a
los hombres hasta que no se haya retirado la nieve, señor —dijo el inspector—.
Pero los esposaremos, no vaya a ser que nos gasten una jugarreta. Luego
cerraremos la puerta y dejaremos al perro fuera. Tendrán que estar en el cuarto
uno o dos días aún. Les hemos procurado suficientes alimentos. Y si encuentran
que es poco, no les sentará mal ayunar algo.
La nieve se derritió dos días más
tarde y la policía se llevó al señor Roland y a los otros. Los chicos los
contemplaban mientras se iban.
—¡Se acabaron las clases estas
vacaciones! —exclamó Ana alborozadamente.
—¡Y se acabó eso de que Timoteo viva fuera de casa! —dijo Jorge.
—Tú tenías razón y nosotros
estábamos equivocados, Jorge —dijo
Julián—. Estabas todo el tiempo hecha una fierecilla, pero una fierecilla muy
agradable.
—Es una fierecilla, ¿verdad? —dijo
Dick dándole a la chica un repentino abrazo—. Pero ¿verdad que está encantadora
cuando se pone rabiosa, Julián? ¡Oh, Jorge,
qué maravillosas aventuras hemos pasado juntos! ¿Nos ocurrirá alguna nueva?
—Desde luego que sí. ¡No cabe la
menor duda!